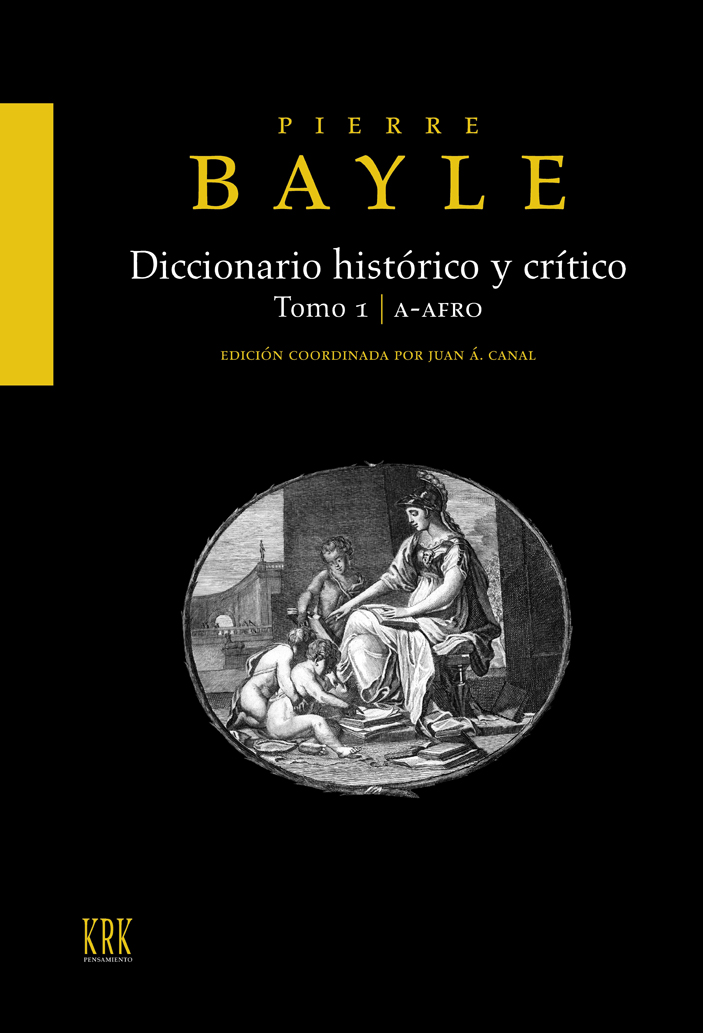De siempre ha tenido Luis Mateo Díez una nota de escritor peculiar, una peculiaridad que además no responde a un mismo registro. Sólo se libra un poco, no por entero, de esta característica su primera novela extensa, Las estaciones provinciales (1982), la única que, por decirlo aproximadamente, se acerca a la recreación convencional de un espacio, una capital de provincia, el tipo de escenario que andando el tiempo se convierte en elemento básico del escritor. Pero sus narraciones precedentes, Memorial de hierbas, Apócrifo del clavel y de la espina y Blasónde muérdago , llevan la marca fuerte, aunque imprecisa, de algo singular en su acercamiento a unos ámbitos de degradación con un estilo bastante ornamental. El mítico viaje a La fuente de la edad resulta, también, muy expresivo de un mundo original, en lo temático, argumental y estilístico. Inquietudes distintas a las comunes en nuestra prosa revelaban asimismo esas figuras que menudearon durante un tiempo en sus escritos, aquellos memorables canónigos maniáticos y glotones, esos viajantes de comercio… En fin, no es cosa de seguir con un repaso en esta línea de una obra que alcanza ya dimensiones muy amplias, y sólo subrayaré que la extrañeza anida igualmente en la sustancia de la trilogía de Celama, y en tantos otros títulos sueltos del escritor leonés.
Esta marca de fábrica me parece fundamental para acercarse a Fantasmas del invierno . Estamos, de nuevo, ante una novela de la provincia. En esta ocasión, la anécdota se emplaza en Ordial, un lugar de mediano tamaño no inédito en Luis Mateo Díez. La ciudad de Las estaciones provinciales , en la que se desgranan las desventuras del periodista Marcos Parra, redactor de Vespertino , un «triste papel, feo católico y sentimental» (pág. 25), es, sin duda, la misma de ahora, sólo que la de entonces se superpone sobre el plano urbano de León, mientras que la presente tiende a una representatividad más genérica. Ordial se llama también la «ciudad levítica y deuteronómica» (pág. 185) donde transcurre la divertida y extravagante fábula de El paraíso de los mortales (1998). En Ordial subsiste Vespertino, el mismo «periódico feo, católico y sentimental» (pág. 140) que conocíamos de antiguo. Se da, pues, una continuidad en el espacio, y a la vez se produce una transformación. Al llegar a Fantasmas del invierno , el escenario se estiliza, como que pierde concreción, sin perder valor, y se integra en la geografía imaginaria del reino de Celama. Lo cual resulta congruente con el carácter de la fábula actual: si la de ayer era, para entendernos, realista, la de hoy tiene traza metafórica. Si la de ayer contaba con todas las de la ley una historia, la dura vida provinciana en los cincuenta a través del periodista Parra, la de hoy, contar, lo que se dice contar, cuenta poco; más bien anota algunos sucesos y encadena a partir de ellos impresiones de un clima moral; recrea el ambiente espiritual del decenio anterior, fijándose en una fecha precisa: el tenebroso invierno de 1947.
Luis Mateo Díez retrata un invierno de posguerra. Ambos términos, yuxtapuestos, o atribuido el uno al otro, dan un sintagma potenciador, la revelación de una esencia. Por eso las anécdotas desempeñan en Fantasmas del invierno un papel de relativa importancia, o, en todo caso, no funcionan como base de un argumento. Valen como síntomas de una atmósfera que desvela dicha sustancia. Por la misma razón se presentan como una serie de estampas, cien secuencias que hacen verdadera una imagen poliédrica de aquel tiempo por un procedimiento acumulativo: desamparo, desasosiego, enclaustramiento, muerte. Contar cómo fue la posguerra del 36 sobre bases documentales ya se ha hecho muchas veces, con registros tan amplios que van del testimonio bronco a la intensidad poemática. A esa saga aporta Luis Mateo Díez una perspectiva poco habitual, la simbólica. Los datos de la realidad, que también existen en su novela (por poner un ejemplo relevante, uno de los personajes vive como enterrado en vida para escapar de la represión), valen como piezas de un mosaico cuyo dibujo basado en alegorías contiene una metáfora. Por eso, junto a lo que llamamos realidad, a la suma de pequeños hechos verdaderos, aparecen en la novela lo onírico, lo fantástico, lo burlesco. El Diablo comparece en la emisora local para poner en la picota con graciosa desvergüenza los malos pasos de mucha gente. En las noches, raros ruidos siembran la inquietud de extrañas amenazas. Y como englobando todo ello, lo legendario, que constituye, para mí, el registro abarcador del relato en su conjunto.
Incluso los datos de una realidad verosímil funcionan con un valor trascendido hacia lo metafórico. Así ocurre con los motivos que encabezan cada una de las tres partes del libro: los lobos que bajan de los montes y entran en la ciudad acuciados por el hambre; la nieve que aterece la ciudad y las almas; los niños del hospicio llamado con máxima propiedad «El Desamparo». Lobos, nieve y hospicianos formarían parte de un retablo costumbrista de época si el autor no los tratara de ese modo suyo: como elementos de una imagen global que, por una parte, no escapa a la categoría de la mímesis, y, por otra, entra en la de lo abstracto. Hay un misterioso punto de contacto entre la abstracción y lo concreto, que afecta tanto a las anécdotas como al estilo. En el mismo ámbito de deliberada ambigüedad funcionan otros hechos: en clave verosímil, la investigación del asesinato de uno de los expósitos, que da a la historia un soporte de relato negro; en perspectiva pseudomítica, los varios viajes de Franco a Ordial (para despedir a la Legión Cóndor, para inaugurar una central eléctrica y para pescar una gran trucha).
Todo ello se subsume en un clima ominoso, opresivo, marcado por la oscuridad y el frío; en una vida falseada; en una existencia vigilada por el autoritario gobernador. Así va Luis Mateo Díez desplegando las sinuosas noticias que, a partir de la representación de un explícito tiempo de silencio (el decretado por el gobernador), sirven para hacer la novela del tiempo de desamparo. Esto se consigue gracias a un ejercicio de invención profundo, que no consiste en fantasear sino en sentir densamente. Este sentimiento, se diría que de una intensidad dolorosa, revela los daños irreversibles, o al menos muy graves, que la usurpación de la libertad causa en la conciencia. La novela presenta la decantación del sentimiento de una época y no su crónica directa. La fábula funciona como voz de la memoria –ello explica que en algún momento se perciba un matiz elegíaco– y no como informe del testigo. Rubrica así el autor la firme poética que alienta su escritura desde sus inicios y que reconocía algo más tarde, en 1988, a Rosa Montero: «Yo escribo –le dice a la periodista y novelista– un poco desde el espacio de la memoria y remitiéndome siempre mucho como a los años cincuenta, yo no sé por qué estoy incapacitado para escribir nada que suceda ahora».
¿Y de qué modo vive en el recuerdo un tiempo horrible como aquél, qué clase de huella dejó? Pervive como una imaginería fantasmal y deja el rastro de desolación que leemos. Sin embargo, no diría que la lectura sea agobiante y hasta se disfruta con pasajes de intrínseca amenidad. De todos modos, el efecto general es de una amargura enorme. La intensidad dramática de este resultado viene, sin duda, de la hondura en la percepción de la vida, de un sentir fuerte y vigoroso, a lo cual subordina el autor con libertad completa todos sus materiales, desde los anecdóticos hasta los estilísticos. De ahí que nos hallemos ante una obra excepcional, en todos los sentidos.