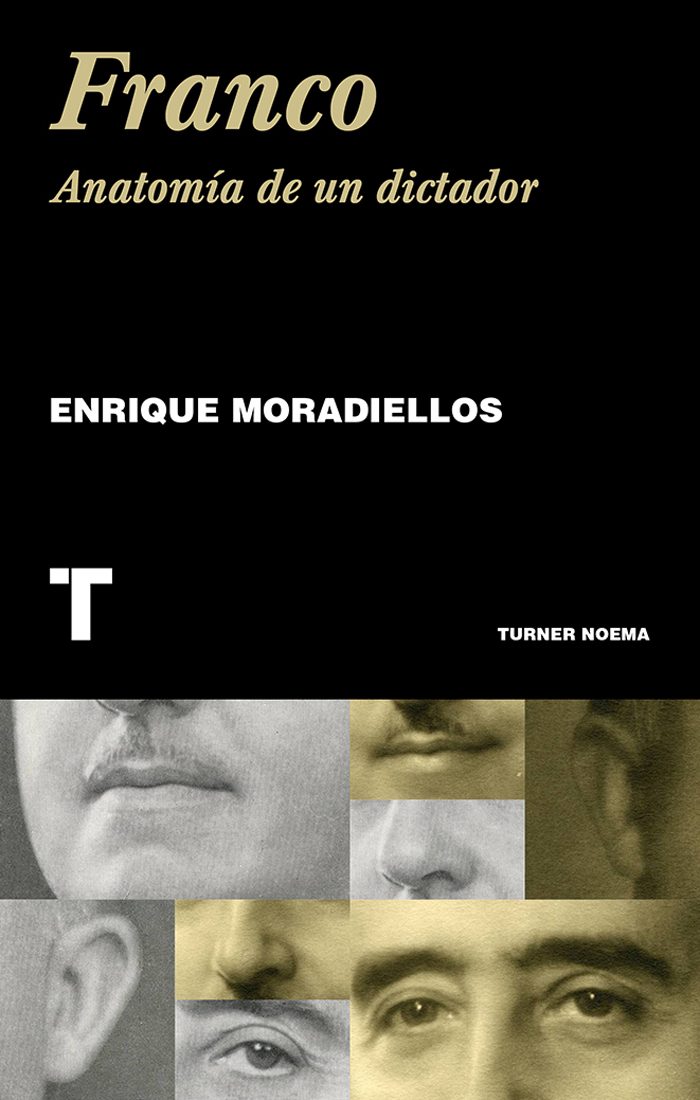La consolidación de la democracia no ha sido nunca, en ninguna sociedad, un proceso lineal de duración breve. Los países que han logrado instaurar este sistema han atravesado por una dilatada etapa de transición, donde se alternan los avances y los retrocesos, y cuya forma típica fue el liberalismo decimonónico. En el caso de España, ese proceso reviste formas singulares, no sólo por la duración del régimen de Franco, sino antes aún por los rasgos específicos del parlamentarismo bajo la Restauración (1874-1923). Los dos libros que vamos a comentar, dedicados a la evolución del poder legislativo en nuestro país, constituyen aportaciones muy reseñables para conocer con rigor las razones del lento y complejo progreso de la democracia en España, y arrojan nueva luz sobre el prolongado déficit democrático de la representación política en nuestro país.
Las dos obras tienen distinto alcance temporal y diferente orientación. La investigación sobre la Cámara Alta abarca toda la historia de la institución: desde sus orígenes en el conflictivo tránsito del Antiguo Régimen al parlamentarismo liberal (cap. 1, a cargo de P. Fernández Albaladejo), hasta el actual proceso de adecuación de la representación por criterios territoriales y de la designación de senadores autonómicos (J. J. Solózabal, cap. 8). Incluso cuando se realiza su seguimiento en el largo plazo (cap. 2, de R. Flaquer), poniéndose de manifiesto el predominio abrumador del constitucionalismo bicameral respecto al modelo unicameral de corta vigencia durante la Guerra de la Independencia y la Segunda República, se rastrean en esas dos excepcionales coyunturas los esfuerzos del conservadurismo por mantener la Cámara de «conservación».
En todas las colaboraciones, y en especial tanto en las tres mencionadas como en el amplio estudio introductorio de M. Artola, se presta una atención preferente al análisis jurídico-constitucional, sin subestimar la importancia de los avatares de la evolución sociopolítica del liberalismo a la democracia. La aplicación de este tipo de enfoque global y comparativo para abordar la naturaleza, composición y actividad legislativa del Senado a lo largo de casi un siglo (este desarrollo desde el reinado de Isabel II hasta el de Alfonso XIII lo cubren los caps. 3 al 6) y durante la reciente transición a la Monarquía constitucional democrática de Juan Carlos I (cap. 7), contribuye decisivamente a clarificar la existencia de tres interacciones sociopolíticas principales.
PODER EJECUTIVO Y SENADO
La primera interacción se refiere a las relaciones entre las elites senatoriales y los miembros del poder ejecutivo, relaciones que fueron estables y sin fricciones significativas pese a que el poder ejecutivo subordinaba el Senado al Congreso y a la voluntad legislativa de las fuerzas políticas gubernamentales. Sólo en dos coyunturas muy distintas, pero ambas de tendencia democrática –durante el Sexenio y la reciente transición, analizadas, respectivamente, en los capítulos 4 y 7 por J. M. a Donezar y A. Soto– se sentaron las bases para modificar esta relación.
En el primer caso, la Constitución de 1869 y la Ley Electoral del año siguiente implicaron una breve ruptura parcial con el liberalismo doctrinario imperante desde 1845 y provocaron cambios trascendentales en la Alta Cámara: se adoptó el sistema electivo (aunque manteniendo el sistema de categorías) y la representación territorial a razón de cuatro miembros por provincia, y se incluyeron condiciones precisas de incompatibilidad (págs. 254255). También se produjo una amplia renovación personal, incluso entre la minoría de senadores de la nobleza, con lo que una nueva nobleza de procedencia burguesa sustituyó a la vieja de antiguo origen. Por último, frente a la trayectoria dominante anterior identificada –en palabras de J. I. Marcuello– con un Senado «sin pulso» y «a la sombra del mayor protagonismo del Congreso» (pág. 224), los nuevos representantes de la nación desarrollaron una intensa actividad legislativa (pág. 283).
En cuanto a la transición a la democracia pilotada por Adolfo Suárez, su peculiar carácter transaccional tuvo a corto y medio plazo una especial plasmación en la Cámara Alta, que cobró un nuevo protagonismo, contribuyendo, como señala A. Soto, al cambio político durante la legislatura constituyente y asumiendo la función de control político del ejecutivo (págs. 422423). A medio plazo y tras la aprobación en 1978 de la Constitución, se producirá la adecuación en la composición y en el funcionamiento del Senado de la democracia: elegido por todos los ciudadanos con las garantías de libertad, privacidad, transparencia y competencia interpartidaria y representando a la diversidad territorial en el marco del Estado-Nación común e indivisible. A partir de entonces, «el acuerdo de los partidos» sería determinante para su paso a un discreto segundo plano «legal y político» (pág. 423).
LA CORONA Y LA CÁMARA ALTA
La segunda de las interacciones que hay que destacar es la resultante del trato y familiaridad interpersonales en el seno de las sucesivas sagas de senadores durante los reinados de Isabel II y Alfonso XII, así como de la identificación con la Corona de este grupo de políticos profesionales selectivo (por abolengo, renta y status) y privilegiado por la intermediación de la Monarquía borbónica en su designación. Todo ello fue el fruto de una línea de continuidad de personas y de ideas durante ambos reinados, recalcada, respectivamente, por J. I. Marcuello (cap. 3) y J. Anadón (cap. 5). El origen es el contenido liberal doctrinario y el orden liberal censitario de un alcance muy restringido, que definen el régimen monárquico constitucional de 1845. Ambos autores ponen de relieve la postergación del progresismo ante el triunfo de los liberalismos respetables. Calificado globalmente por Marcuello de «prudente transacción entre el Antiguo Régimen» y las nuevas fuerzas burguesas (pág. 217), reflejará en la Cámara Alta, y en sintonía con los intereses de la Corona, el completo predominio de los viejos estamentos privilegiados y de las «nuevas aristocracias» (pág. 214). El resultado, bien conocido por los especialistas, será un Senado vitalicio cuya formación respondía exclusivamente a la prerrogativa regia para nombrar un número ilimitado de sus miembros, y con poder para vetar cualquier acuerdo de ley del Congreso, incluida la legislación financiera (pág. 216).
Treinta años más tarde, no es un hecho fortuito la modificación parcial de este legado contemplada en la Constitución de 1876. El Senado canovista, como señala J. Anadón, responde a la necesidad de conciliar «el pasado con las expectativas del presente» (pág. 310). La composición tripartita es bien ilustrativa (págs. 295 y ss.). Los antiguos intereses, así como los de más reciente creación institucionalizados durante el reinado de Isabel II, están representados por los senadores por derecho propio y por los vitalicios, quienes conjuntamente pueden constituir hasta la mitad del total. Y puesto que los miembros de la familia real pertenecen a la primera categoría y los vitalicios, igual que el presidente del Senado, son designados por la Corona, ésta mantiene una cuota no despreciable de poder político directo. Los nuevos intereses, dispuestos a integrarse en el sistema político de la Restauración, podrán encontrar acomodo sobre todo como senadores electivos por sufragio censitario masculino. Así pues, la otra mitad de los escaños responderá a la aplicación de la legislación electoral de 1877.
Pero no parece que la composición tripartita contribuyera a dotar a la Cámara Alta de un mayor dinamismo. Durante la primera etapa de la Restauración se dio un elevado grado de absentismo y una no menor pasividad de los senadores (págs. 325 y 334). Sólo una reducida minoría de la elite senatorial del reinado de Alfonso XII planteó iniciativas legislativas y asumió la función de control del poder ejecutivo. La mayoría se supeditaba a la voluntad del Congreso y del gobierno (por ejemplo, en la discusión y refrendo de los Presupuestos), aunque ello supusiera el empleo de algún procedimiento «anticonstitucional» (pág. 329). No sólo había una absoluta sintonía ideológica y partidaria entre las abrumadoras mayorías de la alternancia dinástica presentes en las dos Cámaras legislativas y los sucesivos gabinetes del reinado de Alfonso XII, sino que muchos senadores por elección debían su escaño a la predisposición del poder ejecutivo, fuera conservador o liberal, para encasillarlos.
PODER LEGISLATIVO Y DEMOCRACIA
La contribución de F. Acosta (cap. 6) permite abordar el tercer conjunto de interacciones sociopolíticas mencionado al principio. Me refiero a la capacidad de la Cámara Alta para adecuarse a los cambios de la sociedad española iniciados con el cambio de siglo y a los intentos de subsanar las deficiencias democráticas del Senado de Alfonso XII a lo largo de la segunda etapa de la Restauración.
Desde 1900, la sociedad española, en rápida transformación, demandaba a las elites gobernantes una participación democrática en las instituciones políticas. El trabajo de Acosta inscribe este tema en el marco más amplio de la investigación dirigida por M. Cabrera: la trayectoria del Parlamento y de su elite durante la fase de quiebra acelerada de la Monarquía constitucional de Alfonso XIII. En este punto, las conclusiones de Acosta sobre el alcance democratizador de la transformación del parlamentarismo liberal doctrinario alfonsino difieren sustancialmente de las obtenidas por los autores de Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923).
El análisis de Acosta de la trayectoria del Senado durante la segunda fase de la Restauración, concluida con el golpe militar de 1923, se sustenta en un doble planteamiento vinculado a la evolución del reinado de Alfonso XIII. En primer lugar, que en la España de entresiglos el modelo canovista estaba agotado (pág. 351). Al comienzo del reinado de Alfonso XIII se habían cubierto los objetivos sociopolíticos iniciales; estaba institucionalizado el régimen constitucional parlamentario, cuyo funcionamiento, como analizan con detalle M. Cabrera y M. Martorell (cap. 1 de Con luz…), descansaba en un complejo «juego de pesos y contrapesos» (pág. 17) entre los tres ejes del poder político: las Cortes, la Corona y el Gobierno.
El segundo planteamiento de Acosta consiste en considerar que el reinado constitucional de Alfonso XIII transcurre entre el debilitamiento progresivo y la extenuación desde 1914. Las causas radican en el escaso éxito, tanto de la renovación doctrinal y organizativa de los partidos de turno como de la práctica gubernamental de la regeneración maurista de 1909 y de la abortada democratización de Canalejas tras el asesinato en 1912 del dirigente liberal y presidente del gobierno. Pero hay otros factores –la crisis social, política y, finalmente, militar– que intervienen en la pendiente hacia la dictadura, los cuales terminarán provocando desde 1917 la última quiebra orgánica (págs. 351 y 352). Primo de Rivera acabará con ella y también, claro está, con el parlamentarismo alfonsino liberal, doctrinario y «antidemocrático» (pág. 413).
La pertinencia de calificar al Senado (1902-1923) con un término tan contundente como el anterior está justificada. Entre las razones señaladas por Acosta encuentro cuatro fundamentales. En primer lugar, la persistente ausencia de legitimidad democrática en un triple sentido. Por una parte, por ser definitoria de la composición fraudulenta del poder legislativo porque así lo quieren los gobiernos dinásticos sancionados por la voluntad regia. Por otra parte, por las manifestaciones específicas del fraude senatorial practicado todavía en 1918, tanto por los senadores elegidos por sufragio censitario masculino como por los vitalicios (págs. 385 y ss.). Por último, por no haberse eliminado la parte no electiva de la Alta Cámara (pág. 413).
La segunda razón se refiere a la «perversión» de las funciones constitucionales fundamentales. El Senado difícilmente puede cumplir la tarea política de control del Congreso, puesto que esta Cámara nace ya controlada por el poder ejecutivo. Lo mismo ocurre con la labor de apoyo parlamentario a la Corona. Alfonso XIII no la necesita. El procedimiento institucionalizado desde comienzos de la Restauración se basa tanto en hacer uso de la prerrogativa regia de disolución, previo acuerdo con las fuerzas políticas mayoritarias llamadas a ser futuro gobierno, como en conseguir el respaldo de las facciones clientelares con vocación gubernamental. Sin embargo, se recalca poco la enorme dificultad del monarca para lograr este último objetivo desde el comienzo de la Gran Guerra, cuando predomina el fraccionamiento de los antiguos partidos mayoritarios y se ha incrementado la influencia del poder ejecutivo en detrimento del legislativo.
La tercera razón de la falta de legitimidad democrática de la institución es la plasmación de esta ejecutivitis invasoris –como la ha caracterizado J. Varela OrtegaLa descripción detallada de este proceso desde fin de siglo en J. Varela Ortega, "De los orígenes de la democracia en España 1845-1923" en S. Forner (coord.), Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX y XX, Cátedra-Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Madrid, 1997, págs. 129-201, y 169 y ss.– en el Senado. En vez de impulsar la «modernización y actualización profunda de su estructura», las elites políticas mayoritarias optan, como escribe Acosta, por la reforma reglamentaria (mayo de 1918). Pero este «lavado de cara» (pág. 353) lleva aparejado un «severo recorte de sus prerrogativas» (pág. 355) en materia legislativa a través de las disposiciones conocidas como El veto y La guillotina. La primera impedía que, sin el conocimiento previo y favorable del gobierno, un senador presentara una proposición de ley que implicara un aumento de los gastos del Estado. La segunda limitaba la intervención de los miembros de la Alta Cámara en la discusión de los Presupuestos Generales. Bastaba con que el gobierno tramitara ésta u otra norma de contenido económico por el procedimiento de urgencia para que esos dictámenes llegaran al Senado aceptados previamente por el Congreso. Además, cualquier enmienda senatorial en materia presupuestaria debía contar con la previa aceptación de la Cámara Baja.
ESPAÑA EN PERSPECTIVA COMPARADA
A comienzos de la década de 1920, el descrédito del Senado responde en última instancia al fracaso del proyecto, auspiciado por el partido reformista, para adecuar la Constitución de 1876 a la nueva realidad de la sociedad española. Con este fracaso (la cuarta razón) se hace más evidente el contraste con Europa en términos de avances democráticos. Acosta señala (págs. 372373) cómo en Dinamarca, Suecia o Bélgica los senadores se elegían por sufragio universal libre, secreto y limpio; en Alemania había desaparecido la segunda Cámara; en Inglaterra, la Cámara de los Lores había visto mermado su tradicional poder de veto. La peculiaridad española en este sentido se explica en gran parte por la capacidad de influencia política de los sectores más conservadores. Esa influencia se hace muy expresiva en las declaraciones del conde de Romanones y de Antonio Maura en contra de la democratización del poder legislativo. Las alabanzas de Romanones y Maura al Senado (en 1918) no dejan lugar a dudas: para el político liberal, la Cámara Alta constituye «una de las cosas más perfectas que hay en la organización política española»; para el dirigente conservador y presidente del Gobierno, es «la institución que mejor cumple con su deber […]. Es orgullo de la Constitución española, es un ejemplo selecto en la historia política del mundo. […] En lo esencial, no hay nada que tocar sino mucho que celebrar y bendecir» (págs. 373 y 374).
En aquellos años, las fuerzas contrarias al cambio son mucho más amplias y han renovado liderazgos y contenidos doctrinales, adscribiéndose mayoritariamente al universo conservador y configurando en los años de la Gran Guerra el arco sociopolítico del antiparlamentarismo analizado por F. del Rey (cap. 5 de Con luz…). Se trata del carlismo, del maurismo radicalizado y del catolicismo político, derechas extremas que se articulan en plataformas y movimientos cívicos de masas desde las cuales difunden su concepción del orden social. El rasgo fundamental de estas formaciones es el rechazo de la secularización política y cultural y la defensa a ultranza de la religión y de los intereses de la Iglesia católica (pág. 297). En 1918, Maura, desde la presidencia del Gobierno, se identificará con ese ideario, consagrando España al Sagrado Corazón de Jesús. A partir de entonces, el viejo dirigente dinástico extrema aún más sus posiciones, se hace «más autoritario que nunca» y «más tecnocrático», abogando por una «revolución de corte dictatorial civil a modo de paréntesis» (págs. 305 y 306).
Es cierto, como recalca F. del Rey, que España no es excepcional en la movilización de estas fuerzas de extrema derecha contrarias al parlamentarismo liberal, enemigas de la democracia y propiciadoras de la liquidación del sistema político de Restauración. La marea creciente de la dictadura se extiende por no pocos países de Europa. Pero hay una diferencia cualitativa que, en vísperas del golpe militar de 1923, separa a España de los países más avanzados de su entorno: la pervivencia de una composición del poder político –de la mayor parte de los representantes del Parlamento y de las corporaciones locales– propia de un «sistema de representación invertida»Véase Natalio R. Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1994, págs. XXII y ss. por fraudulento.
El fraude electoral practicado y amparado por el poder ejecutivo fue, junto al encasillado, una de las «reglas» no escritas «del juego político» que M. Martorell describe en detalle (cap. 5). Por eso sorprende no encontrar en sus páginas alusión alguna a él. Máxime cuando dicho fraude no desaparece de los procesos electorales del Congreso durante el reinado constitucional de Alfonso XIII pese a la restricción parcial del sufragio universal masculino (art. 29 de la Ley Electoral maurista de 1907). Más anómala aún, en comparación con otros Parlamentos europeos, es la aversión de las elites gobernantes, ya fueran conservadoras o liberales, al principio democrático de la competencia política, que limitan (art. 24 de la mencionada ley) para inclinarse –como ha señalado J. Varela– por la opción «proteccionista» del poderEn J. Varela Ortega, ibidem, págs. 195 y ss..
ELITES DINÁSTICAS Y CAMBIO SOCIAL
El debate sobre las causas del rechazo dinástico a la transparencia y la competencia, rasgos esenciales de las democracias europeas, sigue siendo objeto de controversia. ¿Fue debido a la persistente desmovilización general de la sociedad española o por todo lo contrario? Desafortunadamente, los autores incluidos en el segundo de los libros reseñados no contribuyen a clarificar esta cuestión al no considerar relevante este déficit democrático de la institución legislativa y en la explicación de la progresiva pérdida de credibilidad del «parlamentarismo racionalizado» (cap. 1, pág. 50) desde 1914. Sin embargo, en los capítulos 2 (J. Moreno), 3 (J. L. Gómez Navarro, J. Moreno y F. del Rey) y 5 (M. Cabrera) se ofrece una abundante y minuciosa información que contribuye a ampliar nuestros conocimientos desde una perspectiva comparada sobre uno de los aspectos más relevantes de la historia de la España contemporánea.
Así, tres de los aspectos analizados en estas contribuciones sobre el Parlamento (1913-1923) sugieren en especial la ausencia de estancamiento sociopolítico. El primero, recalcado por J. Moreno, es el aumento de la competencia entre las elites de los fraccionados partidos dinásticos (pág. 79), que cristaliza en los años de la Gran Guerra contribuyendo a la inestabilidad de los gabinetes (pág. 85), pero que se gesta tras la desaparición de los sólidos liderazgos del inicio de la Restauración. Recorre toda la estructura clientelar del poder, aunque adquiere una entidad especialmente destacada con motivo de la convocatoria de los procesos electorales del Congreso. Acorta en especial la duración de los gobiernos «de turno de coaliciones» (1919-1923) cuando la competencia se materializa al máximo nivel del poder ejecutivo (págs. 93 y ss.). Pero esa rivalidad entre las elites de los aparatos nacionales de los partidos conservador y liberal tiene también extensos y sólidos fundamentos provinciales y locales por medio de sólidos cacicatos estables (J. L. Gómez, pág. 142). Del predominio de estos últimos y de los diputados de arraigo en detrimento de los cuneros, es posible inferir dos consecuencias. Una es la merma de independencia del Ejecutivo para, asignando escaños de su exclusiva preferencia sin contar con la estructura clientelar del distrito, poder cumplir con sus compromisos de reparto de poder parlamentario. La otra se manifiesta en la complejidad y dificultad inherentes a la elaboración de los encasillados ministeriales por parte de las opciones dinásticas, ante las modificaciones experimentadas por el mapa de las influencias clientelares provinciales.
El segundo y el tercero se evidencian en la composición de la elite del Congreso (J. L. Gómez-Navarro et al.) y en el funcionamiento de esta Cámara legislativa (M. Cabrera), respectivamente. En el seno de ese grupo selectivo de políticos profesionales, de mediana edad y con un alto nivel de cualificación, se ha producido hacia 1914 una notable renovación generacional: «No son viejos decrépitos» (pág. 110). Son muy pocos los diputados cuyos ingresos proceden de las actividades industriales y comerciales. En cambio, una abrumadora mayoría viven de la renta de la tierra (págs. 119-120), siendo además muy destacable el peso de la estirpe política familiar. En estos casos, el distrito al que representa el diputado (el cacicato) se hereda de generación en generación. Por último, parece posible afirmar que en la mayoría de los distritos rurales uninominales, es el grado de arraigo del diputado-cacique el elemento determinante de su permanencia estable como miembro de la Cámara Baja.
Por otra parte, la actividad de esta institución hace de ella la antítesis de una organización inerte. Dos aspectos subrayados por M. Cabrera son muy indicativos de ello. En primer lugar, en el Parlamento de la última etapa de la Restauración se debatió mucho y de casi todo (pág. 208). Pero quizá Cabrera debiera haber recalcado también que no se discutieron ciertos temas fundamentales, como la política exterior (los gobiernos –precisa J. Moreno– se esforzaron por evitarlo hasta el punto de cerrar las Cámaras [pág. 83]). O como la política presupuestaria; muchas veces, el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado fue un mero formalismo de ratificación de los presentados en la legislatura anterior. Además, no es posible obviar que a lo largo del período comprendido entre febrero de 1918 y el golpe militar de 1923 se suspendieron en nueve ocasiones las sesiones parlamentariasEn S. Juliá, ibidem, p. 191.. En segundo lugar, la reforma del Reglamento de 1918 con la creación de comisiones permanentes (una por cada ministerio) dotó de mayor eficacia al trabajo parlamentario (págs. 189-190). Dos artículos (el 123 y el 112) conocidos, respectivamente, como El veto y La guillotina provocaron las polémicas más vivas. En opinión de M. Cabrera y M. Martorell, la doble finalidad del poder ejecutivo de poner freno «a los abusos que se cometían alegremente y recargaban los gastos del Estado sin haber sido objeto de discusión con el presupuesto» y «a la obstrucción parlamentaria» (pág. 51 del cap. 1), pone de relieve que el Parlamento no «estaba inerte frente a los gobiernos» (pág. 53 del mismo cap.). Pero, a mi juicio, es difícil negar que sus atribuciones constitucionales no estuvieran mermadas desde la reforma del Reglamento en 1918.
La conclusión de la directora de Conluz… es clara: el parlamentarismo de los últimos años del reinado constitucional de Alfonso XIII gozaba de buena salud. Sus rasgos fundamentales –«arte al servicio de una idea, pasión para expresar una doctrina, talento para sugestionar a un auditorio» (pág. 209)– siguieron vivos hasta la llegada de Primo de Rivera. Esta positiva valoración se adecua, a mi juicio, a una parte de la realidad: la del parlamentarismo liberal doctrinario hegemónico en las dos Cámaras. Pero hay otra realidad, representada por un amplio abanico de fuerzas sociopolíticas con presencia, aunque minoritaria, en la Carrera de San Jerónimo. Para demócratas, nacionalistas, reformistas, republicanos y socialistas, uno de los problemas pendientes radicaba precisamente en la no transformación de ese parlamentarismo alfonsino en una democracia. Estas fuerzas, desde la Asamblea de Parlamentarios, pugnaron sin éxito en 1917 por profundizar la tímida democratización existente a través de un proceso constituyente. No tuvieron ocasión de volver a intentarlo. Lo que no puede dudarse, en todo caso, es que respecto al régimen constitucional de 1876, la dictadura de Primo de Rivera tuvo el carácter de una grave involución. «Al romper con la tradición liberal –como escribe M. Cabrera–, constituye uno de los momentos catastróficos de nuestra historia contemporánea» (pág. 17).
Ambas investigaciones aportan claves relevantes para entender cómo se llegó a la situación propiciatoria del golpe militar de septiembre de 1923. Y al mismo tiempo, contribuyen a seguir debatiendo sobre sus causas, entre ellas la actuación de las fuerzas contrarias a la democratización de la sociedad española. Porque es difícil imaginar que dichas fuerzas aceptasen democratizar la Constitución de 1876, cuando fueron incapaces de propiciar la democratización de los procesos electorales.