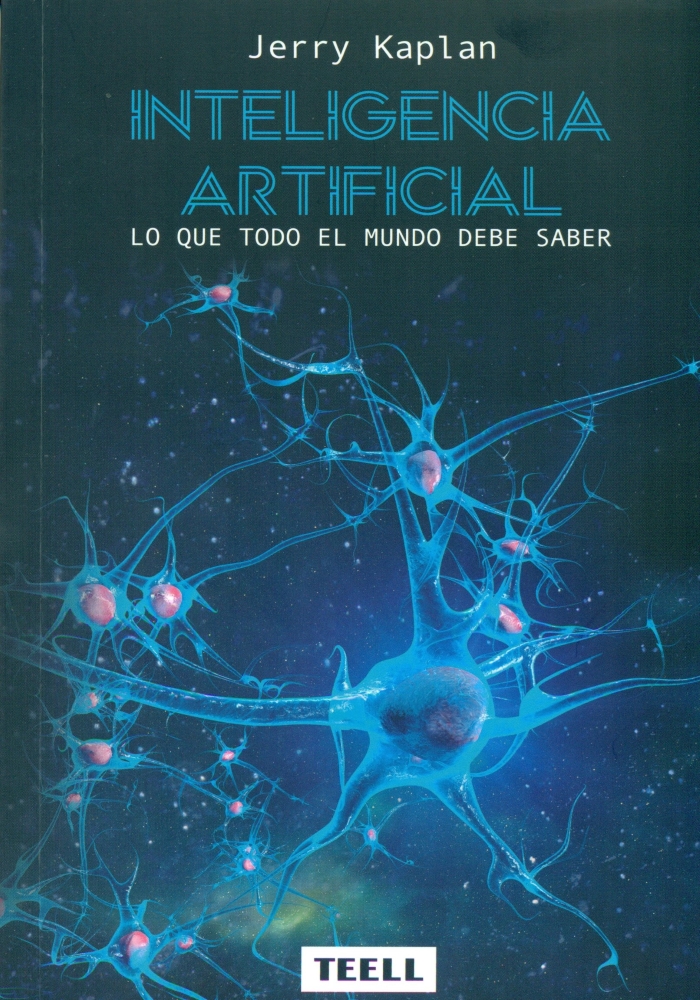¿Por qué, de un tiempo a esta parte, nuestra relación con el pasado se ha tornado tan conflictiva? Todos los de mi generación nos educamos en su momento en una concepción tradicional que sostenía que el pasado, pasado estaba y que, por tanto, más allá de su carácter pintoresco o anecdótico, solo concernía como asunto de calado a los profesionales de esa materia, esto es, a los historiadores. El pasado, según esta noción, era como un depósito inalterable al que se acudía para extraer datos y enseñanzas que, obviamente, podían iluminar nuestro presente –nunca ha dejado de gravitar una cierta noción de ejemplaridad- pero que en ningún caso condicionaban y, mucho menos, determinaban la coyuntura en la que vivíamos. Cuando algunos hurgaban más de la cuenta en el ayer, no eran pocos los que advertían que, como le había pasado a la mujer de Lot en el relato bíblico, la tendencia irresistible a mirar hacia atrás suponía un riesgo paralizante o al menos dificultaba como un lastre nuestra marcha hacia el futuro.
Hay una acusada tendencia a culpar a la globalización del cambio de óptica. Entiéndase, para no banalizar en exceso el argumento, la globalización en sentido amplio, no solo la que ha transformado nuestras vidas en los últimos decenios con la revolución en los desplazamientos, la información y las comunicaciones sino la globalización de facto que ha venido produciéndose a lo largo de la edad contemporánea, ya patente en el siglo XIX, agigantada en la centuria siguiente y que ha encontrado su máxima expresión por ahora en el cambio de milenio. Según este planteamiento, como resultado de esa tendencia (o, para ser más precisos, como reflejo, resistencia o rechazo) se ha generado en todas partes un proceso de búsqueda de raíces, filiaciones e identidades. Se trata, obvio es recalcarlo, de un proceso también universal que adquiere, empero, en cada lugar sus caracteres específicos, aunque todos ellos apunten poco más o menos a lo mismo, la consecución de sentido para un ser humano que, a escala individual y colectiva, se encuentra más desorientado que nunca. En estas coordenadas se insertaría el auge de los movimientos nacionalistas de un confín a otro de la tierra, la demanda de ciertas seguridades y estabilidad en un mundo convulso y, con todo ello a menudo, una idealización o incluso mitificación de un pasado que rivaliza paradójicamente con el futuro como horizonte supremo: una vez más en la historia, el mito del paraíso perdido.
La esquematización antedicha, sin que pueda ser tildada de falseamiento, reduce en mi opinión en demasía un proceso que se alimenta de fuentes más complejas y heterogéneas. Es incontrovertible que la búsqueda compulsiva de identidades necesita bucear en el pasado, porque no hay modo humano de construir una identidad sin una mirada al ayer próximo o remoto, pero el pasado gravita hoy día sobre nosotros por otras razones. Y, lo que es más importante aún, el pasado mítico antes mencionado debe convivir con su antítesis, el reconocimiento de otros pasados –otras fases- que nos incomodan o incluso nos avergüenzan. Extenderme sobre el particular me llevaría a terrenos ahora indeseados, pero señalaré al menos dos de esos motivos, profundamente interrelacionados entre sí. Por un lado, la existencia de un pasado reciente particularmente traumático: no en vano la pasada centuria ha sido singularizada por múltiples analistas como la más terrible de la historia de la humanidad, calificación a la que se ha hecho acreedora simplemente porque la proverbial crueldad del ser humano se ha visto potenciada por los avances tecnológicos hasta conseguir, como nunca en la historia, la muerte masiva -¡millones de seres humanos!- con la máxima eficacia y en el menor tiempo posible. En segundo lugar, la evolución de la conciencia contemporánea conduce a un juicio crítico de determinadas actitudes –por ejemplo, con respecto a la moral sexual, el género, las etnias o el medio ambiente- que convierten per se en conflictiva la relación con nuestra trayectoria pretérita, como manchas infamantes de las que procuramos huir o, al menos, distanciarnos intelectual o emocionalmente. Lejos, pues, de la tradicional recreación de gestas históricas y figuras emblemáticas del pasado, lo que hoy se estila es derribar (o por lo menos esconder) estatuas y monumentos que manifiestan valores que no solo no nos representan sino que nos repugnan de modo lacerante.
La dualidad que acabo de mencionar –necesidad de recordar, pero reluctancia o desagrado al mismo tiempo- está presente en el propio título que el historiador de la Universidad de Granada Miguel Ángel del Arco Blanco ha decidido poner en su documentada investigación sobre uno de los símbolos más emblemáticos del franquismo –con la guerra civil, nuestro traumático pasado reciente- que aún persiste en nuestros días: Cruces de memoria y olvido. El subtítulo del libro no autoriza ninguna duda sobre el significado de esas cruces: Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021). Constatamos, por lo pronto, que la memoria no deja de ganar presencia, comiéndole el terreno a la propia historia, a la que no solo desplaza sino que suplanta. Pese a todas las protestas (recordemos a Santos Juliá) sobre la necesaria delimitación de la una y la otra, lo cierto es que cada vez en mayor medida el objeto de la historia y de los historiadores es la existencia misma de la memoria en una determinada colectividad, su sentido y trascendencia, el uso que gobiernos y regímenes hacen de ella, sus materializaciones o las polémicas que genera su intento de apropiación por parte de beligerantes sectores sociales y políticos. No es extraño que cada vez la acompañemos de más adjetivos: memoria colectiva, memoria histórica, memoria democrática. Álvarez Junco acaba de publicar un volumen con muchos paralelismos con este de Miguel Ángel del Arco, con el significativo y hasta cierto punto provocador título de Qué hacer con un pasado sucio (Galaxia Gutenberg). El calificativo de suciedad aplicado a determinados pasajes del pasado ya es sintomático de la incomodidad antes mencionada y presupone unos juicios de valor, o sea, una valoración moral y no solo política, de la que la propia historia parece no saber o no querer zafarse.
No quiero yo, por mi parte, entrar en esta última polémica, no solo porque desbordaría con mucho los propósitos que aquí me guían, sino sobre todo porque ya me ocupé no hace mucho del contenido de ese libro, tan estimable como discutible en algunos aspectos («José Álvarez Junco y la justicia ante el trauma del ayer»). Sí quiero, en cambio, aprovechar la aparición del volumen del historiador granadino para recuperar una publicación que apareció unos meses antes y que ha pasado relativamente inadvertida o que, al menos desde mi punto de vista, no ha conseguido que se le otorgue la atención que merecía por su excelente factura. Me refiero a Prisioneros de la historia. Monumentos y Segunda Guerra Mundial, de Keith Lowe. Dada la similitud en el objeto de estudio pero también las evidentes diferencias entre el ensayo del historiador inglés y el español, me ha parecido conveniente y más esclarecedor dividir mis reflexiones en dos partes, una para cada uno. Empezaré por Cruces de memoria y olvido por varias razones. La más obvia de todas es el orden cronológico, pues del Arco se refiere a la guerra civil española y Lowe a la Segunda Guerra Mundial, aunque ambos coinciden en seguir el rastro de esos acontecimientos traumáticos hasta el presente. Pero me guía también la estimación de suponer al lector de este artículo más versado en los acontecimientos y debates de nuestros lares que los desarrollados en espacios tan lejanos como Filipinas, Japón, Corea o China, por citar algunos de los escenarios de Prisioneros de la historia. En pocas palabras, creo que es más fructífero en este caso operar desde lo particular a lo general o, para ser más precisos, partir de lo más y mejor conocido para llegar luego a una visión de conjunto, de alcance global. Además, el libro de Lowe me permitirá hilvanar finalmente algunas ideas generales sobre la función de la memoria en el mundo que vivimos. Procedamos, pues, con la primera parte, dejando la segunda para la siguiente entrega.
Cruces de memoria y olvido estructura sus nueve capítulos en tres partes disímiles, suficientemente diferenciadas pero con elementos comunes y notorias reiteraciones que las convierten en vasos comunicantes. Los dos capítulos iniciales integran un primer bloque dedicado a la guerra civil, la formulación y difusión del mito de los caídos y el levantamiento de los monumentos más tempranos. Los siguientes cuatro capítulos componen una segunda parte que se ocupa de trazar el significado (mejor dicho, los significados) y la estética de esta monumentalidad franquista a lo largo y ancho de la piel de toro. Esta sección termina o desemboca de modo natural en el capítulo sexto, dedicado a la construcción más emblemática de todas, la que sublima al límite el alma de la Cruzada y contiene todo el simbolismo necrófilo del régimen: el Valle de los Caídos en Cuelgamuros, la gran cruz que condensa en su gigantismo el espíritu de esas otras múltiples cruces de caídos que poblaron la geografía española. La última parte, integrada por tres capítulos, está planteada en principio como una historia de los monumentos a los caídos desde el fin de la guerra civil a nuestros días, pero en realidad termina siendo más bien una historia de las actitudes de la sociedad española respecto a los mismos, desde las actitudes viscerales y polarizadas de primera hora (el entusiasmo militante de los vencedores frente a la triste resignación de los derrotados) hasta la pasividad, la indiferencia, el rechazo y la beligerancia que se fueron dando sucesivamente desde comienzos de los años sesenta hasta el fin del régimen y el asentamiento de la democracia.
Conviene adelantar ya que el autor ha centrado sus pesquisas en los monumentos a los caídos, orillando otras construcciones conmemorativas del franquismo. Aun con estas limitaciones autoimpuestas, el material recopilado es extraordinario, hasta el punto de que a menudo da la impresión de que no hubo rincón de la geografía española que se librara de albergar su correspondiente cruz de los caídos o algo similar. Del Arco quizá no ha realizado una investigación completamente exhaustiva pero el resultado se parece mucho a tal cosa: el material de archivo y hemerográfico es abrumador, aparte, claro está, del experto manejo de una copiosa bibliografía, todo lo cual, por otra parte, conlleva un cierto peaje, pues la innegable excelencia del contenido no siempre acierta a expresarse con la agilidad suficiente para escapar del tono prolijo y reiterativo. No tengo el más mínimo inconveniente en reconocer que se trata en este caso de un reparo menor, explicable y hasta justificable por el carácter minucioso de la investigación y porque en última instancia estamos ante un trabajo de índole más universitaria que meramente divulgativa. Por las mismas razones, el autor adopta un tono contenido en sus apreciaciones, dejando hablar a los mismos hechos y sus protagonistas y limitándose en el aspecto de tomar partido a una crítica pertinaz y muy severa de la política de la memoria del franquismo, por manipuladora, sectaria y excluyente (aparte, evidentemente, de su carácter dictatorial, ça va de soi). Frente a ella, se propugna abiertamente una intervención de los poderes públicos y muy especialmente del gobierno democrático de la nación en el diseño de una memoria plural e inclusiva que pueda recoger todas las sensibilidades y opciones políticas respetuosas con la libertad. Otra cosa distinta es lo que pueda pensar el lector de este desiderátum que, mucho me temo, se parece a lo que en términos pedestres denominamos la cuadratura del círculo.
Me parecen especialmente significativas dos citas de entre las muchas que se recogen en estas páginas. La primera de ellas, muy escueta y contundente, es del obispo de Tenerife, Albino Menéndez: «Mientras España fue por el mundo plantando cruces, alzando cruces, España fue lo que fue». La segunda, más retórica, es del propio Franco: «Vuestra sangre ha sido fecunda, pues de una España en trance de muerte, hemos creado la España que soñasteis, cumpliendo vuestro mandato y haciendo honor a vuestros heroicos sacrificios, y en los lugares de la lucha donde brilló el fuego de las armas y corrió la sangre de los héroes, elevaremos estelas y monumentos en que grabaremos los nombres de los que con su muerte, un día tras otro, van forjando el templo de la nueva España». No creo exagerar si digo que en esas dos citas están compendiadas las ideas fundamentales del mensaje que se intenta transmitir: una concepción de la nación indisociable de la fe religiosa, una España que se mira en su pasado glorioso para alzarse contra sus enemigos interiores, la anti-España, dispuesta a derramar, generosa, la sangre de sus mejores hijos para volver a ser la gran nación que fue y en el fondo siempre ha sido. Y en ese trance supremo y trágico en el que se impone la necesidad de una nueva Cruzada, la nación rinde su tributo de agradecimiento a los que han caído defendiendo los más altos ideales, que son a la vez patrióticos y religiosos, porque Dios y España se funden y confunden en el corazón de los verdaderos españoles. Por todo ello, ¿qué otra forma más natural de recordar a los héroes, los mártires y los caídos –significativa amalgama, por lo demás- que llenar de cruces conmemorativas las tierras de España?
Del Arco apunta en las páginas iniciales otras razones que ayudan a entender la necrofilia franquista, por otra parte no muy distinta, aunque algo más contenida, que la exaltación de la muerte que distinguió siempre a las ideologías nazi-fascistas. Se perseguía con este culto a los caídos establecer una plataforma de consuelo y justificación ante la muerte de miles y miles de personas, muchas de ellos en la flor de la edad. Dos argumentos se repiten en este sentido: uno, que la muerte no ha sido en vano y dos, que la muerte no es nada, apenas una puerta de entrada en otro mundo y aun con eso, el mártir sigue entre nosotros. De ahí el repetido concepto, que es a la vez grito de dolor, reivindicación y homenaje: ¡PRESENTE! La muerte es útil como aglutinante y como semilla, a la postre incluso más útil que la propaganda convencional, porque presenta un cariz trágico que la dota de autenticidad. Por eso, los ritos de afirmación nacional e ideológica tienen por lo general como punto de referencia el recuerdo y homenaje a los muertos. Pero para superar el carácter efímero de esas ceremonias, hay que acceder a la permanencia de la piedra, para que el monumento conmemorativo, casi siempre presidido por la cruz, opere de una vez y para siempre como emblema para la posteridad. Las cruces de piedra recordarían a las generaciones venideras el sentido y necesidad de una Cruzada que trajo una nueva España. Del Arco enfatiza en repetidas ocasiones que el franquismo nunca se planteó, ni siquiera cuando ya estuvo firmemente asentado, una disposición compasiva o inclusiva respecto a los muertos del otro bando, tildados siempre de rojos, traidores o anti-españoles que solo merecían odio y desprecio.
Es congruente con la mencionada actitud que los monumentos conmemorativos se diseñaran no ya solo como recuerdo u homenaje, sino también como propaganda más o menos tosca de los valores del régimen. El más obvio de todos venía representado por la cruz, elemento preeminente al que nada ni nadie podía hacerle sombra. Pero además la directriz era seguir las pautas de una arquitectura calificada como «clásica», que remitía a las edificaciones de los gloriosos tiempos imperiales (El Escorial como símbolo supremo y el clasicismo herreriano como paradigma). Junto a ello, sugiere del Arco que la estética desnuda, austera, de líneas muy definidas, intentaba huir de una modernidad sobrecargada y decadentista para marcar un anhelo de vigor, virilidad y determinación. La España regenerada debía presentarse a los ojos de todos como una España recia, firme, potente. En esos derroteros, incluso la disposición de los diversos elementos arquitectónicos tenía que seguir un canon estricto que subrayaba la verticalidad del conjunto como reflejo del orden vertical del mundo y del régimen en concreto: autoridad, jerarquía, disciplina, quietud, estabilidad…, tales son los valores que se trataban de plasmar en unos monumentos rígidamente controlados por un asfixiante entramado político que no dejaba nada a la improvisación y la creatividad de los artífices inmediatos. Quizá por ello, añado yo por mi cuenta, esos conjuntos monumentales nos resultan, vistos con los ojos de hoy, tan monótonos e insípidos: todos cortados por el mismo patrón y sin asomo de innovación u originalidad. Más allá del sentido y significado de las cruces, el libro se detiene en todo lo concerniente a su edificación, preguntándose (y respondiendo) dónde se instalaron (en emplazamientos privilegiados), cuándo se construyeron (principalmente en los años posteriores a la guerra, en especial la década de los cuarenta), quiénes fueron los responsables de los diversos proyectos y cuáles fueron las actitudes de las autoridades locales y la sociedad en su conjunto ante las diversas iniciativas.
La parte final, como ya adelanté antes, analiza qué ha pasado con los monumentos y cómo ha cambiado la actitud de la sociedad española frente a ellos, desde la exaltación impostada de primera hora a la indiferencia o la iconoclastia más cercana a nuestros días. El punto de inflexión puede establecerse en torno a 1960, aproximadamente. Hay un antes y un después en la liturgia del régimen, que pasa de legitimarse por la victoria en la guerra civil a hacerlo por la consecución de un país en paz y desarrollo. Como es sabido, la sociedad española sufre una evolución semejante, derivada en gran medida simplemente de que la guerra va quedando cada vez más atrás y cada vez tiene menos interés –mucho menos para las nuevas generaciones- la retórica de la gloriosa Cruzada, la muerte en combate, la sangre de los mártires y la fe de los caídos. Los monumentos, como es obvio, quedan en su sitio, viendo pasar el tiempo, imperturbables, situados muchas veces en colinas u otros lugares elevados, o bien en plazas o entradas de los pueblos. Un paisaje de cruces y lápidas en un país cada vez más ajeno a ellos, a su construcción, a sus valores, a su simbolismo. Con el cambio de régimen, no hubo más remedio que plantearse qué hacer con ellos, aunque la peculiaridad de nuestra transición condujo a una prudencia que no pocos tildaron en este aspecto de pasividad o parálisis. Del Arco considera que, al menos hasta la llegada de Zapatero, el gobierno central, independientemente del partido que ocupara el poder, se mostró como mínimo renuente a adoptar disposiciones decididas en este ámbito, teniendo que ser las autonomías y, sobre todo, los poderes locales los que tomaran la iniciativa. Algunas de ellas tan polémicas –por decirlo suavemente- como la «resignificación» (del Arco dixit) del monumento del vizcaíno monte Saibigan, que pasa de recordar a los «caídos por Dios y por España» a honrar a «los gudaris que lucharon por la libertad de Euzkadi». La misma cruz de piedra ampara así sucesivamente a dos memorias antitéticas, la del franquismo y la del nacionalismo vasco, que solo coinciden en la exclusión del otro.
Ni el franquismo inventó los monumentos a los caídos ni España es, ni mucho menos, el único país que tiene que lidiar con un pasado tenebroso, cuyos símbolos en piedra, por centrarme en este caso, aún perduran y constituyen con su sola presencia un desafío a nuestra convivencia. Un desafío que, naturalmente, podemos optar por ignorar, como legítimamente hacen muchos o que también podemos afrontar, como propugnan no pocos. ¿Qué puede hacer la historia o, mejor dicho, debe hacer algo o, al menos, decir algo? No se trata, insisto, de un debate específicamente español sino casi universal, por más que los vociferantes de uno u otro extremo pretendan hacernos creer que lo nuestro es insólito, argumentando bien que nadie en el mundo nos supera en fosas comunes o bien que aquí todo se hizo de manera modélica. Del Arco se plantea de modo sucinto estas cuestiones en las páginas finales de su libro. No esperemos soluciones mágicas, no porque el autor no sepa a qué carta quedarse sino simplemente porque nadie tiene la varita mágica. En una sociedad moderna, plural, democrática, no hay ni puede haber una sola memoria, sino memorias diversas e incluso enfrentadas entre sí. Armonizar todas ellas en una política gubernamental de la memoria, tolerante e inclusiva, como parece propugnar el autor, no deja de ser en mi opinión una propuesta bienintencionada que en la práctica es difícil que trascienda el nivel de los deseos piadosos. En términos más concretos; ¿qué hacer con las cruces? ¿Dejarlas donde están? ¿Retirarlas discretamente? ¿Reconvertirlas? ¿Pero reconvertirlas en qué? Por ser aún más concreto y referirme a la más emblemática: ¿qué debe hacer el gobierno de una democracia, sea del signo que sea, con el Valle de los Caídos? Las cruces y los monumentos conmemorativos constituyen una suerte de materialización del pasado, incluso de los peores fantasmas del pasado, si atendemos a lo que significan en este caso. Son memoria, pero también historia. Nuestra historia. Nuestro pasado, aunque no nos guste. Del Arco utiliza en el epílogo una frase significativa: «No es posible escapar a la historia de una guerra civil y una dictadura como la franquista». Quedémonos con la primera parte, aquella que sostiene que no podemos escapar a la historia. Ese planteamiento constituye el motivo recurrente de Keith Lowe en un libro que lleva el también revelador título de Prisioneros de la historia. Y, por supuesto, no se refiere solo a los españoles. Completaremos esta reflexión con un comentario sobre la obra del historiador inglés. Será en la próxima entrega de este blog.