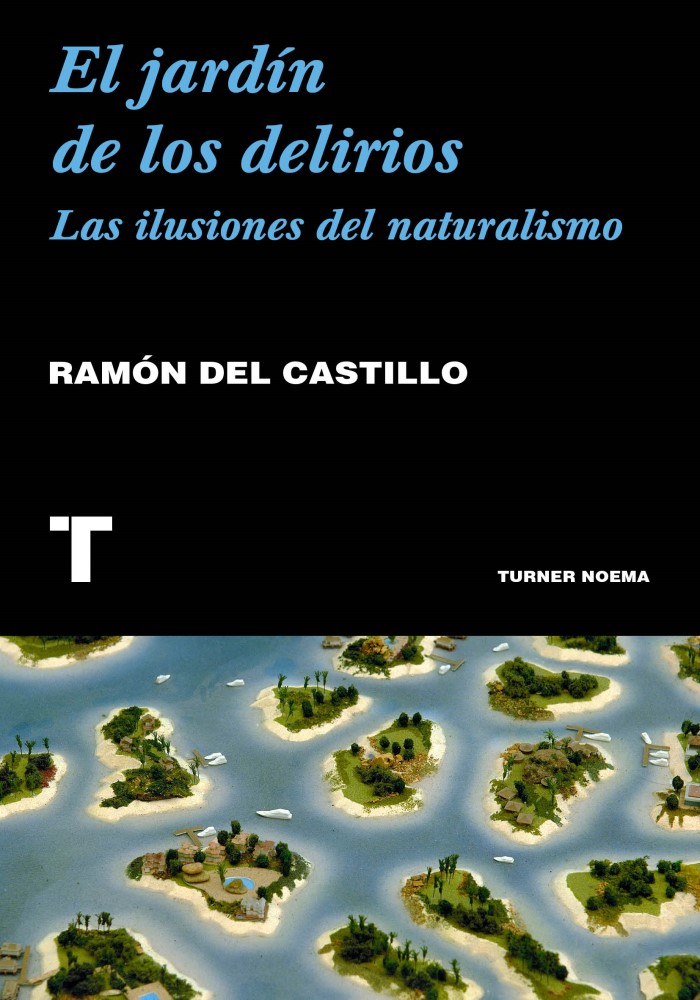Antonio García-Santesmases, largos años portavoz de la corriente Izquierda Socialista dentro del PSOE, une a una vocación política que, sin ceder un ápice en su posición crítica, lo ha llevado al Congreso de Diputados, aunque sólo fuere por una legislatura, otra intelectual, de filósofo de la política, que ejerce como profesor universitario y publicista. García-Santesmases sobresale tanto por la claridad como por la oportunidad de sus análisis, siendo uno de los representante más influyentes de una izquierda cada vez más empujada a los márgenes. En su último libro reúne distintos trabajos en torno a la «cuestión religiosa» que en nuestro país, como es bien sabido, tiene una larga historia explosiva.
A punto de celebrarse el trigésimo aniversario de la Constitución, resurgen cuestiones que muchos suponían que el pacto constitucional, logrado con el consenso de la mayor parte de las fuerzas políticas, había zanjado definitivamente. Teniendo en cuenta la relación de fuerzas que existía entonces, «no cabe duda de que el Estado aconfesional y la monarquía parlamentaria son pasos positivos frente a la dictadura de Franco, pero han pasado años desde la aprobación de la Constitución del 78 y la apuesta por una España federal, republicana y laica ha vuelto a aparecer en la vida política española. Por el momento aparece de un modo minoritario pero marca una tendencia que debemos seguir con atención y, en la medida de lo posible, alentar» (p. 127).
En el párrafo anterior se encuentra el meollo del libro de García-Santesmases. La transición fue tan buena como pudo serlo en las circunstancia dadas. En estos tres decenios, España ha cambiado mucho, sin duda para mejor, pero nada estaría preñado de riesgos tan graves como creer definitivos el régimen político y el económico-social establecidos. También la Constitución de 1876 trajo a España unos decenios de relativa libertad, con un crecimiento económico considerable, y sobre todo un gran avance cultural, pero la incapacidad de las clases dirigentes para incorporar con todos los derechos políticos y sociales a la clase obrera que creaba el mismo desarrollo económico, al final trajo consigo el golpe militar, la dictadura, la Segunda República, un oasis de esperanza fracasado, y de nuevo el golpe militar, la Guerra Civil y los cuarenta años.
De las cuatro cuestiones abiertas en la primera mitad del siglo xx, el modelo socioeconómico (economía de mercado, socialismo democrático o colectivismo burocrático), la estructura territorial (Estado unitario descentralizado en el Estado de las Autonomías o Estado Federal), la forma de Estado (monarquía o república) y la relación de la Iglesia católica con un Estado aconfesional o con uno laico, la primera la ha resuelto una economía de mercado en un Estado social, que cuenta con la aquiescencia de la inmensa mayoría de los españoles, siendo, hoy por hoy –mañana ya veremos–, una minoría insignificante la que se inclina por alguna forma de socialismo. García-Santesmases pertenece a esta izquierda mayoritaria que no cuestiona la economía de mercado y centra su afán reformista en la construcción de un Estado social fuerte. En cambio, la cuestión más debatida hoy en España, hasta el punto de que se divisa una inestabilidad creciente mientras no se resuelva de manera satisfactoria, es la territorial. Sigue abierta la cuestión capital de si prevalecerá el Estado unitario de las Autonomías, implícita en ella una dinámica centrífuga, o bien lograremos un Estado federal capaz de desplegar una cohesión integradora, o los territorios que se consideran naciones con vocación de Estado terminarán por alcanzar la independencia.
Los otros dos dilemas –monarquía o república, o tipo de Estado, aconfesional o laico– en la consideración de los españoles están a años luz de las primeras cuestiones pero, aun así, ambos están ganando espacio social en los últimos tiempos. La conversión de la disyuntiva «monarquía o república» en la mucho más incisiva de «dictadura o democracia» parecía haberla resuelto. En efecto, ninguno de los problemas pendientes se enderezarían si sustituimos la monarquía por la república; al contrario, podrían complicarse innecesariamente. Los españoles no somos monárquicos; desde comienzos del siglo xix tres veces el monarca se ha visto obligado a salir al exilio, y otras tantas la institución ha sido restaurada en la misma familia; además de dos veces con otras. Muchos llevamos mal que haya sido Franco el último que haya instaurado la monarquía; pero, en cuanto nos preguntemos quién podría ser elegido presidente de la república entre la clase política de que disfrutamos, y no tenemos otra, nos declaramos juancarlistas. Ello no quita que la forma más simple de oponerse al sistema sea sacar una bandera republicana. Si se produjera una crisis grave –socioeconómica, territorial, o política–, el republicanismo podría crecer en muy poco tiempo. Porque, además de que en la izquierda y en algunos sectores liberales se idealice a la república, cuenta con una cierta legitimación racional. Si el imperativo de igualdad exige que en la sucesión el varón no prevalezca sobre la mujer, ¿por qué entonces la Jefatura del Estado ha de recaer en una familia determinada? Las razones históricas que se dieran a favor del principio dinástico tal vez servirían para defender la ley sálica.
El libro de García-Santesmases se centra en la cuarta cuestión –la ubicación de la Iglesia católica ante un Estado aconfesional–, y se pregunta si no habría llegado la hora de avanzar hacia uno laico, al que aspira el autor y una parte hasta ahora bastante minoritaria, también hay que decirlo, tanto en el PSOE como en la sociedad española. Conviene empezar por recalcar que el autor propugna el Estado laico desde una posición agnóstica, de la que se ha ocupado con acierto y rigor en anteriores escritosAntonio García-Santesmases, Reflexiones sobre el agnosticismo, Santander, Sal Terrae, 1993.. En el libro que comento leemos que «el agnóstico se vive instalado en la finitud y se vive como un ser menesteroso e indigente, pero echa manos de sus propias fuerzas y de la facultad que le permite discernir, argumentar, hacerse cargo de su propia vida, echa manos de la razón» (p. 152). El agnóstico es un racionalista que es consciente de los límites de la razón. Discípulo del filósofo José Gómez Caffarena, el autor se incluye entre los que su maestro llama «creyentes problemáticos o ex cristianos con intereses religiosos» y, en calidad de tal, participó durante muchos años en el Foro del Hecho Religioso que anualmente organizaba el Instituto Fe y Secularidad de los jesuitas.
Al autor le caracteriza el afán de «combatir dos posturas dogmáticas. O toda la religión o nada de religión. O religión en manos de la Iglesia oficial, confundiendo estudio de la religión con catequesis, o ausencia de cualquier conocimiento de los hechos religiosos para evitar la contaminación de la mente infantil. La alternativa no puede reducirse a optar entre el proselitismo clerical o el más absoluto vacío» (p. 48). En lo personal, el autor rechaza cualquier forma de dogmatismo, teísta o ateo (las cuestiones últimas son cuestiones abiertas que superan la razón, que no por ello deja de ser nuestro único sostén), así como cualquier forma de discriminación de la religión, tanto positiva –sin religión, ni la moral ni los valores podrían mantenerse, de ahí que el Estado estuviese obligado a protegerla– como negativa: la religión sería un mal social –«el opio del pueblo»– que el Estado debería reducir al mínimo, respetando la libertad de pensar y de creer de cada cual. García-Santesmases defiende una tercera posición, que rechaza una y otra discriminación, y que la Iglesia se empeña en ignorar por completo. El autor propone corregir los privilegios de la Iglesia católica, criticando sobre todo la presencia eclesiástica en la escuela, pero también arremete contra cualquier intento de eliminar la religión del espacio público, como demanda el anticlericalismo más radical.
La actual polémica en torno al Estado laico surge de la estrecha relación que éste mantiene con la educación, lo que explica de por sí el grado de virulencia al que se ha llegado. Es en este punto donde «la transición política española y el proceso de elaboración de la Constitución de 1978 está lleno de sombras, entre las que destacan los Acuerdos con la Santa Sede negociado por el Gobierno de UCD en paralelo al proceso constitucional» (p. 20). Mérito indiscutible del libro es haber puesto de relieve cómo se entrecruzan estas tres dimensiones: las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la educación pública y concertada, y la discusión en torno a la memoria histórica. La relevancia política de cada uno de estos temas se manifiesta en la relación que mantienen con los otros dos. Justamente, a este entronque se debe el que el ambiente político y social se haya emponzoñado tanto en estos tres últimos años.
Entre los muy distintos aspectos que comporta el debate de la «memoria histórica», desde su poca acertada denominación a su tratamiento en la historiografía, a menudo tan erróneo, el que importa retener es el que hace referencia a su carga política. Con la «memoria histórica» se vincula tanto una revisión crítica de la transición como una idealización de la Segunda República, que algunos incluso elevan al modelo de democracia al que debiéramos aspirar. Si hubo un tiempo en que hasta la derecha se identificó con Azaña, hoy lo reivindica la izquierda por su política educativa laica. En García-Santesmases, tras la admiración por Azaña, se trasluce la que el eximio político republicano sentía por la Francia laica, que sigue siendo el ejemplo al que el autor se adhiere.
El miedo a la revisión que conlleva «la memoria histórica» se debe, en primer lugar, a que en la transición se colase de matute la forma monárquica del Estado. La Ley para la Reforma política, la última ley fundamental del franquismo que marcó las líneas generales de la reforma, no dejó otra salida que una democracia vinculada a la «monarquía parlamentaria», sin que el pueblo español pudiera elegir entre república y monarquía, como exigía la «ruptura» que no pudo lograrse. Es un tema que permanece sumergido, sin que hasta ahora ninguna fuerza política significativa haya mostrado el menor interés en sacarlo a relucir.
Otro es el caso de la posición de la Iglesia en el orden constitucional. Después de siglos de oponerse, el Concilio Vaticano II admitió la separación y el carácter aconfesional del Estado, pero con ello la Iglesia española no ha renunciado a que el artículo 16.3 la mencione de manera explícita. Esta alusión ha servido de fundamento constitucional para los muchos privilegios que ha logrado conservar. Cierto que en principio también podrían aprovecharse las demás confesiones, pero hasta ahora ninguna otra disfruta de ellos. «El balance que podemos hacer de estos años es que la jerarquía de la Iglesia española ha tenido miedo a sobrevivir sin apoyo estatal» (p. 45).
La Iglesia ha acabado por aceptar la separación del Estado, cuando la sociedad española no se toma ya demasiado en serio la aconfesionalidad alcanzada. Clericalismo y anticlericalismo están igualmente desfasados, tropezándonos por doquier con una misma indiferencia. Aunque en el artículo 16.2 se diga que «nadie será obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias», en la toma de posesión de los cargos públicos hay que elegir entre el juramento para los creyentes y la promesa para los no creyentes. Se celebran funerales de Estado de rito católico por las víctimas del 11-M, y no faltan autoridades civiles que presidan procesiones y celebraciones, con bendiciones eclesiásticas en las inauguraciones oficiales. Son peccata minuta, que se permite una sociedad secularizada, que únicamente acude a la iglesia para bautizos, bodas y funerales, pero no por ello la minoría laica deja de enfurruñarse.
Los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, firmados en Roma el 3 de enero de 1979, aprovecharon ampliamente el resquicio constitucional del artículo 16. Son cuatro: uno sobre asuntos jurídicos que establece un régimen estatutario para la Iglesia católica, al margen de la Ley de Libertad Religiosa, del que no goza ninguna otra confesión; otro sobre asuntos económicos que, pese a que la Constitución no se compromete a financiar a ninguna religión, además de una amplísima exención de impuestos, otorgó a la Iglesia católica importantes ayudas económicas mientras no pudiera autofinanciarse; un tercer acuerdo sobre asuntos educativos y culturales que mantuvo la religión como asignatura oficial y la obligación del Estado de pagar a los profesores de religión que propusiera la jerarquía eclesiástica; por último, el acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, que la profesionalización de los Ejércitos ha convertido en obsoleto, pero que sigue vigentePuede encontrarse un buen resumen de estos acuerdos en Victorino Mayoral Cortés, España, de la intolerancia al laicismo, Madrid, Laberinto, 2006. pp. 85-94.. Se trata de acuerdos de carácter internacional, firmados por el Estado español y la Santa Sede en calidad de Estado independiente, sin fecha de caducidad y únicamente revisables por mutuo acuerdo. Denunciarlos, como pretende el laicismo más consecuente, implicaría muchos conflictos que razonablemente ningún gobierno quiere afrontar. Pero, a la larga, estos acuerdos, además de aumentar el descontento entre la izquierda laica, comportarán dificultades crecientes por la avalancha de inmigrantes con distintas religiones. Junto a la rápida secularización de la sociedad española, la Iglesia tendrá que hacer frente a un pluralismo religioso que durante siglos había logrado impedir.
Al terminar el Estado por correr con los costos, la financiación de la Iglesia ha quedado por el momento resuelta. Insisto en el carácter momentáneo de la solución, porque resultará inviable en cuanto el modelo se extienda a las otras confesiones, sobre todo a mulsumanes y evangélicos en rápido crecimiento. Al principio, la Iglesia quedó exenta de impuestos en sus actividades, bienes y rentas patrimoniales, y mientras no pudiera financiarse por sí misma recibiría una asignación suplementaria al 0,52% de la tributación de quienes en la declaración de la renta pusieran la cruz en la casilla de la Iglesia. A diferencia del modelo alemán, del que se dijo que se había tomado ejemplo, esta cantidad corre a cuenta del Estado, y no del contribuyente, que señale la casilla que quiera, o ninguna, no se libra de pagarlo. Altamente sintomático del grado de secularización que ha alcanzado la sociedad española es que, en el ejercicio de 2005, únicamente el 22% marcaron la casilla de la Iglesia. A partir del año que viene –en que, por imposición de la Unión Europea, habrá desaparecido la exención fiscal para la Iglesia, así como las aportaciones directas del Estado–, la contribución pública se elevará al 0,7% de lo que tributen los fieles que pongan la cruz en la casilla de la Iglesia, pero ahora se concede sin el carácter temporal que tuvo al principio. Probablemente, el próximo año la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (FEREDE), con un millón y medio de fieles en toda España, disponga de su casilla en la declaración de la renta, abriendo las puertas a otras confesiones. Para mantener contra la letra y el espíritu de la Constitución los privilegios de la Iglesia católica, firmados en los acuerdos con la Santa Sede, el Estado tendrá que financiar a una buena parte de las confesiones religiosas, con todos los problemas, no sólo económicos, que de ello se deriven.
Pero el tema de la financiación, por conflictivo que pueda llegar a ser un día, está muy lejos de crear las tensiones que hoy produce el acuerdo sobre asuntos educativos y culturales. La «cuestión religiosa» ha vuelto al primer plano de la vida social y política en conexión con el tema de la educación. García-Santesmases llega a vincular el Estado laico a la escuela pública según el modelo republicano. La izquierda laica pretende empalmar con la experiencia pedagógica de la Segunda República. «Para el socialismo republicano y para el liberalismo laicista, el Estado debería ser el gran promotor educativo. El protagonismo del Estado era esencial para garantizar la unidad de la nación y la identidad de sus habitantes. Un Estado democrático exigía una Escuela laica donde se fueran cimentando los principios del orden democrático» (p. 34). Mientras que, recientemente, en Zaragoza el cardenal Rouco hacía aún depender la entidad y unidad de España de su catolicismo –España es católica, o no será–, una parte de la izquierda supedita la entidad y unidad democrática de España a la escuela laica.
Pese a que «la izquierda había defendido históricamente la Escuela Pública entendida como Escuela estatal y laica», la transición impone «un modelo de financiación pública de doble red: tanto los centros estatales como los centros privados concertados serán financiados con fondos públicos y provoca también que se apruebe un modelo de Estado aconfesional pero no un modelo laico» (pp. 35-36). «Un particular puede crear un centro educativo que mantenga una personalidad propia pero, ¿es comprensible que ese centro sea financiado con fondos públicos?» (p. 33). Cada vez son más en la izquierda quienes se indignan ante el resultado de la financiación pública de la enseñanza católica: para los pobres y los hijos de inmigrantes una escuela pública de baja calidad, y para los sectores medios una controlada por la Iglesia y financiada por el Estado con un nivel más alto, que prefieren incluso los padres menos interesados en una educación religiosa de sus hijos. Con la escuela católica concertada, lo que se defiende a menudo es una escuela clasista que, además, resulta gratis. Ahora bien, como ocurre con la financiación pública de la Iglesia católica, «al haber permitido el estudio confesional del hecho religioso en los centros públicos, por profesores designados por la jerarquía de la Iglesia católica, hemos abierto la puerta a que la comunidad musulmana también demande que sus imanes puedan enseñar su religión en los centros públicos con financiación estatal» (p. 119) o incluso imitar el modelo católico y crear colegios islámicos concertados.
No sólo la «memoria histórica» induce a una revisión de la Constitución de 1978, que a todo trance tratarán de impedir las mismas fuerzas políticas y sociales que se impusieron en la transición, petrificándola, si fuese preciso recurriendo al concepto de «patriotismo constitucional». Como ha escrito Pasqual Maragall, «el patriotismo constitucional, aquí, trata de congelar la Constitución, a riesgo de acabar con ella»Pasqual Maragall, Maragall afirma, Madrid, Aguilar, 2003, p. 98.. También la «memoria histórica» intenta recabar su modelo educativo en el pasado republicano, y algunos incluso el de democracia. «Este proyecto republicano, laico, humanista, es el que recoge lo mejor del sueño ilustrado y es el que en España representaron Manuel Azaña y Fernando de los Ríos al intentar que, durante la Segunda República, España se acercara al mundo europeo» (p. 159). Porque contra tanta palabrería sobre la homologación al contexto europeo en el capítulo sobre Iglesia y educación, España es hoy diferente, como lo había sido durante el último siglo.
Incluso antes que la Tercera República francesa, Bismarck consiguió la separación plena de Iglesia y Estado. Todos los colegios, públicos o privados, católicos o protestantes, pasaron al control exclusivo del Estado (Schulaufsichtgesetz del 11 de marzo de 1872). Desde 1874 no se reconoce el matrimonio canónico en Alemania, siendo el civil obligatorio, pasando al registro civil las actas de matrimonio, de nacimiento y defunción que las Iglesias habían archivado hasta entonces. La escuela pública es obligatoria en Prusia desde 1717, aunque hasta 1825 no se hubiese extendido a todo el país. Tras la unificación de Alemania, Bismarck pretende extender el principio prusiano de escuela pública obligatoria a todo el Reich, lo que en algunos Estados supuso un choque frontal con los privilegios que la Iglesia católica mantenía en materia de educación. Esto llevó consigo el que arreciase la llamada «lucha por la cultura» (Kulturkampf). Conflicto que se resolvió a favor del Estado, sin que desde entonces se hayan vuelto a plantear litigios graves con las Iglesias.
Mucho se ha discutido sobre los motivos, seguro que muy diversos, que llevaron a Bismarck a enfrentarse con la Iglesia católica, pero tal vez el principal provenga de la pretensión eclesiástica de estar por encima del derecho estatal establecido, apelando a un derecho natural, expresión de la Lex aeterna que la Iglesia en su magisterio sería la única autorizada a interpretar, algo que Bismarck estimaba una intromisión intolerable en un ámbito, como el derecho, que concierne exclusivamente al Estado. La Iglesia no está, ni puede estar, por encima del derecho positivo de un Estado. «En cuestiones confesionales en todo momento he sido tolerante hasta el límite que la necesidad de que convivan distintas confesiones en el mismo organismo estatal impone a las exigencias particulares de cada creencia […] ya que la Iglesia, allí donde no manda, se siente legitimada a denunciar una persecución diocleciana»Otto von Bismack, Gedanken und Erinnerungen, Essen, Phaidon, p. 213..
Después de ocho años de conflictos, con muchas sedes episcopales vacantes, la Iglesia católica necesitaba una tregua, pero también Bismarck estaba interesado en poner fin al enfrentamiento, tanto porque se convenció de que no podría conseguir más de lo obtenido, como por estar planeando una operación de gran envergadura contra la socialdemocracia, un enemigo que le parecía mucho más peligroso que la misma Iglesia católica; y para este nuevo frente necesitaba del apoyo eclesiástico. Bismarck aprovechó una doble coyuntura: por un lado, León XIII, mucho más dispuesto al compromiso, había sucedido al inflexible Pío IX y, por otro, la llegada al poder del laicismo republicano en Francia hacía temer a la Iglesia una nueva confrontación que aconsejaba encontrar lo antes posible un modus vivendi en Alemania.
Un Estado laico como el logrado en Alemania y Francia en los últimos decenios del siglo xix, en España sigue siendo una reivindicación de la izquierda, que provoca en la Iglesia la misma reacción que entonces: se siente perseguida en cuanto deja de poder imponer su santa voluntad. Como Bismarck, García-Santesmases también subraya que el problema principal proviene de que la Iglesia trate de imponer «una ley moral objetiva que en cuanto ley natural inscrita en el corazón del hombre es punto de referencia normativa de la misma ley civil» (p. 47). Supeditar las leyes civiles que aprueba la mayoría a la congruencia con la doctrina eclesiástica es incompatible con la democracia, entendida como aceptación de determinadas reglas de juego, entre ellas, la primera y principal, que prevalezca la voluntad de la mayoría.
La respuesta a este planteamiento laico se ha basado en distinguir entre «laicidad» y «laicismo». «Laicidad», un concepto recientemente inventado, es, si se quiere, el laicismo bueno. Acorde con el Concilio Vaticano II, se tolera la separación entre Iglesia y Estado, siempre que mantenga una estricta neutralidad en relación con las otras confesiones religiosas, sin que ninguna se imponga sobre el poder político. Ahora bien, tan hermoso principio es aplicable a las demás confesiones, pero para la católica no es óbice para que no se produzcan relaciones de «cooperación» entre la Iglesia mayoritaria y el Estado, tal como se dice que lo preceptúa la Constitución de 1978. La aporía fundamental de que la Iglesia imponga su interpretación del derecho natural al derecho positivo la resuelve apelando a una razón natural, a una ética universal, sin la que tampoco el Estado podría existir, y que coincidiría en sus contenidos con la noción eclesiástica de derecho natural, reflejo de la ley eterna. De ahí que, pese a su historia y a su estructura jerárquica interna, la Iglesia se indigne ante cualquier sospecha de que no encajaría en un orden democrático, olvidando que en un pasado no muy lejano pertenecía a su doctrina oficial la condena del liberalismo y de la democracia, y una larga lista de otros muchos errores modernos, que recoge el Syllabus Errorum de 1864.
En cambio, en palabras de José María Martín PatinoJosé María Martín Patino, «Entre la “laicidad” y el “laicismo”», El País, 5 de noviembre del 2004., «el laicismo es la perversión agresiva de la laicidad». Supone una posición excluyente de la religión, a la que trata de reducir a la mera esfera personal, con la pretensión de eliminarla del espacio público. De ahí que el laicismo insista en que la enseñanza de la religión nada tendría que buscar en la escuela pública. En un escrito reciente, monseñor Fernando Sebastián, arzobispo de PamplonaFernando Sebastián Aguilar, «Situación actual de la Iglesia, algunas orientaciones prácticas», 7 de mayo del 2007, en http://www.iglesianavarra.org/ARZOBISPO%202007/070317_SITUACION_IGLESIA.htm., condena explícitamente el laicismo que, entre otros, defiende García-Santesmases en su último libro. Escribe Sebastián: «La aconfesionalidad descrita en el artículo 16 se quiere interpretar en el sentido de un laicismo excluyente que no aparece en nuestra Constitución. […] Da la impresión de que el equipo del Gobierno actúa como si la Transición hubiera estado demasiado condicionada por el franquismo, como si no hubiera sido un acto legítimo del pueblo soberano». Porque no sólo quiere revisar el pacto constitucional, sino que el nuevo laicismo pretende «empalmar con la legitimidad democrática de la Segunda República, saltándonos más de setenta años de historia. ¿Quiere esto decir que se quiere también volver al laicismo excluyente de los artículos 26 y 27 de la Constitución republicana? Sería una decisión arbitraria muy peligrosa». Revisar el pacto constitucional implicaría volver a diferenciar vencedores y vencidos con el único fin de intentar dar la vuelta a la tortilla, con lo que otra vez media España quedaría fuera, pero esta vez los propios y no los enemigos. Fernando Sebastián señala el revanchismo implícito en los planteamientos de la «memoria histórica», máxime cuando el modelo de democracia y de Estado laico son los de la Segunda República, advirtiendo que estas posiciones ya nos llevaron un día a la Guerra Civil. «Esta creciente marginación de la Iglesia fue una de las causas profundas, si no del levantamiento de julio del 36, sí de la reacción popular y de la dureza de la Guerra Civil». Cualquier intento de modificar el resultado de la contienda, consolidado en cuarenta años de dictadura y en la continuidad consensuada de la transición, comportaría el riesgo de guerra civil. La cuestión abierta es si esta amenaza, tan eficaz en la transición, treinta años más tarde sigue operativa en una España por completo diferente.