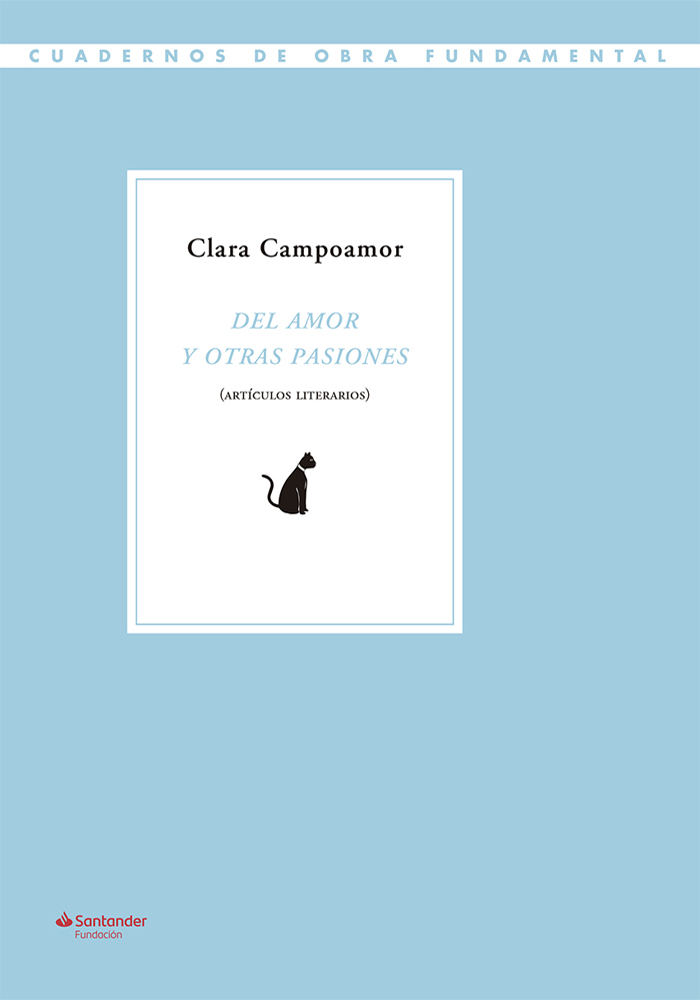Bueno, pues ya los tenemos aquí mismito, gobernando sobre lo que, después del Anschluss, los nazis llamaban «marca oriental del III Reich». De hecho, algunos pangermanistas austríacos –ahora algo anticuados incluso para el camaleónico playboy populista Jörg Haider– consideraban a su propio país una especie de delirio cartográfico de los aliados plasmado en la Paz de St. Germainen-Laye (1919), que fue la que dio acta de nacimiento a una nación que, como tal, sólo tiene ochenta años. Pero que no parece haber aprendido demasiado de la historia del turbulento siglo XX.
La literatura austríaca contemporánea ha sido pródiga en la crítica feroz a un país que siempre ha parecido dispuesto a ocultar los errores del pasado tras la imagen idílica de tarjeta postal. De Musil a Handke, de Ingeborg Bachmann a Josef Winkler –todos ellos, por cierto, oriundos de Carintia, el feudo de Haider– algunos de los grandes novelistas de Austria no han ahorrado la expresión de su malestar ante un país y una sociedad que, en numerosas ocasiones, ha dado muestras de cierta autosatisfacción culpable. Y de haber apoyado más o menos masivamente opciones políticas tan aberrantes como suicidas.
Pero el novelista que con más vehemencia ha fustigado los vicios de las capas más reaccionarias e interesadamente olvidadizas de la sociedad austríaca ha sido Thomas Bernhard (1931-1989) que, como dice su biógrafo español Miguel Sáenz, «se pasó la vida luchando contra el Estado austríaco». Y, aunque el caballo de batalla del autor de Corrección sea sobre todo el pasado nazi –y sus excrecencias contemporáneas–, también arremetió contra toda clase de políticos «envejecidos y satisfechos», como calificó al mismísimo Bruno Kreisky. La iglesia, el nacionalcatolicismo y el nazismo fueron sus auténticas bestias negras: «Ese pueblo austríaco engañado en todo […], al que en los últimos siglos le ha sido extirpada la razón, de la forma más infame, por el Catolicismo, el Nacionalsocialismo y el Seudosocialismo» (Extinción, página 480).
Un 27% de los votos para el FPÖ de Haider ha sido suficiente para que los dos partidos perdedores (el propio FPÖ y los conservadores del Partido Popular ÖVP) en las elecciones del pasado octubre hayan formado ahora gobierno. Al frente del mismo, Wolfgang Schüssel, un popular cuya ambición de llegar a canciller parece haber ido muy por delante de sus responsabilidades con su propio pueblo. Debería recordar que Haider es ahora más fuerte y que tampoco oculta sus propósitos de llegar un día a la cancillería: quizás cuando el escándalo haya amainado y él se haya aburrido de broncearse practicando deportes de invierno en las montañas de Carintia mientras los suyos se foguean en el gobierno de Viena. Sabe esperar.
Total, que ahora ya los tenemos ahí, seguros, logrando el apoyo de la mayoría de la población a pesar de (o, según algunos, gracias a) las protestas internacionales que, dicho sea de paso, tampoco han sido tan exageradas. Porque, como ya ha quedado patente alguna que otra vez en la historia reciente, los europeos no nos creemos del todo lo de Europa. Las voces críticas que se han alzado contra la intervención en los asuntos internos de otro país olvidan que, para bien o para mal, entre los quince ya no hay asuntos exclusivamente «internos». Tampoco el estallido racista de El Ejido es exactamente un asunto interno: todos nuestros socios tienen derecho a opinar, nos guste o no. Y a advertir. Y esto es así porque Europa está construida a partir de una serie de valores y de principios compartidos de los que la xenofobia y el racismo, por ejemplo, están excluidos. En virtud de esos principios, está claro que los austríacos tienen derecho a darse democráticamente un gobierno de extrema derecha si nadie, por los mismos medios, lo ha podido impedir. El mismo derecho que tiene la Unión Europea a advertir seriamente al gobierno austríaco, a ponerlo en cuarentena, incluso a amenazarle con la expulsión de su seno. Y a llevar la amenaza a la práctica cuando se revele necesario.
Ya sé que no hay que exagerar las comparaciones con el pasado. Pero también se decía en 1932 que cuando Hitler se convirtiera en canciller se moderaría, que había que darle una oportunidad. Que sería contraproducente aumentar una presión que podría galvanizar en torno al líder los entusiasmos de quienes no eran partidarios suyos. Lo mismo han advertido ahora las voces discrepantes de la censura comunitaria. Y hay muy variadas razones para ello. En buena parte de la Europa rica se escuchan –más o menos articuladamente– protestas contra la creciente presencia de la inmigración. Se dice, por ejemplo, que uno de los grandes apoyos de Haider viene precisamente de los jóvenes de menos de treinta años, incluso de los que tienen buenos niveles de cualificación profesional, preocupados por la posibilidad de que los extranjeros compitan con ellos para los puestos de trabajo. Alguien ha llamado al fenómeno «yuppie fascismo». Bueno, pues ese fascismo –sea cual sea su adjetivo– que todavía no se atreve a reconocerse está presente en todos los socios europeos de una forma u otra. También, de nuevo, en El Ejido, por poner un ejemplo de un país en el que no existe ningún partido de extrema derecha representado en el Parlamento.
¿Peligro de contagio? No parece, a corto plazo. En ninguno de los países socios han surgido nuevos líderes carismáticos tipo Haider dispuestos a levantar la bandera de la xenofobia y el revisionismo. Le Pen es un anciano cuyas propuestas no han experimentado la evolución necesaria para atraer a las capas más jóvenes de la población. Incluso ha reprochado a Haider que se haya «humillado» al aceptar el proyecto europeo, lo que ha servido para que el inteligente líder austríaco señale distancias. Berlusconi, que incorporó a la extrema derecha a su gobierno en 1994 (con muy poca protesta europea, dicho sea de paso), ya no cuenta demasiado. El mayor peligro puede venir de la desintegración de la CDU alemana por el escándalo de la financiación ilegal. Desde Adenauer, la obsesión de los políticos alemanes conservadores ha consistido en neutralizar a la extrema derecha atrayéndola a su redil. Lo que significa que algunos sectores de la CDU podrían ser proclives a dejarse atraer por los discursos xenófobos y extremistas. Hay quien señala al líder de la rama bávara –la más conservadora– Edmund Stoiber como un político en ascenso que podría recoger lo que queda del partido de Kohl y alzarse con la representación de una derecha más radical. Pero no parece probable a corto plazo.
En cualquier caso, Europa no puede renunciar a su derecho a protegerse. No se trata de humillar a nadie ni de causar heridas de difícil cauterización. Pero lo que ha ocurrido en Austria no es ninguna broma. Y debería despertar los recuerdos de un continente que ya sufrió demasiado durante la última epidemia de peste parda.
Sartre, veinte años después. Y tras larga temporada en un purgatorio que, a veces, parecía más bien un pequeño infierno. Se le ha acusado de todo, incluso de colaboracionista. Ahora, Bernard-Henry Lévy reivindica en un libro insólito, subtitulado Encuesta filosófica, al «último de los grandes filósofos europeos». Yo prefiero recordar al Sartre humanista capaz de imaginar «otro hombre de mejor calidad». Y volver a frecuentarlo en Las palabras, una de las más audaces autobiografías intelectuales del siglo. Retengo esta frase, tan propia del maître à penser: «Encontré el universo en los libros: asimilado, etiquetado, pensado, aún temible; y confundí el desorden de mis experiencias librescas con el azaroso curso de los acontecimientos reales». Fue auténtico, incluso en sus enormes errores.