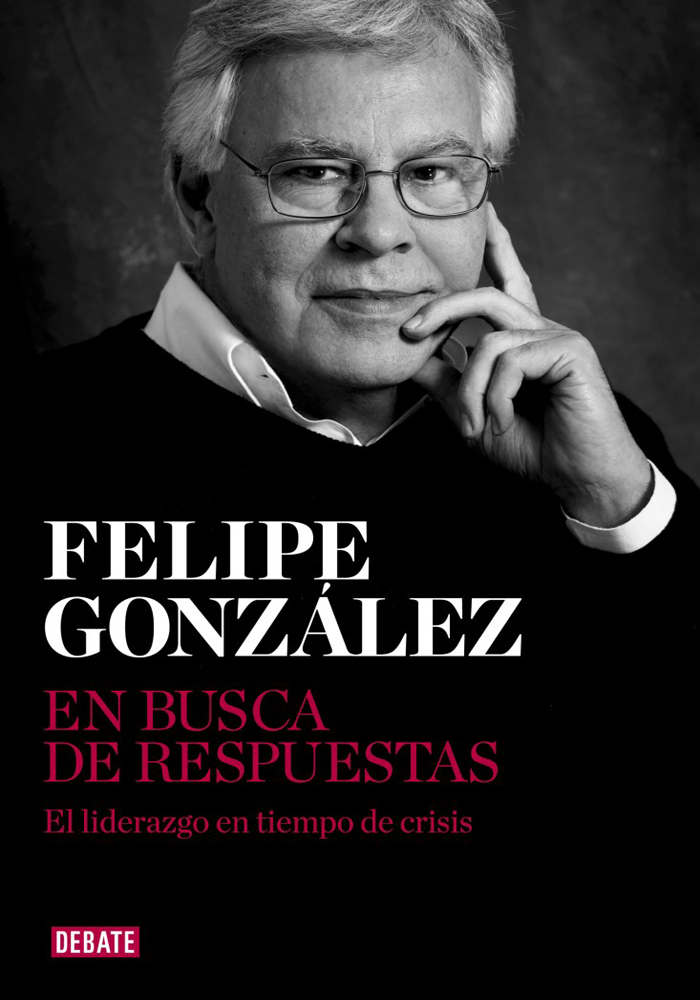Hace unas semanas, apareció un grafito en Clement Street, una calle del centro de Bristol. Rápidamente, los medios de comunicación locales informaron al respecto, noticia que dio el salto a las páginas web de todo el mundo. La pared que hizo las veces de telar urbano pertenece a la sede del Broad Plain & Riverside Youth Project, una asociación juvenil con problemas económicos que retiró sin dilación la pintada con ayuda de una palanca, con objeto de subastarla. La venta podría reportarles hasta cien mil libras esterlinas. ¡No está nada mal para una pieza de arte callejero!
Pero no es una pieza cualquiera, porque su autor no es un artista cualquiera. A pesar de su anonimato, parece sabido que Banksy nació en Bristol en 1974 y que fue en esa misma ciudad donde se formó como grafitero durante las llamadas guerras del aerosol de la década de los ochenta. Su talento, sumado a la clara vocación política de sus piezas, le granjeó fama mundial en el tránsito entre los dos siglos; fama sobre la que reflexionaría irónicamente en la única película que ha dirigido hasta ahora, Exit Through the Gift Shop, un memorable mockumentary –falso documental paródico– estrenado en 2010. Su obra es una reflexión mordaz y llena de humor sobre la alienación contemporánea o, mejor dicho, lo que él considera que es la alienación contemporánea: la vida bajo el capitalismo de consumo. Y no cabe duda de que su crítica al shopping indiscriminado, entretenimiento social más frecuente que el estudio de la metafísica, no carece de fundamento. Para Banksy, la felicidad manufacturada del capitalismo es una falsa felicidad, porque falso es el contexto en que se realiza. Pero sobre la dificultad de discriminar entre distintos ideales de vida ya se ha tratado aquí.
Aunque la mayor parte de los grafiteros en activo tratan de convencernos de que su actividad es una simple variante del vandalismo urbano, tal es la inanidad de sus pintadas, lo cierto es que estas poseen una larga historia en las sociedades occidentales. Significativamente, las paredes de las ciudades y pueblos que formaban parte del Imperio Romano estaban llenas de pintadas: proclamas políticas, anuncios, mensajes personalesSobre esto, Tom Standage, Writing on the Wall. Social Media, The First 2000 Years, Londres, Bloomsbury, pp. 38-42.. Son los restos de Pompeya, donde se cuentan once mil mensajes para una población de entre diez y veinte mil habitantes, los que nos permiten hacernos una idea cabal de la magnitud del fenómeno. Y en otra clave, pensemos en la capacidad de transmisión de información de las pintadas escritas en las paredes de los baños públicos, que Thomas Pynchon subraya en La subasta del lote 49 con su habitual comicidad, cuando su protagonista, en el aseo de un bar californiano llamado The Scope donde suena Stockhausen («somos el único bar de la zona que tiene una política estricta de música electrónica»), se topa con la pintada que le permitirá descubrir la existencia de un sistema postal paralelo que combate desde hace siglos el monopolio estatal en la materia.
Pues bien, Banksy se expresa a través de sus pintadas y es, por ello, un representante ejemplar del activismo político posmoderno. Esto es, aquel que, apoyándose en la teoría de Gramsci sobre la hegemonía cultural y habiendo leído en Foucault que el poder permea todas las relaciones sociales, se propone ejercer la resistencia contra ese poder haciendo lo mismo que él: haciéndose presente en todas partes. Y eso significa ejercer la crítica en todas las esferas de la vida social: desde la familia hasta el supermercado, pasando, naturalmente, por la cultura popular. Es en esta última donde las posibilidades de subversión se antojan mayores, porque mayor es el público que accede al mensaje contrahegemónico correspondiente. Así Banksy, por ejemplo.
La alternativa contraria no parece demasiado productiva. Se trataría de no salir de la casa propia, a la manera de los anarquistas de la Rote Flora de Hamburgo, tan reacios a entrar en contacto con el sistema que sólo tras arduas negociaciones logró un periodista de Die Zeit entrevistarse con ellos, para acabar comprobando que se negaban a responder a dos terceras partes de sus preguntas. Más razonable, en su ensimismamiento didáctico, parece la alternativa representada por unas ecoaldeas que se contentan con encontrar la felicidad disfrutando de su autonomía. Va de suyo que la negativa de los disidentes alemanes obedece a la sospecha de que ese mismo sistema fagocita todo lo que toca. Quien así tiende a pensar, dentro y fuera de la conocida sede de los anarquistas hanseáticos, propende al descontento. Si el así llamado sistema, por ejemplo, convierte en un número uno al músico norteamericano Kanye West denunciando en su canción New Slaves la pervivencia del racismo en la sociedad norteamericana, estaría asimilándolo y, por tanto, neutralizándolo. Pero si lo censurase, el sistema sería directamente castrador. ¡Nunca contentos!
Pero, ¿qué hace Banksy? Bien podríamos considerarlo un comentarista social. Sus acciones no difieren sustancialmente de las de un escritor, dibujante o tuitero: todos tratan de difundir su juicio sobre la realidad a fin de influir en la conversación pública. En el caso de Banksy, esa influencia pretende ser más revolucionaria que reformadora, aunque los medios que emplea son eminentemente persuasivos y, por ello, democráticos. Por lo demás, exhibe una saludable flema al respecto: «No podemos hacer nada para cambiar el mundo hasta que se derrumbe el capitalismo. Mientras tanto, deberíamos consolarnos yendo de compras»Banksy, Wall and Piece, Londres, Century, 2006, p. 204.. Aunque sería deseable no irse sin haber señalado antes las razones que justifican el deseo de que caiga el capitalismo. Y es ahí donde las glosas de Banksy plantean más de un problema, que atañen también a todo aquel que se valga de un número reducido de imágenes, símbolos o palabras para reflexionar sobre la realidad.
No aludo con esto a un problema prescriptivo, sino a uno performativo: no se trata de lo que se dice, sino de la manera en que se dice. Forzosamente, quien así opera habrá de hacer malabarismos sintéticos para transmitir ideas complejas con medios escasos; pero en no pocas ocasiones será imposible hacerlo, porque la representación visual posee, por su propia naturaleza, una capacidad explicativa limitada. Esta coexiste, sin embargo, con una ilimitada potencia expresiva. Y en esa disparidad –que no deja de afectar también a las artes narrativas– late un problema.
Dicho de otro modo, el grafito y la viñeta pueden decir mucho con muy poco, pero ese poco hace que aquel mucho no sea suficiente. Pensemos en la obra de Banksy que representa a una mujer en caída libre, con un carrito de supermercado en la mano, titulado Compra hasta caer, o, entre nosotros, en las viñetas de El Roto: la contundencia del mensaje resta credibilidad a la reflexión que lo sostiene, porque esta solamente se muestra ya depurada como juicio de valor, como una consecuencia de orden prescriptivo que nos impele a hacer esto o dejar de hacer aquello. A su vez, necesariamente, el laconismo formal implica insuficiencia argumentativa: porque un mensaje no es un argumento. La viñeta simplifica la realidad, porque no puede dejar de hacerlo; incluso aunque nos ofrezca un punto de vista original sobre ella. En relación con esto, Arcadi Espada se ha quejado alguna vez de la impunidad del dibujante, por entender que el debate sobre asuntos complejos –el capitalismo, la justicia social, la naturaleza humana– requiere de argumentos complejos. Y así es.
Sin embargo, ¿es que Banksy y Sloterdijk no pueden convivir? En realidad, si bien se mira, están obligados a convivir, en la misma medida en que los demás –observadores cada vez más participantes– estamos obligados a verlos convivir. La primera razón es que no todos son, somos, Sloterdijk. No lo somos, en un doble sentido: ni poseemos su capacidad de abstracción, ni su habilidad para expresarnos argumentativamente. Algunos, en cambio, poseen un talento eminentemente visual, o alcanzan a expresarse mejor a través de imágenes y símbolos; el debate racional no es, en fin, la única manera de debatir. ¡También se vota emigrando! Igual que se participa en la construcción de la realidad con cada una de nuestras acciones diarias. Sucede que las variantes narrativas y emocionales del discurso –los grafiti, el cine, la música, la manifestación– no debieran situarse en el mismo plano jerárquico que las argumentaciones racionales: sea cual sea la propensión que mostremos a adherirnos al mejor argumento o a dejarnos influir por él, que es, en realidad, escasa. Banksy es un complemento a Sloterdijk, no su contraparte. Pero entonces hay que preguntarse cuántos admiradores de Banksy han leído a Sloterdijk.
Seguramente sean pocos. Eso nos dice que, a pesar de lo deseable que sería la primacía de los argumentos racionales en la conversación pública, no todos los ciudadanos tienen interés por conocerlos o la paciencia necesaria para escucharlos. A esos ciudadanos les llegará con mucha más facilidad el resumen que constituye una obra de Banksy antes que aquel que pueda hacer Sloterdijk de su último libro de quinientas páginas. Y digo ahora resumen, porque la obra de Banksy no deja de sintetizar una posición ideológica que encuentra su reflejo teórico en un Žižek, una Butler, un Harvey. En otras palabras, Banksy hace el trabajo simbólico allí donde otros hacen el filosófico. No se trata, pues, tanto de contraponer metáforas visuales a profundidades escritas, cuanto de distinguir entre unas y otras, atribuyendo a cada una un distinto valor probatorio. Y entender un grafito de Banksy como un complemento a la reflexión, la condensación simbólica de un determinado juicio de valor.
Ahora bien, parece difícil que el gran público se detenga en tan finas distinciones. Tal como recordaba recientemente The Economist a cuenta de los progresos realizados por aquellos movimientos cívicos norteamericanos que han pasado de trabajar en los argumentos a trabajar en las emociones, estas son la forma más eficaz de movilizar la adhesión de la mayor parte de los ciudadanos. Quien quiera datos, va a encontrarlos, a un lado y otro de cualquier divisoria ideológica imaginable; tal vez por eso han perdido parte de su viejo prestigio, como recordaba Ramón González Férriz hace unos días. Pero la guerra de las emociones es más decisiva, entre otras cosas porque dispone a los individuos a abrazar los datos que refuerzan sus creencias y desechar los que las discuten. En esa guerra, nada mejor que disponer de buenos francotiradores simbólicos. Y Banksy lo es.
Así lo demuestra Mobile Lovers, su pintada en Clement Street. Porque en ella, pese a las limitaciones analíticas del medio con el que trabaja, acierta de pleno al apuntar hacia un tema crucial: la digitalización de la intimidad. Es el mismo tema de Her, la película de Spike Jonze, que adolece, sin embargo, de una indefinición metafórica que resta fuerza a su brillante –la etiqueta es del director– melancolía pop. Banksy también es pop. Y por eso merece atención. Su grafito iba a servirme de pretexto para hablar de la influencia de las tecnologías digitales de la comunicación en las relaciones amorosas. Pero eso ya será la semana que viene.