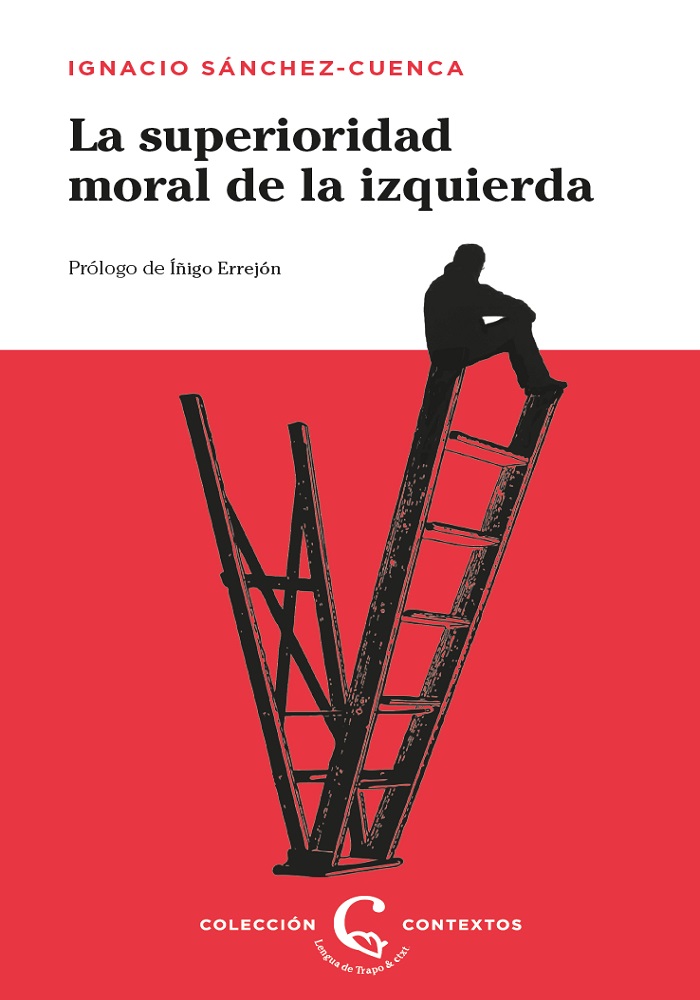Hace unos meses, justo tras el golpe de Estado del general Prayuth, llegar a Don Muang, el aeropuerto de Bangkok en el que operan las líneas aéreas de bajo coste, era una bendición. Lejos quedaban las malas artes de los tiempos democráticos, cuando hacerse con un taxi para ir a la ciudad, especialmente si se llegaba en un horario intempestivo, había dejado de ser una proeza para convertirse simplemente en descarnada lucha por la vida. Sin autobuses después de medianoche, el único medio de transporte era el taxi y los taxistas, claro, se vendían al mejor postor en un pandemónium de gritos y codazos al tiempo que el precio del trayecto subía y subía por momentos ante la perspectiva de una noche al raso. Con los militares otra vez en el poder, las cosas habían cambiado. Una estrecha vigilancia imponía la formación de colas ordenadas y el policía de turno vigilaba que el taxista bajase la bandera para quitarles la jindama a los turistas.
También –según decían los apologistas del Duce– en la Italia de Mussolini los trenes circulaban con puntualidad. Nunca, empero, aclararon esos entusiastas cuánto tiempo iba a durar la bonanza. En Bangkok, no mucho. Hace pocos días pasé de nuevo por la ciudad y el panorama había cambiado. Las colas en el aeropuerto seguían siendo ordenadas, pero eran bíblicas. A pesar de que mi avión había llegado a mitad de la mañana, la oferta de taxis era ridícula y tuve que esperar más de una hora para subirme a uno. Aunque le pese al recién llegado, los taxistas tienen sus razones para evitar el aeropuerto. Con el tráfico infernal de la ciudad, a mi hora de espera en la cola se le sumaron otros noventa minutos de trayecto para llegar a un hotel en Asok, en el centro de la ciudad, a una media de quince kilómetros por hora. Propina incluida, la carrera ascendió a ocho euros. Si el taxista trabaja doce horas diarias y sin parar podrá, como mucho, hacer una recaudación al final del día de en torno a los sesenta y, si le suponemos un beneficio generosísimo del treinta por ciento, ganará unos quinientos euros mensuales. En esas condiciones, el taxista prefiere las carreras cortas, en las que la bajada de bandera puede repetirse con mayor frecuencia o –lo que se ha convertido en la norma– sólo accederá al transporte por un precio abusivo especial para guiris. Un trayecto que con el taxímetro costaría tres euros puede ascender así a seis o a nueve, según la demanda del momento. Nunca he visto a los taxistas de Bangkok tan levantiscos y con tantos humos como en esta ocasión, y eso no es fácil. Sea por un razonamiento económico, sea porque se lo pide el cuerpo, no parece que a los taxistas les haya devuelto la felicidad el golpe militar.
«Devolver la felicidad al pueblo» fue el lema con el que los gloriosos mílites justificaron su levantamiento contra el último régimen democrático. No sé si eran conscientes de que esa es una tarea imposible. La felicidad es mayormente cosa individual y en todas las sociedades, en cualquier momento, siempre hay descontentos e insatisfechos. Pero estos tiquismiquis filosóficos no resuenan en los oídos castrenses. Para los militares golpistas, sean tais o de cualquier otro país, sólo cuentan los problemas y, en sus manuales, todo problema tiene una solución. Cuando se razona así, resulta inconcebible que el pueblo pueda no ser feliz. Sólo los opositores recalcitrantes son incapaces de comprender un razonamiento tan sencillo. Aún recuerdo a algún militar, en este caso un pariente lejano que, en tiempos del franquismo, alardeaba de que sólo ellos eran capaces de poner a la patria en el buen camino.
El general Prayuth está igualmente convencido. El general es un tipo puntilloso, de esos que no pueden entender que alguien se resista a la felicidad, cuando es tan simple no hacerlo. Cada semana, los viernes, el general se lo explica a la audiencia de su programa de televisión, un remedo modoso y seriecito del Aló Presidente que presentaba Hugo Chávez, de infausta memoria, y las encuestas de opinión que organiza el régimen le dan la razón. Un así llamado Instituto Nacional de Administración del Desarrollo anunció recientemente los resultados de una de ellas a partir de una muestra de mil doscientos cincuenta personas encuestadas. Aunque el instituto no explicaba su criterio de selección, confirmaba, sí, que a un 64% les gustaba el programa. Muchos preferían que no fuera sólo el general quien lo presentase, dando pie con ello a que otros dirigentes explicasen cómo estaban devolviendo la felicidad al pueblo en las áreas de su competencia. Aun así, el 22,5% resultaba tan amante del general que sólo quería escucharlo a él. Tan satisfactorios resultados, sin embargo, no parecen haber devuelto la felicidad a los militares.
Los golpistas trataron de endulzar su asalto al poder con guiños democráticos. No querían inaugurar una nueva etapa política, sino tan solo encauzar al país; y el golpe duraría unos pocos meses, los estrictamente necesarios para que un Consejo Nacional de Reforma proveyese las líneas de futuro a otra comisión encargada de redactar la nueva Constitución. Tan pronto como estuviese lista, volverían a celebrarse elecciones democráticas y el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (el nombre elegido para sí misma por la junta golpista) cedería el paso a un gobierno elegido. Para que el proceso pudiese completarse «de la ley a la ley», la junta se dotó inmediatamente de una Constitución provisional y designó, mayormente entre militares y burócratas, una Asamblea Legislativa Nacional encargada de tramitar los asuntos de la vida diaria. Entre tanto, Tailandia seguiría en estado de excepción para evitar maniobras subversivas.
Pese a los esfuerzos pedagógicos del general Prayuth, los medios de comunicación independientes y algunos gobiernos amigos se obstinaron en malentender los problemas y en no aceptar que hubiera una única forma de devolver la felicidad al pueblo. Y eso es lo que tenía al general en un grito.
No todos los gobiernos extranjeros han compartido la delicadeza china de no inmiscuirse en los asuntos internos de Tailandia. A finales de enero, Daniel Russell, un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano, criticó los motivos políticos que habían llevado a la Asamblea Legislativa a autorizar el encausamiento de Yingluck Shinawatra, la depuesta presidenta del gobierno, por un presunto delito de corrupción. En su intervención, Russell expresó también el malestar de su Gobierno con el mantenimiento del estado de excepción y con las limitaciones a la libertad de expresión, cuestionando al paso la imparcialidad de los jueces locales. Desde aquel momento, Prayuth insistió en la necesidad de que las «naciones amigas» mostrasen respeto «a los tailandeses, a Tailandia y a mí como jefe del Gobierno» y defendió, como si hubiera leído a Kipling, que «el Este y el Oeste son diferentes», recordando a Estados Unidos que no todas las camisas son de una sola talla y que la democracia local tenía rasgos específicamente tailandeses.
La inquina contra los medios de comunicación que han criticado la deriva autoritaria del Gobierno o que simplemente le han recordado hechos inconvenientes ha ido subiendo de tono. El pasado 25 de marzo, en una conferencia de prensa, el general estalló con ira incontenida. Atacó a una reportera del Canal 3 de televisión por haber documentado en un vídeo el régimen de esclavitud que se vive en los barcos de pesca tais que operan en aguas indonesias; arremetió con palabras muy duras contra los periodistas de un diario por haber criticado a su Gobierno; acusó a los de otro de presunta simpatía hacia el Gobierno anterior; amenazó con utilizar sus poderes especiales para cerrar los medios que no siguiesen la línea oficial; y remató con el comentario de que el régimen llegaría «probablemente» a «ejecutar» a los medios que no se comportasen responsablemente o no respetasen «la ética».
Como buen militar, el general es un hombre de acción, así que no tardó en pasar de las musas al teatro. El pasado 1 de abril decretó el final del estado de excepción y lo reemplazó por el artículo 44 de la Constitución provisional, que reserva poderes extraordinarios a la junta militar y, en definitiva, permite a su presidente ejercer todos ellos, incluyendo la facultad de no respetar las sentencias judiciales. Las autoridades militares podrán detener a cualquier persona durante un plazo de hasta siete días; convocar a cualquiera persona a presentarse ante ellas; llevar a cabo registros sin orden judicial; incautarse de propiedades; prohibir la circulación de noticias, publicaciones y otros medios; censurar programas de radio y televisión; y declarar el toque de queda. En definitiva, las mínimas garantías con que habían tratado de hacer menos patético su golpe han desaparecido y –guste o no a los aliados melindrosos– los tailandeses pueden presumir ya de vivir en una dictadura sin tapujos.
Como si fueran todos ellos clientes de los taxistas locales, vaya.