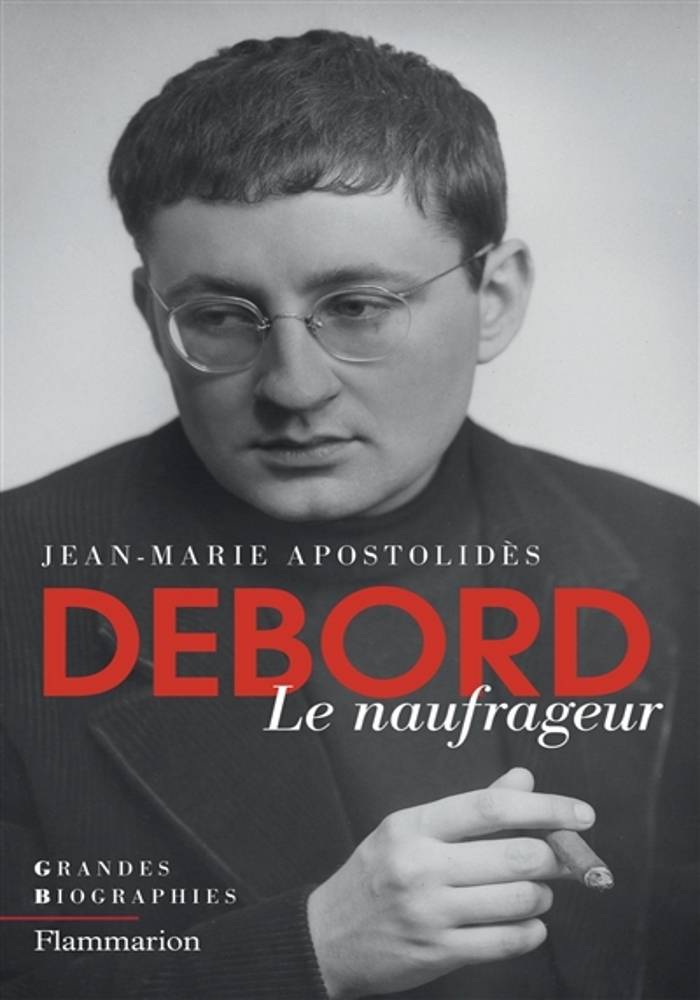Como Carlo Maria Cipolla es economista, tiene un tic característico que le lleva a contemplar todas las realidades humanas bajo el prisma (unos dirán que preciso y otros que deformado) de la cuantificación, del coste de oportunidad y, en general, de las pérdidas y ganancias. Sigamos su razonamiento. Tanto si uno es sociable como huraño –plantea–, no tiene más remedio que entrar en contacto –poco o mucho– con el prójimo. Por ello «cada uno de nosotros tiene una especie de cuenta corriente con cada uno de los demás. De cualquier acción, u omisión, cada uno de nosotros obtiene una ganancia o una pérdida, y al mismo tiempo proporciona una ganancia o una pérdida a algún otro». Esas premisas aparentemente triviales que aparecen bajo el epígrafe de «un intervalo técnico» se revelan al poco tiempo absolutamente imprescindibles para entender la tercera ley fundamental o ley de oro, que sostiene textualmente que «una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio».
Los matices son esenciales. Quien nos produce un mal pero obtiene un beneficio a cambio no es estúpido, sino malvado. En el otro extremo, quien nos proporciona algún bien y consigue un rendimiento para sí es indudablemente un ser inteligente. Al que nos favorece a costa de salir perdiendo lo tildaríamos simplemente de incauto: «Tales casos ocurren continuamente», admite nuestro autor. «Pero –continúa diciendo–, si reflexionamos bien, habrá que admitir que no representan la totalidad de los acontecimientos que caracterizan nuestra vida diaria. Nuestra vida está salpicada de ocasiones en que sufrimos pérdidas de dinero, tiempo, energía, apetito, tranquilidad y buen humor por culpa de las dudosas acciones de alguna absurda criatura a la que, en los momentos más impensables e inconvenientes, se le ocurre causarnos daños, frustraciones y dificultades, sin que ella vaya a ganar absolutamente nada con sus acciones. Nadie sabe, entiende o puede explicar por qué esta absurda criatura hace lo que hace. En realidad, no existe explicación –o, mejor dicho– sólo hay una explicación: la persona en cuestión es estúpida».
Cipolla lo dice de modo tan riguroso que he optado, como han visto, por reproducir literalmente su conclusión. Y, una vez más, estaremos de acuerdo en que es impecable. La experiencia de cada uno de nosotros nos confirma, en efecto, punto por punto las estimaciones anteriores. Nuestro autor introduce luego diversas precisiones de las que voy a prescindir en aras de la brevedad. Es verdad que no es una cuestión menor la capacidad de hacer daño de la que dispone una persona estúpida cuando accede a determinadas posiciones de poder. Estaríamos hablando de tantos y tantos burócratas, generales, políticos y jefes de Estado. En este punto no me resisto a hacer un inciso para subrayar el problema de la selección natural inversa que se produce en las parcelas de poder y en quienes las gestionan. Me refiero, obviamente, a lo que vulgarmente suele llamarse la «clase política». Lejos de mí la grosería de concebir a los políticos como un todo y la ligereza interesada de estigmatizarlos como distintos o peores que la sociedad de que proceden. Pero no puedo desconocer ni silenciar el mecanismo perverso de selección que da como resultado –no por casualidad– que los más ineptos (es decir, los estúpidos) copen los puestos de responsabilidad.
Para curarme en salud, no seré yo quien señale cómo y por qué es así, sino que me serviré brevemente de la brillante argumentación de alguien mucho más sabio que yo en estas lides, el profesor Roberto L. Blanco Valdés, quien en esta misma publicación decía lo siguiente: en las democracias avanzadas, los partidos políticos «han establecido un mecanismo de selección negativa o inversa de las elites partidistas por virtud del cual esos dirigentes, lejos de […] apoyar la elección o selección de los mejor preparados en términos de capacidad política y profesional, optan justa y sorprendentemente por todo lo contrario: por favorecer el nombramiento o la elección […] de quienes presentan condiciones de experiencia o formación que […] son […] inconcebibles en una sociedad en la que se exige de forma general acreditar la correspondiente cualificación para realizar cualquier tipo de trabajo». O, por decirlo todavía de modo más claro, para continuar disfrutando de sus prebendas, los responsables políticos «se comportarán con arreglo a un principio que tienda a asegurarles la consecución de su primordial objetivo personal. ¿Qué principio? El de promocionar a aquellos que por su bajo perfil político y personal están en peor situación para convertirse en sus competidores potenciales y no a los que por tener perfiles más destacados podrían acabar por desplazarlos de sus puestos». Si hubiera que ponerle un título, podríamos elegir «El triunfo de la estupidez».
Con todo, mucho peor aún que el estúpido con poder es, llana y simplemente, «el poder de la estupidez», porque, en mayor o menor medida, el estúpido siempre dispone de una arma letal con la que infligir desgracias a sus semejantes. ¿De qué arma estamos hablando? Cipolla lo expresa con claridad y contundencia: «los estúpidos son peligrosos y funestos porque a las personas razonables les resulta difícil imaginar y entender un comportamiento estúpido». El malvado nos repugna, pero entendemos sus razones. Por eso mismo podemos prever su ataque y, hasta cierto punto, prepararnos: «Con una persona estúpida todo esto es absolutamente imposible. […] No existe modo alguno racional de prever si, cuándo, cómo y por qué una criatura estúpida llevará a cabo su ataque. Frente a un individuo estúpido, uno está completamente desarmado». El ataque del estúpido nos sume en la peor situación posible, el desconcierto, «porque el ataque, en sí mismo, carece de cualquier tipo de estructura racional». Y aún habría que añadir un factor más: la falta de conciencia de la estupidez. El inteligente, el canalla o incluso el cándido saben en mayor o menor medida lo que son: «Al contrario que todos estos personajes, el estúpido no sabe que es estúpido. Esto contribuye poderosamente a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a su acción devastadora. […] Con la sonrisa en los labios, como si hiciese la cosa más natural del mundo, el estúpido aparecerá de improviso para echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, tiempo, buen humor, apetito, productividad, y todo esto sin malicia, sin remordimientos y sin razón. Estúpidamente». Admitan sin tapujos: ¿se puede decir mejor y más exactamente?
La cuarta ley fundamental, a pesar de aparecer en ese lugar, esto es, como cuarta, constituye –al menos desde mi punto de vista– la regla esencial para entender –y, por supuesto, resguardarse de y enfrentarse a– la estupidez. Dice así: «Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas». Es muy posible que algunos de ustedes se sonrían con suficiencia. Claro, las personas inteligentes sienten un desprecio natural y estoy tentado de decir casi inevitable hacia el estúpido, una suerte de reflejo pavloviano que surge de lo más profundo del ser. Y, llevados de este convencimiento, no son pocos quienes creen incluso que pueden instrumentalizar al estúpido en su propio provecho. Contra este tremendo error previene Cipolla. Acuérdense de las reglas anteriores: el estúpido es, por esencia, errático e imprevisible (hasta para él mismo, por supuesto) y jugar con él equivale –esto lo digo yo, no Cipolla, pero creo que él podría suscribir la analogía– a lo que cabe esperar de un simio armado de un revólver. Yo, por lo menos, no me lo llevaría como guardaespaldas.
Bueno, ya no queda mucho más que añadir respecto a las leyes que enumera el historiador italiano. Es verdad que nos queda la última, la quinta ley fundamental, pero para mí esta no añade nada sustancialmente distinto a lo ya dicho. Más bien es el corolario de todo lo expuesto hasta ahora. En fin, para que nada quede en el tintero, hela aquí: «La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe». O, dicho de otra manera, en contra de lo que suele pensarse, «el estúpido es más peligroso que el malvado». Es verdad que, dicho con esa contundencia y a pesar de todo lo argumentado, habrá quien se resista a la admisión de esta última ley. En esa resistencia seguirá encontrando el estúpido buena parte de su poder devastador. Como ya se ha dicho hasta la saciedad, la capacidad demoledora del estúpido procede en buena parte del hecho de que las personas inteligentes no son conscientes de su peligrosidad. Cipolla añade además que esta última ley de carácter «micro» tiene repercusiones de tipo «macro». En efecto, frente a las consecuencias globalmente neutras que tienen las acciones malvadas (unos se enriquecen a costa de otros), «las personas estúpidas ocasionan pérdidas a otras personas sin obtener ningún beneficio para ellas mismas. Por consiguiente, la sociedad entera se empobrece».
Hasta aquí Cipolla. Si ustedes me preguntan, tendría que decirles que no puedo estar más de acuerdo con el profesor italiano. Suscribo punto por punto las argumentaciones y una por una las leyes referidas. Y ustedes también, ¿verdad? ¡Naturalmente! Ustedes, como yo, se consideran personas inteligentes. O, si me apuran, no necesariamente muy inteligentes pero, desde luego, no se sienten aludidos por las andanadas de Cipolla contra los estúpidos. Porque ustedes, queridos lectores, no son estúpidos, naturalmente. Perdonen la impertinencia, pero, ¿conocen ustedes a alguien que se considere irremediablemente estúpido? Les recuerdo que, como antes argumentamos –y ustedes estaban de acuerdo, ¿no?–, el gran poder de la estupidez estriba en que el estúpido nunca es consciente de su tara. En la famosa película de Alejandro Amenábar, Los otros, eran ellos mismos. Quienes se creían vivos estaban muertos. Es un recurso que también había aparecido, entre otros filmes, en El sexto sentido: el personaje que interpretaba Bruce Willis estaba muerto y ¡él era el último en enterarse! A lo mejor resulta que el estúpido es como ese muerto que se entera el último o, peor todavía, que no se entera nunca. Porque la muerte y la estupidez tienen esa cosa esencial en común: cuando se traspasa la puerta y se ingresa en ellas se pierde la conciencia de dónde estamos. No nos enteramos.
Recordarán ustedes que una de las aseveraciones fundamentales de Cipolla era que el número de estúpidos se mantenía constante en toda sociedad, sin importar cómo fuera esta ni su grado de desarrollo. Para decirlo a lo bruto: que estamos rodeados de estúpidos, planteamiento que a estas alturas no me discutirán y que queda corroborado por la mera constatación empírica de la vida cotidiana. El problema, como ya han colegido, está en el criterio de identificación y catalogación. Aquí no vale el prurito democrático que tan insistentemente se invoca en nuestras sociedades desarrolladas. No se les puede pedir a los estúpidos que identifiquen a los estúpidos ni se puede arbitrar una consulta electoral para determinar quiénes lo son y quiénes no lo son. En términos subjetivos, apelo a sus propias experiencias: ¿cuántas veces han oído ustedes catalogar como estúpido a un ser, llamémosle X, con tan alto concepto de sí mismo que literalmente no daría crédito a que alguien pudiera hacerle tal imputación? En términos objetivos, convendrán conmigo en que muchas personas que tienen una gran consideración de sí mismas son, sin embargo, de una estupidez descomunal. Hay, como se ve, un común denominador: los estúpidos, por definición, son siempre los otros.
Vistas así las cosas, no hay solución posible. Les propongo un cambio de perspectiva. Llamémosla una especie de participación democrática en la estupidez. No diré que estúpidos somos todos, sino algo un poco más sutil: que nadie está completamente a resguardo de la estupidez. Incluso me atrevo a decir más: que todos tenemos momentos estúpidos, o reacciones estúpidas, o incluso fases estúpidas de nuestra vida. No tienen que caérsele los anillos a nadie. Más bien tiendo a pensar lo contrario, que la identificación de la propia estupidez es –o puede ser– un signo de lucidez. O de mera cordura, antesala de la piedad con nosotros mismos, como si cada uno de nosotros fuéramos Alonso Quijano distanciándose de don Quijote. Esa actitud, en definitiva, nos daría legitimidad para desenmascarar la estupidez ajena. Y bien, en ese punto estaban mis reflexiones cuando un descubrimiento inesperado me volvió a sumir en la perplejidad. Pero eso se lo tengo que contar ya el próximo día.