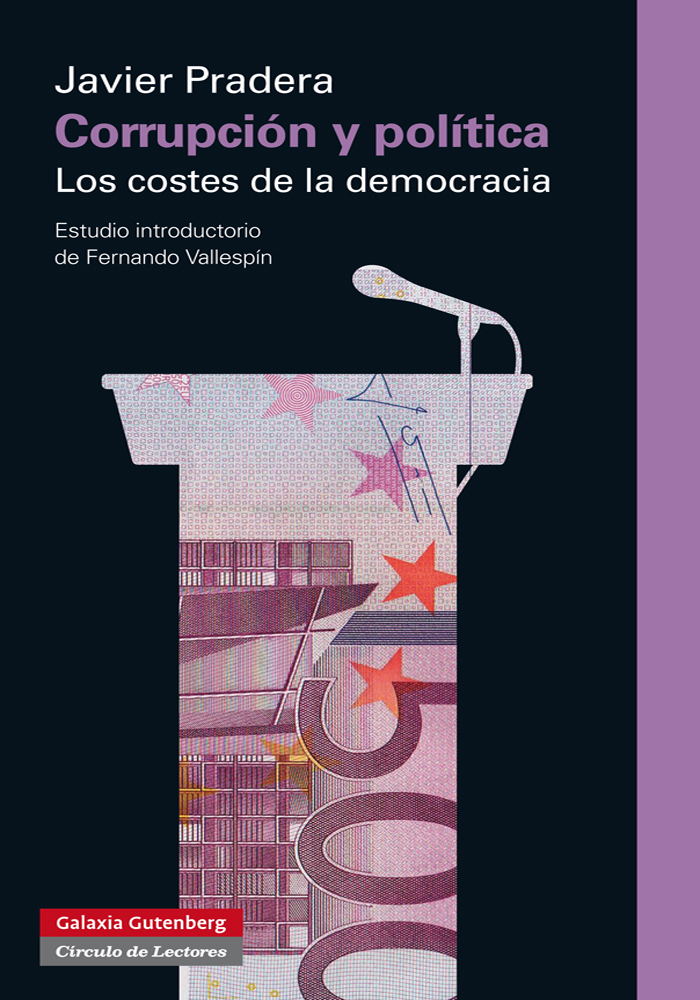Hablamos sin pausa estos días de la crisis de la democracia, incluso con mayor énfasis que en otras épocas en que la democracia también parecía estar en crisis. El pasado lunes, sin ir más lejos, el diario El País llevaba a su portada un editorial en el que advertía del peligro en que se encuentra nuestra forma de organización del poder político: aunque curiosamente no mencionaba el intento de secesión unilateral de Cataluña, la probable victoria de Jair Bolsonaro en Brasil representaría a ojos del diario madrileño la confirmación definitiva del regreso del hombre fuerte al primer plano de la política mundial, con la consiguiente amenaza para la democracia pluralista. Abundan así en nuestra conversación las referencias a los años veinte y treinta, siendo éste un marco al que acudimos cada vez que queremos dar sentido al posible colapso de las democracias liberales, aun cuando no estemos seguros de que la comparación sea apropiada.
Por lo general, interpretamos el ascenso del populismo en sus distintas variantes como una regresión democrática: el iliberalismo sería una evidente marcha atrás en el proceso de democratización. Sin embargo, al hacerlo quizás estemos desatendiendo una posibilidad alternativa que vincularía el retroceso democrático con el avance democrático. En otras palabras: ¿y si la crisis de la democracia contemporánea estuviera causada no por un déficit de democracia, sino por un exceso de democracia? Pero no un exceso en el sentido institucional, pues muchos comentaristas de hecho entienden que los regímenes representativos deberían abrirse más a la participación directa de los ciudadanos, sino en otro que relaciona la crisis de la democracia con su propio desarrollo. Los problemas de la democracia no provendrían entonces tanto de la resistencia autoritaria o populista cuanto de una parálisis causada por ella misma, por su propia lógica; la derivación populista sería una respuesta a esa parálisis y, por lo tanto, presentaría un aspecto más moderno ?o posmoderno? que reaccionario. Tirar de este hilo presenta una ventaja: no es necesario retroceder un siglo para encontrar explicaciones a las perturbaciones políticas de nuestro tiempo. De paso, nos tomamos en serio las transformaciones sociológicas experimentadas durante ese intervalo. Tal vez aquí no se encuentre la respuesta a nuestras legítimas inquietudes, pero difícilmente hay sólo una respuesta para ellas ni es ésta una que podamos desdeñar alegremente.
Es el teórico político Stephen Welch quien, en un libro publicado hace ya un lustro, ha ofrecido la mejor exposición de esta tesis. Aunque él mismo señala que el término ha sido empleado ya antes, entre otros por el mismísimo Ortega y Gasset, Welch no renuncia a él. A su juicio, «hiperdemocracia» describe aquella situación que se presenta cuando las precondiciones de la democracia son a su vez democratizadas con consecuencias adversas para su funcionamiento. Hablamos así del «socavamiento reflexivo de la democracia que es causado por procesos desencadenados por ella misma». Su argumentación se centra en las precondiciones cognitivas de la democracia, necesarias para la formación de la voluntad democrática y la posterior toma de decisiones.
De ahí que Welch haga un repaso de la teoría de la democracia centrado en su aspecto cognitivo, subrayando que buena parte de la historia del pensamiento político ha sido antidemocrático. Lo ha sido por una sencilla razón: las dudas acerca del cumplimiento de los requisitos cognitivos necesarios para que un régimen democrático pueda funcionar. Basta recordar a Platón, la posterior preferencia de Locke y compañía por los elementos liberales sobre los democráticos, la hostilidad de Rousseau hacia los philosophes o, en otra clave, la convicción marxista de que una vanguardia epistémica conoce la incómoda verdad que ignoran los trabajadores por efecto de su falsa conciencia. Tocqueville, en cambio, se nos presenta como un pensador más sutil en la medida en que permanece siempre atento a las ambigüedades del desarrollo social y político: el francés es consciente de que la libertad de opinión no sólo frena las tiranías, sino que es capaz de generar una tiranía distinta y propia: la de las mayorías sobre las minorías. Por eso el pensador francés no deja de señalar que el conocimiento ha de descansar sobre la autoridad; la autoridad de quien lo atesora. Por el contrario, quienes han defendido que la democracia puede cumplir sus prerrequisitos cognitivos han solido enfatizar la capacidad para la automejora de las sociedades democráticas. Es el caso de John Stuart Mill, quien, pese a reconocer que un ciudadano carente de toda educación no es el mejor ciudadano, enfatiza la contribución de la democracia a su mejoramiento: una teoría desarrollista a fuer de educativa. Mill es así el primero que aprecia una relación de reforzamiento mutuo entre democracia y conocimiento. Cuanto más democráticos, más capaces.
Esta reciprocidad, como es sabido, será cuestionada por pensadores como Joseph Schumpeter o Robert Dahl, quien de hecho propone hablar de «poliarquía» en vez de «democracia» para evitar innecesarios equívocos. En la democracia moderna, que ha de desplegarse en una sociedad de masas, existe tal distancia entre las decisiones políticas y la capacidad del individuo para implicarse en ellas mediante alguna forma de participación, que habría que conformarse con definir la democracia como un método competitivo para la selección de elites. Welch tira aquí de Giovanni Sartori, quien ha cuestionado con gran lucidez la distancia entre lo que se espera del ciudadano y lo que el ciudadano da en un contexto de pluralismo informativo. No sólo no ha logrado modificarse, tras un siglo de práctica democrática, la proporción entre ciudadanos activos y pasivos, sino que la «politización de la política» que resulta de la acción entusiasta de los primeros ?¡los intensos!? es bien problemática. Los más activos son también los menos dispuestos al compromiso y quienes más contribuyen a la polarización. El fallecido pensador italiano lamentaba que nadie haya estudiado con rigor de qué manera la intensidad se relaciona con la información, el conocimiento y la competencia políticas. No obstante, algo podemos deducir de dos figuras sucesivas y a veces solapadas: el intelectual comprometido y el internauta apasionado. Ambos, huelga decirlo, son intensos por exceso. Por su parte, Internet ha confirmado las intuiciones de Cass Sunstein sobre los efectos polarizadores del «groupthink» o pensamiento grupal. Sea como fuere, Sartori cree que, si los idealistas pudieran ser persuadidos de que su idealismo es contraproducente, esta dificultad podría soslayarse; Welch no está tan seguro y prefiere fijarse en las consecuencias de la modernización social para explicar el mismo fenómeno.
A tal fin, nuestro autor empieza por subrayar cómo la teoría de la «movilización cognitiva» ?que proclama el paso de los valores materialistas a los posmaterialistas según la conocida propuesta de Ronald Inglehart? peca de optimismo y oscurece en demasía las interpretaciones escépticas sobre la modernización. De acuerdo con esta tesis, el aumento del conocimiento social tiene efectos movilizadores, pues los ciudadanos ven aumentada su confianza y capacidad y disponen de suficiente información disponible a través de los medios de comunicación. Ocurre que en modo alguno podemos estar seguros de que la mayor educación remedie los problemas de la sobrecarga informativa ni el uso adecuado de la mejor información disponible. Esto es: «la proliferación mediática no conduce forzosamente a la difusión de la verdad». Aquí la clave es que el conocimiento, entendido como información, puede ser capacitante tanto como discapacitante: a la vez constructivo y destructivo para el sistema en su conjunto.
Es en este punto donde Welch echa mano de la teoría de la «modernización reflexiva» del malogrado Ulrich Beck. ¡Y hace bien! Según el sociólogo alemán, la modernización conoce una primera fase caracterizada por la reducción del poder de las autoridades tradicionales debido a la aparición de fuentes alternativas de conocimiento, que crean las condiciones para una segunda fase de orden «reflexivo»: la aplicación del escepticismo a cualquier forma de autoridad y a sus bases cognitivas. Simultáneamente, las sociedades se hacen más complejas y lo hacen a un ritmo que no se compadece con el aumento de las capacidades de sus miembros. Para colmo, también la autoridad de científicos y expertos entra en crisis: no la organización interna de la ciencia, sino su recepción social. Difícilmente podría extrañarnos este resultado: ¿por qué va a detenerse en un determinado punto el proceso reflexivo que conduce a cuestionar normas, valores o autoridades? ¿No es la modernidad reflexiva aquella condición en la que pueden rechazarse todas las reglas y protocolos? ¿Quién habría de detener ese proceso? ¿Y de qué manera?
Así que los proponentes de la movilización cognitiva y de la modernización reflexiva comparten un mismo punto ciego: ignoran que esta lógica disolvente no tendrá necesariamente efectos benéficos para la democracia, sino que podrá tenerlos también perjudiciales. Es algo que Welch ejemplifica asimismo en la obra de Robert Putnam, cuyas tesis sobre el declive del capital social en Estados Unidos son bien conocidas: el ciudadano que va solo a la bolera. ¿No será que la erosión de la confianza sea un efecto de la cualidad discapacitante del conocimiento y la consiguiente pluralización de la vida social? ¿No constituye la apatía una respuesta a la intensidad hiperdemocrática? Es decir, ¿no decide el individuo apartarse en un contexto donde hay un flujo arrollador de mensajes extremos y se posee al menos la capacidad cognitiva suficiente para desarrollar una actitud escéptica? ¿Y no es el caso que el capital social puede adoptar formas inclusivas pero también excluyentes, y que en estas últimas figuran organizaciones como el Ku Klux Klan o las bandas callejeras, con consecuencias dispares para la vida democrática?
Por otro lado, y frente a la fe en la deliberación de los teóricos de cuño habermasiano, la modernización reflexiva y su derivada hiperdemocrática sugieren que los juicios acerca de qué sea racional y cuál la respuesta correcta a cualquier pregunta se formularán con creciente confianza por parte de un número cada vez mayor y más variado de individuos. De donde se deduce que el acuerdo ?o consenso? será cada vez menos probable: la modernización adopta una trayectoria que conduce hacia un pluralismo agonista y radicalizado. Por eso, para Welch tiene sentido hablar de posmodernidad (como condición sociológica) y posmodernismo (como teoría). Si este último representa una suerte de democratización del pensamiento, la posmodernidad es una forma general de cuestionamiento de la autoridad que deriva de procesos propios de la modernización. Hay así un hilo entre Jean-François Lyotard, Quentin Tarantino y el votante populista. El hecho es que la posmodernidad conoce el nacimiento de nuevas subjetividades que no tienen por qué ser progresistas. De hecho, la deslegitimación de la autoridad asociada al posmodernismo no conduce forzosamente a resultados democráticos positivos. De acuerdo con la tesis de la hiperdemocracia, un exceso de diversidad puede cortocircuitar la formación de la voluntad democrática.
Welch se esfuerza asimismo por identificar algunos «síntomas» del síndrome hiperdemocrático. Por un lado, el cambio en el rol de la ciencia y los expertos, cuya mayor influencia sociopolítica da lugar también a un mayor rechazo y discusión de sus resultados (pensemos en el cambio climático, sin ir más lejos). Pasaríamos con ello de un «escepticismo organizado» en el interior del mundo experto a un «escepticismo desorganizado» en el conjunto de la sociedad: una atmósfera poco propicia para la toma de decisiones. Y, por otro, los medios de comunicación, actores clave en el avance de la modernidad y el desarrollo de la democracia, tal como atestigua la conexión entre democracia y libertad de prensa. Welch nos recuerda que el ideal de la «objetividad» mediática es una reacción al partisanismo de la Gilded Age norteamericana (que podemos encontrar soberbiamente reflejado en películas tan dispares como Luna nueva y Ciudadano Kane); ideal que no parece haber resistido demasiado bien los cambios tecnológicos de las últimas cuatro décadas: de la televisión por cable a la digitalización. Si bien la objetividad no ha dejado de invocarse, su fragmentación es considerable: teníamos ya expertos de parte y ahora tenemos «objetividades» tribales que compiten visiblemente entre sí. Al mismo tiempo, como ha observado también el agudo Russell Newman, los efectos de los medios de comunicación sobre su sociedad son menos predecibles que nunca: las opiniones públicas son criaturas proteicas e ingobernables. Así que si, en lugar de fijarnos en la producción y distribución del conocimiento en Internet, atendiéramos a su recepción, nuestras conclusiones serían acaso menos optimistas. La razón es tan sencilla como que una cosa es lo que se encuentra disponible en la red y otra muy distinta lo que realmente se consume; aunque uno se haga ilusiones al respecto.
La hiperdemocracia apunta, por tanto, a una «crisis de decidibilidad». No se refiere a un efecto ocasional de la competición electoral, sino a las implicaciones directas que tiene el problema de la decisión ?o su imposibilidad? política. Esto supone que la fragmentación partidista y su reflejo parlamentario serían consecuencia y no causa de esa crisis de decidibilidad, aunque naturalmente pueden agravarla. Y Welch subraya que, pese a la sintonía terminológica con Ortega, la tesis de la hiperdemocracia carece de toda inclinación conservadora, pues no contempla ninguna marcha atrás ni cree que este proceso pueda ser detenido. Aunque admite que han existido interrupciones históricas, especialmente en la Europa de entreguerras y la Latinoamérica de la segunda posguerra, se trata de un proceso notablemente resistente, porque la modernización también lo es. Qué forma adoptará en el futuro una «democracia hiperdemocrática» es asunto distinto y sólo el tiempo podrá especificarlo. Welch no es demasiado optimista, pero, como señala pensando ?no sin ironía? en muchos de sus colegas, ha tratado «de mantener la esperanza separada del análisis». Y lo consigue.
Por volver, brevemente, al comienzo: ¿no será que la crisis actual de la democracia, caracterizada por el ascenso del populismo y el regreso del hombre fuerte, pueda explicarse como consecuencia de la «hiperdemocratización» y no como efecto de un déficit de democracia? ¿Y no será que la cualidad agonista que ha adquirido la democracia liberal en la última década pueda entenderse bajo esa misma luz? ¿Es la democracia el origen de los males de la democracia? Que nos encontramos ante una crisis de decidibilidad parece indiscutible; que esa crisis responde en buena parte a la radicalización del pluralismo suena más que plausible. La pregunta que queda en el aire es entonces de qué modo se relacionan entre sí el populismo autoritario y la pluralización hiperdemocrática, dado que, prima facie, parecen fenómenos muy distintos. Pero la respuesta es sencilla, o al menos lo parece si seguimos las premisas hasta aquí establecidas: el populismo autoritario sería, a ojos de una parte de los ciudadanos, una posible solución a la parálisis pluralista. Y no es casualidad que el número de los ciudadanos seducidos por él sea mayor en sociedades más homogéneas o menos avanzadas en el proceso de modernización (Europa del Este) o lo parezca en sistemas políticos presidenciales (como Estados Unidos o Brasil). En fin de cuentas: no debería sorprendernos que una crisis de decibilidad proporcione atractivo, al menos temporalmente, al decisionismo político. Que lo haga hasta el punto de poner en peligro la democracia parece más discutible si nos tomamos en serio la tesis de la modernización. Aunque no es imposible: pensar lo contrario quizá sea, bien mirado, hacer análisis con esperanza.