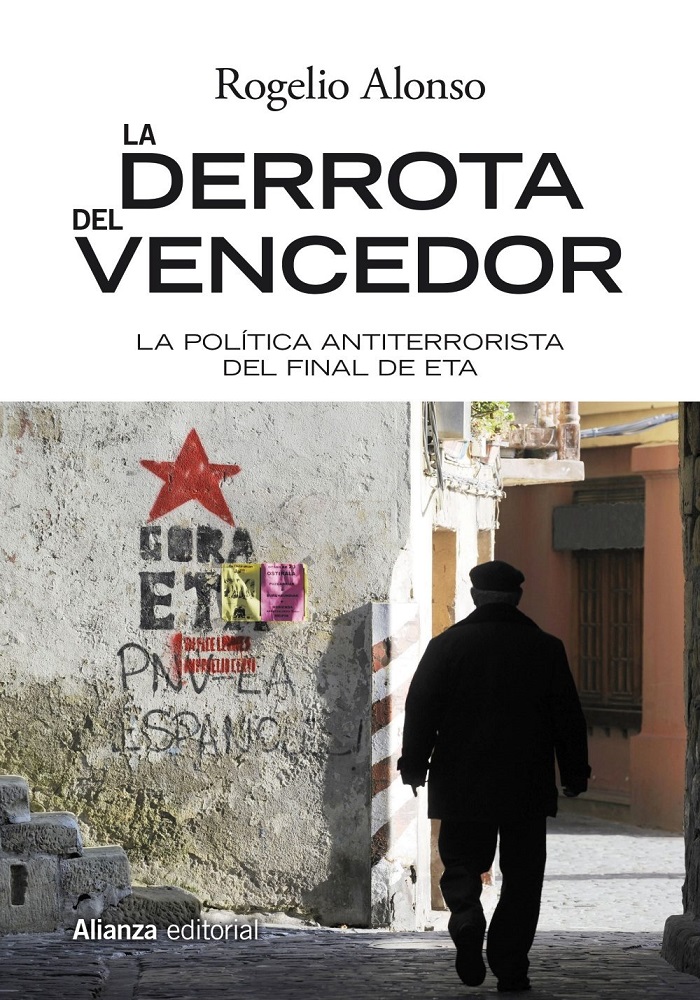Martín subió el televisor para escuchar el testimonio de una joven de unos veinticinco años, con el pelo recogido en una coleta y una sudadera gris con capucha:
-No he sentido tanto miedo en mi vida. Somos unas cien personas en este refugio. Hay varios niños pequeños. Uno solo tiene dos semanas. ¿Escuchan las explosiones? Parece que alguien golpeara el techo, ¿verdad?
El refugio era un sótano con el techo bajo y las paredes sin revocar. Unas bombillas desnudas propagaban una luz mortecina. Sobre el suelo se habían extendido mantas de colores, zapatos, teléfonos móviles poco sofisticados, un coche de juguete, botellas de agua. Un carrito de bebé alteraba un paisaje que hablaba de miedo, desolación y desamparo, recordando la obstinación de la vida en los escenarios contaminados por la muerte.
-Cuando cesan los bombardeos –continuó la joven-, salimos al exterior y nos vamos a casa para ducharnos y cambiarnos de ropa.
La televisión mostró las calles de Kiev: fachadas calcinadas por la metralla, edificios en llamas, columnas de humo negro, automóviles convertidos en chatarra, cascotes en la calzada, marquesinas destrozadas, camiones de bomberos, ambulancias.
-Esto es insoportable –dijo Julián, acariciando a «Tolstói», que miraba la pantalla del televisor con sus ojos de distinto color.
-Los perros solo ven en blanco y negro, ¿no? –preguntó el padre Bosco, rascando la nuca de «Tolstói»-. Y también me suena que no son capaces de apreciar la profundidad en una imagen bidimensional.
-¿Quién sabe lo que ven los perros, leñe? –exclamó Martín, limpiando la barra con un paño-. Quizás son más listos que nosotros.
En la televisión, apareció una mujer de mediana edad comentando que solo había pisado un refugio una vez y que la experiencia fue horrible. El hacinamiento impedía sentarse, hacía mucho calor, la gente se desmayaba. La mujer decía que había decidido permanecer en su vivienda, aun a riesgo de sufrir el impacto de un misil. Se quejaba de que cada vez resultaba más difícil conseguir leche, pan huevos, azúcar, verduras. «No sé si mañana tendré casa. No sé si mañana tendré techo», lamentaba, con una asombrosa calma.
-¡Leñe, qué bien hablan español! –dijo Martín, rascándose el cuello.
-Creo que es un idioma muy popular en Rusia y Ucrania –comentó el padre Bosco.
-¡Otra agresión imperialista! –escupió Julián-. Mirar esto y no hacer nada me quema la sangre.
-¿Qué podrías hacer? –preguntó el padre Bosco-. ¿No pretenderás coger un fusil y marcharte a luchar contra Putin? Te recuerdo que tienes más de setenta años.
-Quizás ya no valga para pelear, pero no estoy senil. Podría conducir hasta allí y traerme a unas cuantas familias.
-Son veinticinco horas de trayecto.
-¡Coño! Pues se hace por etapas. Tengo una furgoneta donde cabrían siete personas, quizás más. Y si Martín nos deja la suya, podríamos traer a otros siete. ¿Por qué no se anima, padre? Usted boxeó y hace poco se enfrentó a unos atracadores. A pesar del alzacuello, es un hombre de acción.
-¡Hombre! –se quejó Martín-. Mi furgoneta…
-¡No seas tacaño! –le atajó Julián-. ¿Acaso no has ayudado a Yelena y su familia? ¿Ahora vas a preocuparte por una furgoneta?
-¡Leñe, tienes razón! Podéis llevárosla.
-Yo aún no he dicho que sí –objetó el sacerdote.
-¡No me decepcione! –dijo Julián-. Yo sé que usted es un tío con lo que hay que tener.
-Desde que se marchó el padre Juan, me ocupo de la parroquia. No puedo descuidar mis obligaciones.
-Solo van cuatro beatas. Bueno, dos. Déjeles las llaves y que se apañen.
-Tiene razón. Creo que mi jefe lo entenderá.
-¿Se refiere al obispo?
-No. Me refiero a Dios.
Tres días después, habían acondicionado las furgonetas. Debajo de los asientos, habían colocado bolsas con botellas de agua mineral, latas de comida y material sanitario cedido por una farmacia de un pueblo cercano. Además, habían recogido mantas y ropa de abrigo.
-Cada uno conducirá una furgoneta –dijo Julián- y nos comunicaremos mediante los teléfonos móviles. Descansaremos cada cuatro horas. No somos jóvenes y la fatiga podría provocar un accidente.
-¿No querría un rosario para el espejo retrovisor? –preguntó el padre Bosco, sacando un par de rosarios de madera del bolsillo del pantalón.
-¿Habla de mi furgoneta?
-Sí, claro.
-De acuerdo. Dado que ha accedido a hacer el viaje, le daré ese gusto, pero ¿no esperará que quite mi «A» encerrada en un círculo, símbolo de acracia, anarquismo?
-¿Cree que es prudente llevarla? ¿No hay milicias anarquistas combatiendo en Ucrania contra los rusos?
-¿Se desprendería usted de un crucifijo para evitar problemas?
-No me haga caso. A fin de cuentas, la «A» en un círculo también es un símbolo de paz. No me parece incongruente que comparta espacio con un rosario.
Partieron con las primeras luces del alba. El cielo salía de su negrura, transitando hacia un azul pálido y las nubes emergían como nenúfares que volvían a la superficie después de hundirse en un estanque de aguas opacas. El sol despuntaba con una luz rojiza que extendía vetas naranjas. Algar de las Peñas, con sus casas de pizarra, su iglesia y sus calles empedradas, parecía un lugar inmune a la violencia y la discordia.
El padre Bosco conducía por delante de Julián, con el GPS indicándole la ruta. Afortunadamente, se defendía en inglés y francés. También sabía algo de alemán, pues había pasado un par de veranos en la Universidad de Lovaina, realizando unos ejercicios espirituales. Tenía la dirección de un sacerdote polaco que ayudaba a los refugiados en la frontera. Se llamaba Miłosz y habían hablado unos minutos por teléfono. Miłosz dominaba el español, pues había realizado su tesis en la Universidad Pontificia de Salamanca. Era un experto en Santa Teresa de Jesús y había recorrido España, reproduciendo los viajes de la reformadora del Carmelo. Muchas veces había dormido a la intemperie, utilizando un saco de dormir, pues le gustaba poder contemplar el cielo de noche, con las estrellas flotando en la oscuridad, como si fueran piedras preciosas sobre un manto de terciopelo. En esa negrura apreciaba el pálpito de la trascendencia, escondiéndose como los antiguos dioses en una gruta o una montaña particularmente inaccesible. El silencio de Dios a veces le irritaba, especialmente cuando se producía una injusticia, pero había llegado a la conclusión de que lo sobrenatural no se ocultaba para exasperar al ser humano, sino porque lo inefable y el misterio eran incompatibles con lo nítido y distinto. Si pudieran percibirse claramente, solo serían aspectos del mundo, no algo trascendente.
Miłosz le contó al padre Bosco su peregrinaje por España y su interés por la mística. Después, añadió:
-Hay muchas semejanzas entre los eslavos y los españoles. Ambos pueblos han sufrido mucho y tienen una gran espiritualidad.
Las furgonetas avanzaban por carreteras alejadas de la guerra y todo parecía tranquilo. Sus conductores sabían que no eran los únicos que habían partido en busca de mujeres, ancianos y niños ucranianos y eso les infundía esa sensación de bienestar que se experimenta cuando se participa en algo grande y noble, pero se preguntaban qué se encontrarían cuando llegaran a la frontera polaca y se toparan con la desesperación y el miedo. No tenían miedo por su seguridad, pero sabían que el espectáculo de una multitud aterrada y sumida en la impotencia les provocaría sentimientos de rabia e indignación. El padre Bosco no quería dejarse arrastrar por la ira, pues conocía esa emoción y había comprobado lo destructiva que podía resultar. Había leído que una niña de seis años había muerto de deshidratación después de varios días bajo los escombros de su casa. Tenía la sensación de que el pueblo ucraniano había quedado atrapado en el ojo del huracán provocado por tensiones económicas y geoestratégicas y, aunque abundaban los gestos de solidaridad, también había oído que los proxenetas intentaban captar a jóvenes para explotarlas o a niños para trabajar en condiciones de esclavitud en talleres clandestinos.
El sacerdote utilizó la opción manos libres para hablar con Julián, que le seguía a pocos metros, intentado evitar que otro vehículo se colocara entre ellos. Julián se desenvolvía mal con el GPS y temía perderse.
-¿Qué opina de lo que está pasando? –preguntó el padre Bosco-. ¿Cómo ve un anarquista este conflicto?
-Como una guerra entre imperios. Putin es un cabrón. Me hace gracia cuando dicen que es comunista. En Rusia, impera un capitalismo salvaje con grandes dosis de corrupción. Del comunismo solo queda el estilo autoritario y represivo.
-¿Cree que Putin se ha vuelto loco e intenta reconstruir la Unión Soviética? Después de Ucrania, ¿atacará a Moldavia o las repúblicas bálticas?
-Atacar las repúblicas bálticas significaría enfrentarse a la OTAN. No creo que se le pase algo así por la cabeza. Tampoco creo que lo intente con Moldavia, especialmente después de que sus planes de una guerra relámpago hayan fracasado. Solo intenta afianzar su hegemonía regional mediante gobiernos títeres y frenar el avance de la OTAN, cada vez más cerca de sus fronteras. Los ucranianos pensaban que los americanos les echarían una mano si las cosas se ponían feas, enviando tropas o creando una zona de exclusión, pero se han quedado con el culo al aire. Y Europa, ay Europa, ¡qué jodida se va a quedar después de todo esto! Nos vamos a tragar otra recesión. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve un cura este conflicto?
-Con el alma encogida. Puede que tenga razón en todo lo que dice, pero mi preocupación ahora es que cese la violencia y termine el sufrimiento de la población civil. El Papa ha pedido que se acabe esta matanza antes de que las ciudades se conviertan en cementerios.
-¿Qué será del padre Juan? –preguntó Julián, alzando la voz, pues la cobertura, muy débil, a veces se interrumpía-. No le veo con Kaláshnikov. Podría pegarse un tiro en el pie. Siempre ha sido un poco torpe.
-Se ha dejado llevar por las emociones y quizás lo pague muy caro. Que Dios lo proteja.
Durante dos días condujeron realizando pequeñas paradas cada cuatro horas. Dormían en las áreas de descanso de las estaciones de servicio. Se acomodaban como podían en el asiento trasero, cubriéndose con una manta. Julián, que medía poco más de un metro y sesenta, descansaba mejor que el padre Bosco, cuyo metro y noventa le obligaba a encogerse, lo cual le provocaba entumecimientos y dolores en las articulaciones. Malcomían, comprando sándwiches industriales y bebiendo Coca-Cola o Red-Bull, que les ayudaban a mantenerse despiertos. Se aseaban en los lavabos de las gasolineras, experimentando frustración por no poder ducharse, pero pensaban que los refugiados sufrían mucho más y se avergonzaban de anhelar comodidades. Mientras conducían, hablaban de cualquier cosa: política, deportes, libros. A veces se enfadaban, pero se les pasaba enseguida. De vez en cuando, se cruzaban con vehículos con banderas de Ucrania, que hacían sonar sus bocinas para expresar su oposición a la agresión rusa.
La lluvia les acompañó durante buena parte del trayecto, convirtiendo el viaje en un peregrinaje lento y pesado. Los limpiaparabrisas parecían fatigados, barriendo el cristal con la monotonía de un metrónomo que marca un único compás. Bajo el agua, el asfalto perdía su solidez y adoptaba el aspecto de una lengua de barro gris. Mientras cruzaban Alemania, estalló una tormenta y el cielo adquirió una apariencia wagneriana, con fogonazos granates y plateados que resaltaban los bordes de unas nubes negras como el carbón. El padre Bosco encendió la radio y escuchó que la artillería rusa había reducido a escombros un teatro de Mariúpol donde se habían refugiado centenares de civiles. Las ambulancias no podían acceder a la zona, pues en los alrededores se combatía con ferocidad. Abatido, pensó en las vidas que se habían extinguido en un instante. El porvenir sería diferente, pues estaría menoscabado por ausencias inesperadas, vacíos que nadie podría ocupar, huecos imposibles de cubrir, pues nunca hay dos personas iguales. Cada vez que se aborta una existencia de forma prematura, se malogran infinidad de posibilidades. Pensar que tal vez habría niños bajos los cascotes le estremeció. ¿Cuántas décadas de odio aguardaban a rusos y ucranianos? El dolor de hoy sería la ira de mañana y la semilla de nuevas agravios e injusticias.
Al cruzar la frontera polaca, el padre Bosco llamó por teléfono al padre Miłosz, que se alegró mucho de escuchar su voz.
-Aún les queda un buen trecho. Cuando lleguen a Lublin, busquen la Plaza Litewski. Yo iré a buscarles. Llevaré un Mercedes blanco, un modelo muy viejo.
Llegaron a Lublin de noche. Les impresionó la belleza del casco antiguo: fachadas de colores con aspecto de haber sido creadas para una fábula infantil, calles empedradas que evocaban los antiguos carruajes, arcos góticos, farolas adornadas con flores, fuentes de piedra, toldos con dibujos de rayas. Anochecía y hacía frío, pero había mucha gente por la calle, principalmente estudiantes, que alborotaban con sus risas. Parecía mentira que en el país vecino se estuviera librando una guerra y que en la frontera miles de personas se apelotonaran para huir de los bombardeos y el desabastecimiento. Miłosz no tardó en aparecer. Cuando lo vio, el padre Bosco no puedo evitar un estremecimiento. Se parecía mucho al padre Juan, pero llevaba el pelo muy corto. Al igual que su amigo, era alto y muy delgado, con un cuerpo fibroso de alpinista, nariz aguileña, pelo negro y la tez morena. No parecía polaco, sino turco. Sin el alzacuello, podría haber pasado por musulmán.
Le siguieron hasta el seminario católico, un edificio austero de seis plantas, con ventanas simétricas y un portal muy amplio con un mostrador donde un viejo sacerdote observaba la pantalla del ordenador con el semblante muy serio. Una pequeña lámpara iluminaba su rostro, acentuando las sombras que proyectaban unas facciones angulosas.
-Pensé que esto formaba parte del pasado –murmuró, apesadumbrado.
En la pantalla del ordenador, se apreciaban grupos de refugiados huyendo con ropa de abrigo, maletas con ruedas, mochilas, peluches en diminutas manos de niños que temblaban de frío y, en no pocos casos, mascotas: perros de distintos tamaños o gatos, casi siempre en un trasportín. Algunos llevaban bebés envueltos en mantas, firmemente agarrados, como si fueran piezas de cristal o porcelana que pudieran romperse en mil pedazos. Solo había mujeres, niños y ancianos. La ley marcial dictada por el gobierno ucraniano había prohibido que los hombres en edad militar abandonaran el país.
El padre Miłosz les acompañó a una habitación con dos camas, un anticuado armario de madera maciza, un austero crucifijo y un lavabo.
-El baño está en al final del pasillo. Saldremos muy temprano. Yo les despertaré.
-¿Quién era el sacerdote del vestíbulo? –preguntó el padre Bosco.
-El padre Jan. Nació en 1931. Siempre ha vivido en Lublin. Sufrió la ocupación alemana y presenció la deportación masiva de judíos. Aquí se organizó la Operación Reinhard, que le costó la vida a dos millones de judíos. Está muy impresionado con lo que está sucediendo. Le recuerda los terribles acontecimientos su niñez.
-Maldito Putin –escupió Julián-. Solo le interesa demostrar la fuerza de Rusia. Matar a civiles es una forma de intimidar a los países de su entorno. En la radio, hemos oído lo del teatro de Mariúpol.
-También han matado a diez civiles en Chernígov mientras hacían cola para comprar el pan –dijo Miłosz, entornando los párpados.
-Esto es lo que os espera, si osáis acercaros a Occidente –prosiguió Julián, arrugando los labios-. Ese es el mensaje. Tienen razón los que le acusan de nazi: odia a los gais, a los ateos, a los demócratas. Es un autócrata a la antigua usanza. Sueña con ser recordado como un zar que restauró la grandeza de Rusia.
-Entiendo la consternación del padre Jan –intervino el padre Bosco, observando a Miłosz con una mirada afable-, pero usted también parece abrumado, casi como si fuera algo personal.
-Tengo un hermano en Kiev. Es informático y está casado con una ucraniana. No sé nada de ellos. Me está matando la incertidumbre.
-¿Tienen niños?
-Lo han intentado, pero no lo han conseguido. Estaban apenados por ello, pero quizás ahora se alegren.
Partieron hacia la frontera antes de que amaneciera. Se cruzaron con coches cargados de refugiados, estelas que se ondulaban como animales hostigados por un incendio, todos sobrecargados, con niños con la cara pegada a los cristales, mirando hacia el exterior con el estupor de un ciervo herido por un zarpazo inesperado. Al llegar a la frontera, se toparon con una riada humana que incluía todas las gamas de la desolación: miedo, rabia, desesperanza, impotencia, incertidumbre, desamparo. Algunos lloraban, agachando la cabeza, aniquilados por el trauma de perder sus hogares. Otros miraban al frente, intentando huir de allí con la imaginación, pensando en que iniciarían una nueva vida, quizás mejor. Todos parecían barcos a la deriva o a punto de naufragar. Su existencia había quedado reducida a dos mochilas y unas bolsas de plástico. Muy abrigados, sus caras apenas sobresalían entre bufandas, gorros de lana y chaquetones de plumas con la cremallera subida hasta el cuello, oprimiendo la nuez. Muchos ya no volverían a sus localidades ni a sus trabajos. En aquella marea había presumiblemente muchachas que acababan de lograr su primer empleo, amas de casa, jubilados, niños a mitad de curso, pero sus diferencias se habían vuelto anecdóticas. Ahora ya solo eran apátridas con un sombrío porvenir.
Se dirigieron a una carpa donde se organizaba la ayuda a los refugiados. Un joven alemán les atendió, indicándoles que no podía dedicarles mucho tiempo.
-Llegan a miles y no somos suficientes voluntarios. Solo puedo decirles que llenen la furgoneta y se alejen de aquí. Hay muchos ucranianos que quieren desplazarse a España. Algunos hablan español. No les preocupe montar a más pasajeros de los que permite la ley. La policía no les dirá nada, pero no descuiden la seguridad.
En menos de una hora habían reunido a quince personas: una abuela, cuatro madres y diez niños. Se entendían con ellos en inglés o con el traductor de Google. Solo había una madre de unos veinte años que hablaba algo de español, pues había visitado la costa durante unas vacaciones. Viajaron con ellos hasta Lublin, instalándolos en el edificio donde habían pasado la noche. El padre Jan se mostró sumamente afectuoso con los refugiados. Con otros sacerdotes, se ocupó de que pudieran acomodarse en las habitaciones. Se notaba que se hallaban en estado de shock. Las madres se quejaban de dolor de cabeza y pedían aspirinas.
-No es dolor de cabeza, sino ansiedad –dijo el padre Miłosz-. Muchos de los refugiados sufrirán estrés postraumático.
Durante unos instantes, el sacerdote polaco permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban una frenética actividad mental, moviéndose de un lado a otro, como si buscaran una escapatoria.
-Aquí nos separamos –dijo, dirigiéndose al padre Bosco-. Yo me marcho a Kiev. No puedo aguantar más. Necesito saber cómo se encuentra mi hermano y mi cuñada. Llevo una semana sin tener noticias suyas.
-¿No es peligroso?
-El alzacuello es un buen salvoconducto.
-Para los ucranianos quizás, pero no para los rusos. ¿Qué hará si se topa con ellos?
-Me arriesgaré. Gracias por todo. Buena suerte con el viaje.
El padre Bosco miró a Miłosz. Verdaderamente se parecía al padre Juan, incluso en los gestos. Ambos eran torpes y desaliñados, y sus posibilidades de sobrevivir en un escenario de guerra parecían escasas.
-Le acompaño. Todo es más fácil con compañía.
-No puedo consentirlo.
-No se atreva a contradecirme. Es mucho más joven que yo. Respete mis canas.
Miłosz se resistió durante unos minutos, pero sin mucha convicción, pues le aliviaba la perspectiva de no adentrarse solo en un país en guerra.
-Yo también voy –dijo Julián-. Y no se les ocurra decirme que no.
-¿Cuántas veces tengo que recordarle su edad? –objetó el padre Bosco.
-No me fastidie. ¿Acaso no he aguantado bien el viaje? ¿No sufrió usted una angina de pecho y está aquí? No se hable más. Además, un anarquista no acata las órdenes de un cura.
Sobornaron a un policía polaco para que les indicara un lugar seguro por el que cruzar la frontera. Tendrían que atravesar seiscientos kilómetros, ocho horas al volante. En teoría no existía riesgo de cruzarse con los rusos hasta llegar a las afueras de Kiev, pero no podían descartar que les alcanzara un misil. Atravesaron mesetas y estepas, tierras fértiles que en primavera tapizarían el paisaje de amarillo. La monotonía ocre que se extendía ante sus ojos provocaba la sensación de transitar por una ensoñación escindida del tiempo. De tarde en tarde, aparecía un bosque que alteraba brevemente la planicie, introduciendo una mancha verde que rompía el espejismo de uniformidad. Un cielo alto y frío arrojaba una luz pálida que a veces se mezclaba con pequeños copos de nieve.
-Es un país hermoso –dijo el padre Bosco, mirando por la ventanilla.
-Sí que lo es –corroboró Julián, que se había sentado detrás.
El padre Miłosz no dijo nada, pues en su cabeza solo había espacio para su hermano y su cuñada. ¿Estarían vivos? Esperaba que sus cuerpos no descansaran en una fosa común, envueltos en un plástico negro. Si se convertían en dos desaparecidos, el duelo se prolongaría indefinidamente. No sería posible cerrar la herida. Aunque fuera improbable, siempre persistiría la ilusión de que quizás habían sobrevivido y se hallaban ocultos en algún lugar, traumatizados por alguna experiencia terrible que les impedía retomar sus vidas.
Cuando cayó la noche, continuaron circulando a menor velocidad, pues las carreteras comenzaban a estar obstruidas por coches y vehículos militares que habían sido reducidos a chatarra por proyectiles de mortero o granadas. También había carromatos chamuscados, bicicletas con el cuadro roto o las ruedas deformadas y algún caballo muerto, con los ojos desmesuradamente abiertos, rebosantes de terror y asombro. Una muñeca con las huellas de un neumático en su rostro de plástico indicaba que se había producido una desbandada. Había otros objetos no menos inverosímiles en los arcenes: perchas, fotografías, algún pequeño electrodoméstico. Los refugiados se desprendían de los objetos que lastraban su huida o los perdían, aturdidos por la urgencia de escapar de la muerte.
No vieron el control que cortaba la carretera. Cuando frenaron, un grupo de soldados que interpretó su tardanza en detenerse como un gesto hostil, les sacó del coche y los arrojó al suelo con violencia, apuntándoles a la cabeza. Su violencia solo se aplacó cuando repararon en el alzacuello de los sacerdotes. Miłosz, que hablaba ucraniano, les explicó que eran curas y que se dirigían a Kiev para buscar un familiar. Examinaron a Julián, que se mantenía muy sereno, y les preguntaron quién era.
-Un voluntario español.
-¿Españoles? All rigth. Su gobierno nos envía armas y algunos luchan a nuestro lado.
-El otro sacerdote también es español.
Los soldados se rieron y les ayudaron a levantarse, bromeando sobre el incidente.
-Creíamos que eran rusos o espías. Nos disponíamos a cortarles el cuello.
-No mientas –dijo otro soldado-. A los espías les cortamos la lengua y les sacamos los ojos.
En ese momento, repararon en que había dos hombres arrodillados y esposados. Tenían las caras magulladas y ensangrentadas. Sus miradas reflejaban un pánico infinito. Miłosz observó a los soldados y descubrió que se trataba de miembros del Batallón Azov. En sus uniformes destacaba con fiereza el escudo con la runa wolfsangel estilizada sobre un sol negro.
-Pueden continuar. Perdonen el susto. A ver si acaba esto y nos vemos en una playa española. Allí se come bien y el agua está calentita.
Mientras se alejaban, el padre Bosco miró por el espejo retrovisor y vio a un soldado dirigirse a los supuestos espías. Golpeó a uno en la frente con la culata de su fusil y al otro le pegó una patada en el pecho. Ambos se doblaron, cayendo hacia atrás. El coche tomó una curva y la escena desapareció de su campo de visión. Pocos segundos después, se oyó una ráfaga de ametralladora.
-¿Cree que los han matado? –preguntó el cura español sobrecogido, mirando al padre Miłosz, que conducía con el semblante muy serio.
-Seguramente.
-¿Quiénes son? –preguntó Julián, que cada vez se sentía más desorientado-. Parecen nazis.
-Lo son –asintió Miłosz-. Su escudo lo dice todo. La wolfsangel era una runa de la Das Reich, la división de las Waffen-SS que perpetró la masacre de Oradour-sur-Glane, un pueblo entero exterminado porque escondían a miembros de la Resistencia. Y el sol negro es un símbolo del misticismo ocultista nazi. Evoca el culto germánico al sol y la luz.
-¿Entonces Putin tiene razón? –preguntó Julián-. ¿Ucrania está llena de nazis?
-No, no es así. Formaron un partido político, pero no consiguieron representación parlamentaria. El gobierno que surgió del Euromaidán los utiliza como perros de presa. Saben que son unos hijos de puta, pero son sus hijos de puta. Han estado cometiendo atrocidades en el Donbass mientras Kiev miraba hacia otro lado. Los rusos no son menos brutales. La guerra es el infierno en la tierra. Después del primer muerto, desaparecen los escrúpulos.
Media hora más tarde, ya cerca de las afueras de Kiev, cruzaron un pequeño pueblo con la mayoría de las casas destrozadas. Destripadas, las viviendas, de una o dos plantas, mostraban unos interiores devastados, con neveras volcadas, pantallas rotas de televisión, cortinadas quemadas y muebles astillados o agrietados. Había varios carros blindados con una zeta pintada en un costado o cerca del cañón. Reventados por lanzagranadas, humeaban y, en su interior, se apreciaban cadáveres de soldados.
El padre Miłosz frenó al cruzarse con una anciana que caminaba lentamente, con un pañuelo rojo en la cabeza y una falda azul. Bajándose del coche, se acercó a ella:
-¿Podemos ayudarla?
-Si quiere ayudarme, atropélleme o pégueme un tiro.
El padre Bosco y Julián, que se había acercado, escuchaban el diálogo sin comprender nada. Minutos más tarde, Miłosz les contó lo que le había dicho aquella pobre mujer:
-Los soldados rusos se pasaron por el pueblo. Se encontraron con mucha resistencia y no lograron ocuparlo, pero antes de huir, mataron a todo el que se cruzó en su camino. La hija de esa mujer salía de su casa pensando que todo había terminado cuando se encontró de frente con un soldado muy joven, casi un niño. Disparó contra ella a sangre fría. No le preocupó que se tratara de una mujer. Imagino que estaba rabioso por las bajas sufridas.
-Por los gestos, entendí que la anciana le pidió algo –dijo el padre Bosco.
-Sí, que la matara. Yo le ofrecí un asiento en el coche para llevarla a Kiev, pero me dijo que no se movería de su pueblo, que su vida había acabado y ya solo quería morir en paz.
Tuvieron que sortear varios controles para acceder a Kiev. Los sacerdotes católicos ucranianos apoyaban a Zelenski y eso les facilitaba las cosas. En cambio, los popes ortodoxos que seguían siendo fieles al Patriarcado de Moscú se habían convertido en traidores y se habían escondido, huyendo de las milicias. En Kiev reinaba una calma tensa, con las calles llenas de barreras, bloques de hormigón y sacos terreros. Sabían que no frenarían el avance de los carros blindados rusos, pero al menos les complicarían las maniobras y los haría vulnerables a los lanzagranadas y los cócteles Molotov. Las campanas del Monasterio de San Miguel seguían dando las horas. Las plazas estaban vacías y en los parques infantiles solo había cuervos y perros vagabundos. La mayoría de las tiendas habían cerrado, pues se habían agotado los suministros. Solo unos cuantos supermercados y algunas farmacias mantenían las puertas abiertas para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad. Aparentemente, los cajeros ya no disponían de dinero, pues no se veía a nadie utilizándolos. El padre Bosco aún recordaba las colas de los primeros días, mil veces reproducidas en la televisión.
El padre Miłosz condujo hasta el edificio de viviendas de su hermano. Se quedó conmocionado cuando vio la fachada calcinada, los cristales rotos y las ventanas descolgadas de sus marcos, suspendidas en el vacío o hundidas hacia el interior. En algunos balcones, había fuego, llamas que se ondulaban ferozmente. Los bomberos y varios voluntarios retiraban los cascotes de la calle. Miłosz preguntó por los vecinos del edificio. Un bombero le contestó que dentro ya no quedaba nadie, que buscara en el refugio situado al final de la calle o en el metro. El refugio era un sótano húmedo, mal iluminado y frío donde se hacinaban un centenar de personas. Había varios vecinos de Stefan, el hermano de Miłosz.
-Ah, sí, el polaco –dijo un anciano, con una rebeca gris, gafas doradas y una barba recortada-. Lo perdimos de vista después de lo de su mujer.
-¿A qué se refiere? –preguntó Miłosz, con el pecho oprimido por la angustia.
-Siento contarle esto, pero su mujer solía abandonar el refugio para alimentar a una colonia de gatos. Un misil la mató cuando se acercaba al parque donde viven los animales. Llevaba un par de fiambreras y una botella de agua, pues la mayoría de las fuentes ya no funcionan. El marido…
-Stefan.
-Sí, eso es. El pobre hombre, que la acompañaba, se había retrasado un poco y no pudo hacer nada, pero vio cómo su mujer saltaba por los aires. Uno de los vecinos, el señor Melnik, presenció la escena. Dice que el marido enloqueció. Intentó reanimarla, chilló desesperado, se golpeó la cara con los puños. Se subió a la ambulancia que trasladó el cuerpo. Suplicaba que le salvaran la vida, pero ella ya estaba muerta.
-¿Ha visto después al marido?
-No ha vuelto a aparecer por aquí.
-¿Dónde está el señor Melnik? –preguntó Miłosz-. Quiero hablar con él.
-Imposible. Murió de infarto aquí mismo. Era muy mayor y no soportó la tensión.
Durante el resto del día, recorrieron el metro buscando a Stefan. Las galerías se hallaban ocupadas fundamentalmente por personas mayores y algunos adolescentes que se distraían con el teléfono móvil.
-Ya no hay tanta gente como los primeros días –explicó una anciana-. Todo el que ha podido se ha marchado. Los más mayores nos resistimos a hacerlo. ¿Adónde vamos a ir?
Al padre Bosco le llamó la atención una chica de unos dieciocho años que leía un ejemplar en inglés de 1984, de George Orwell.
-¿No es una lectura un poco sombría? –le preguntó con expresión afable.
-No, es una lectura muy apropiada para la ocasión –respondió la joven, apartándose un mechón rubio de la cara-. El presente se parece mucho a lo que cuenta el libro. En la novela, tres potencias se disputan el dominio del mundo mediante una guerra permanente. Es lo que sucede ahora con Rusia, Estados Unidos y China. Y Ucrania es el campo de batalla.
Volvieron al refugio donde les habían relatado la muerte de la cuñada de Miłosz. El padre Bosco hizo un aparte con el anciano de la rebeca gris y los anteojos dorados. Por su forma de hablar, había notado que era un hombre culto y quería conocer su opinión sobre lo que podría suceder en las próximas semanas:
-Putin no puede retroceder –explicó el anciano, un hombrecito muy menudo, pero con una voz firme y grave-. Pretende restaurar la autoestima de los rusos, muy dañada por la desintegración de la Unión Soviética. El comunismo soviético fue una horrible tiranía, pero transmitía la sensación de ser un gran proyecto y formar parte de él resultaba más atractivo que pertenecer a un país descolgado de la historia. Los rusos albergan mucho resentimiento. Piensan que Occidente les ha maltratado. Se avergüenzan de su debilidad. Se sienten inferiores. Con la ocupación de Crimea mejoró su percepción de sí mismos. Volvieron a sentirse orgullosos y pensaron que tenían un gran presidente. Si Putin retrocede, la decepción será enorme. Perderá el respaldo popular. En Chechenia, utilizó la misma estrategia y le salió bien. Piensa que esta vez obtendrá el mismo resultado.
-Perdone la pregunta, ¿era usted profesor?
-Di clases de historia en un instituto. Durante treinta y siete años.
-¿Y qué piensa de la OTAN?
Bajando la voz, se acercó al padre Bosco y le susurró:
-Disculpe que hable tan bajito, pero lo que le voy a decir no es muy popular aquí. A finales de los noventa, James Baker prometió a Gorbachov que la alianza militar no incorporaría a los antiguos aliados de la URSS, pero desde entonces han entrado catorce países. Algunos dicen que no fue así, que la supuesta promesa de Baker solo es una leyenda, pero yo estoy convencido de que se tocó el tema de un modo u otro. Ucrania era una línea roja. Es la puerta de acceso a Rusia, que carece de fronteras naturales. Estados Unidos empuja hacia el Este porque se siente amenazado. El Nord Stream 2 representaba un desafío, pues creaba un estrecho vínculo entre Moscú y Berlín a propósito del gas, pero eso no es lo peor. Con el apoyo de Rusia, China pretende transformar el yuan en una nueva moneda internacional que sirva para comprar petróleo. El petroyuan podría acabar con el petrodólar. Las divisas son armas de destrucción masivas. Arabia Saudí ya está estudiando aceptar yuanes en sus ventas de petróleo a China. Estados Unidos es un imperio en decadencia. De ahí que no cese de abrir frentes. No se resigna a pasar a un segundo plano. Rusia puede quedar muy debilitada con esta guerra. Eso beneficiaría a los americanos, pues China necesita a su principal aliado y socio comercial. En definitiva, las grandes potencias están inmolando al pueblo ucraniano para proteger sus intereses. Le cuento todo esto porque es extranjero. No puedo compartir estas reflexiones con mis compatriotas. Me acusarían de apoyar a Putin y lo cierto es que le detesto. Mucha gente no lo sabe, pero en Rusia la oposición la ejerce el partido comunista.
-¿Es usted comunista?
-No lo diga tan alto. El partido comunista fue ilegalizado en Ucrania en 2015. Soy comunista, pero también soy católico, como José Bergamín.
-¿Conoce a Bergamín?
-Mi madre era española. Fue una de las niñas que la Segunda República envió a Rusia para alejarlas de la guerra.
Dos días más tarde, tras buscar infructuosamente a Stefan por los refugios y las galerías del metro, Miłosz anunció que se quedaba en Kiev, pues no perdía la esperanza de encontrar a su hermano.
-Ustedes deben marcharse. Llévense el Mercedes. Si localizo a Stefan, ya hallaremos el modo de salir de aquí. No cesan de venir coches para recoger refugiados.
-Dejarán de hacerlo si los rusos entran en la ciudad y se lucha calle por calle –advirtió el padre Bosco.
-Nosotros –intervino Julián- no dejamos atrás a uno de los nuestros.
-Gracias, pero no soportaría estar en Lublin sin noticias de mi hermano. Sería una tortura mucho mayor que cualquier cosa que pueda sucederme aquí. Dejen el Mercedes en la frontera polaca y que alguien lo utilice para recoger refugiados. Cojan sus furgonetas y a las familias que les esperan. Eso es lo esencial.
Una semana más tarde, el padre Bosco y Julián habían regresado a Algar de las Peñas. Los refugiados que transportaron prefirieron quedarse en Madrid, donde les aguardaban familiares o amigos.
-¿Sabes que en la frontera confundí a un joven con el padre Juan? –dijo el padre Bosco, mientras bebía un vaso de vino en el bar de Martín-. Salí corriendo y le toqué el hombro, pero cuando se dio la vuelta, descubrí que no era él.
-¿Qué habrá sido de Juan? –preguntó Julián-. ¿Qué le habrá sucedido a Miłosz?
-Solo Dios lo sabe. A veces me alegro de que sea así. No quisiera verlo todo, saberlo todo. Únicamente Dios puede soportar algo así. Celebro ser solo un hombre y tener un conocimiento incompleto de las cosas.
La televisión mostró imágenes de Mariúpol: fachadas acribilladas, ventanas que escupían un humo negro, coches calcinados, árboles tronchados, escombros alfombrando el asfalto, cables eléctricos en un suelo cubierto de nieve sucia y ceniza. ¿Ese era el futuro que le esperaba a Kiev? ¿Se desataría una batalla en sus calles, una lucha tan sangrienta como la que devastó Stalingrado o Berlín? Aquello no era obra de la providencia, sino de los hombres, que no sabían vivir en paz. Desalentado, pidió otro vaso de vino.
-Ya se ha bebido media botella, padre –advirtió Martín-. ¿No querrá emborracharse?
-Quizás. No se me ocurre otra forma de soportar lo que está pasando. Embriagarse un poco no es malo.
-Por esta vez –dijo Julián-, amén. Yo también quiero otro vaso de vino y llénalo hasta arriba.
-¡Leñe –exclamó Martín-, vivimos en un mundo de locos!
-No, de hombres –replicó el padre Bosco-. De hombres, que quizás es lo mismo.