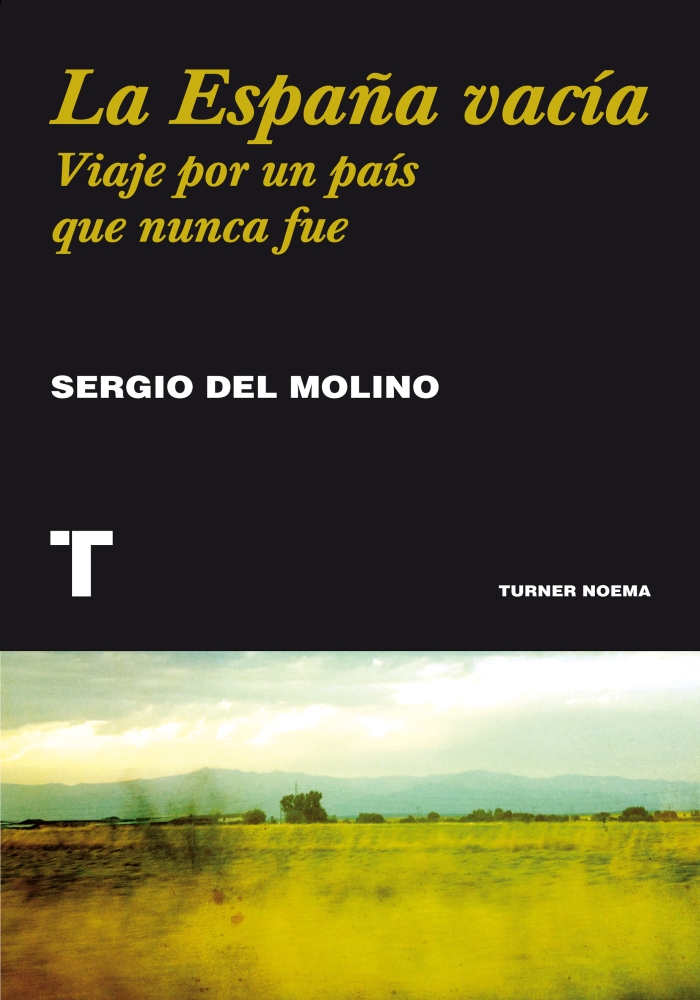Este es el relato de lo que aconteció en Estocolmo en torno a la concesión del premio Nobel a Camilo José Cela. Tuve la suerte de vivirlo como consejero cultural de la Embajada de España en la capital sueca y por ello lo cuento en primera persona.
Lo vivido arranca el jueves 19 de octubre de 1989. No por la tarde, cuando el mundo supo el dictamen de la Academia Sueca por boca de su secretario permanente, el catedrático y lingüista Sture Allén, sino unas horas antes, pronto por la mañana, cuando un compatriota residente en Estocolmo, Ernesto Dethorey, me llamó al despacho para adelantarme ese fallo, con la reserva de no hacerlo público. Dethorey, de ochenta y ocho años, vivía en Suecia desde los años veinte, cuando fue corresponsal de varios diarios españoles y, luego, jefe de prensa en la propia embajada de España durante la República. Mantenía gran amistad con el académico y traductor de Cela, Knut Ahnlund, al que Cela bautizó como Don Canuto, y era hombre notable en la difusión de las letras españolas en Suecia. Nada más colgar el teléfono, me acerqué a comunicarle la primicia al embajador, José Manuel Allendesalazar. En sus manos quedó dar cuenta inmediata a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Y encarar lo que se nos venía encima.
Quiso la casualidad que sobre el mediodía me telefoneara desde Madrid mi padre, Leopoldo Calvo-Sotelo, en llamada meramente familiar. Le conté lo ocurrido, pidiéndole también reserva, que a su vez guardó sólo por lo que hace a los medios, pues llamó acto seguido a Camilo José Cela, a quien conocía de antiguo. No tuvo que pedirle reserva, sino fe y unas horas de paciencia: bien sabía el escritor que se jugaba la corona más preciada de la literatura mundial. El propio Cela me refirió luego que descolgó el auricular de uno de esos teléfonos fijos que se encastraban altos en un pasillo de las casas. Y que, según escuchaba la voz de mi padre, puso espalda con pared y se deslizó, desmadejándose, hasta dar con las posaderas en el suelo. No recuerdo si la palabra que usó fue posaderas. Sí recuerdo que, según me dijo, abrió entonces un cuaderno para apuntar todo lo que iba sucediendo. Lo hojeé veintidós años más tarde, en la Fundación de Iria Flavia, que atesora un legado inmenso e impagable. Luego volveremos al cuaderno.
Se cerraba así una historia, la de Cela y el Nobel, iniciada formalmente en 1964, cuando Daniel Poyán Díaz, profesor de español en la universidad de Lausana, escribe a la Academia sueca proponiendo el nombre de Cela, que tenía entonces cuarenta y ocho años. A dicha Academia llegaron cartas, ese mismo año de 1964, en favor de escritores como Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Rómulo Gallegos, Ramón Menéndez Pidal, Pablo Neruda, José María Pemán, Josep Carner y Ramón J. Sender, por ceñirnos al ámbito hispánico.
Conocer las interioridades de esta historia requiere investigar en los archivos de las citadas Academias y la Fundación Nobel, que sólo los abren cuando el documento cumple cincuenta años, pues todo el procedimiento y las deliberaciones están sujetos a ese plazo de secreto. Ello significa que hasta 2039 no tendremos el panorama completo. Contamos, eso sí, con el ingente archivo de Cela, que se custodia en Iria Flavia. Gracias a la suma de ambos, se recortará entonces el perfil exacto de quienes colaboraron a tal fin, soñado por Cela desde que tenía diez o doce años. Pero es seguro que destacarán el de los académicos suecos Artur Lundkvist y Knut Ahnlund y el de dos españoles residentes en Suecia, Francisco Uriz y Ernesto Dethorey, unidos los cuatro por dos mismos saberes: el dominio del sueco y del español, la condición de traductores. Descollando la figura del poeta Lundkvist, introductor en Suecia durante décadas de las literaturas hispánicas, clave a la hora de promover las previas candidaturas ganadoras al Nobel de Pablo Neruda, Vicente Aleixandre y Gabriel García Márquez.
Pero al escritor no le basta con su obra, sino que debe cuidar también su exposición pública. El año anterior, 1988, la embajada preparaba un acto de homenaje a Lundkvist por su octogésimo cumpleaños y sugirió a Cela que se sumara. Yo creo que, por intuir que no era prudente hacerse ver en Suecia cuando maduraba la probabilidad del Nobel, declinó viajar y propuso que se invitara a Pere Gimferrer, primer editor de la poesía de Lundkvist en España.
Cabe recordar que el veterano corresponsal de El País en Estocolmo, Ricardo Moreno, en su crónica publicada el 19 de octubre, cerrada por lo tanto la víspera del fallo, apuntaba como candidatos hispanos los nombres de Camilo José Cela, Octavio Paz y Carlos Fuentes. ¿Desde cuándo sonaba el nombre de Cela? El antecedente de más valor se remonta a 1973. En una entrevista que publicó el periódico quincenal aragonés Andalán, el mismo Lundkvist, de viaje por España, declaraba: «Aleixandre o Cela serían candidatos con posiblilidades más reales». Dos de dos. Quizá pocos prestaron entonces oidos a tan autorizado vaticinio.
Cuando le llamó Jorge Semprún –«como Ministro
de Cultura, quiero ser el primero en comunicártelo»–, Cela replicó: «Muchas gracias,
pero eres el duodécimo»
Ahora, en 1989, Cela tiene setenta y tres años. Ha conciliado dos vidas plenas: una, al aire libre, vagabundo que huroneaba toda realidad a un lado y otro del camino, «viajero a lo que salte»; otra, sentado a una mesa, fraguando en el yunque de la disciplina su extraordinaria obra de escritor y promotor de otras empresas culturales y editoriales. Bien podría decir hoy que ambas han obtenido el reconocimiento supremo: el favor popular por su vida; el premio nacional y mundial a su obra. Bien podría recordar lo que escribió en sus memorias, tituladas La rosa: «Nuestro joven se siente poderoso y duro como el pedernal. El débil que se quede en el camino no puede entorpecer la marcha de los demás hombres. La voluntad es la herramienta del éxito e ingrediente de mayor importancia que la inteligencia […]. La timidez no existe y si existe se puede sujetar. No debemos apiadarnos de nada ni de nadie. La caridad es una rémora. La humildad, otra. El amor, un desequilibrio del sistema nervioso».
Del 19 de octubre al 5 de diciembre, el día en que aterrizó Cela en Estocolmo, los preparativos de la ceremonia absorbieron el día a día de la embajada. Nuestros interlocutores, por parte sueca, eran una institución privada, a saber, la Fundación Nobel, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, llamado en sueco Utrikesdepartementet.
El entramado del Nobel es muy curioso: la Fundación se constituye a la muerte de Alfred Nobel para cumplir con su testamento. Pero no tiene competencia en la atribución de los premios, que corresponde a instituciones independientes. Ya hemos visto que la responsable de la concesión del galaradón de Literatura es la Academia de la Lengua Sueca: otorga y comunica su dictamen al agraciado, da un paso atrás y cede el testigo a la Fundación. En verdad, los académicos desempeñan labores análogas a las de sus colegas de la Real Academia Española: limpiar, fijar y dar esplendor, en su caso, a la lengua sueca. Ser además jurados del premio, desde hace un siglo, vino a perturbar su sosegado manejo de papeletas filológicas, pero les dio fama mundial.
El Ministerio de Exteriores, por su parte, gestiona, porque así se lo solicita la Fundación, las relaciones con el cuerpo diplomático. En especial, con las embajadas de las que son nacionales los galardonados. Es más, dicho Ministerio designa a uno de sus diplomáticos como enlace del premiado, al que acompaña durante su estancia en Suecia.
Claro es que, por su parte, la embajada sueca en Madrid, a cuyo frente estaba el embajador Ulf Hjertonsson, trasmitía a Cela los pormenores de la llamada «semana Nobel», que discurre cada año en torno al 10 de diciembre. A la espera de dicha semana, tres fueron las tareas primordiales de nuestra Embajada: gestionar la acreditación de las distintas delegaciones que vendrían de España, conocer en detalle el programa oficial, tanto el común a todos los laureados como el propio del de Literatura, y encajar un tercer programa independiente para Cela, atendiendo a sus deseos y a los compromisos que la embajada juzgaba imprescindibles.
Hasta Estocolmo llegaba el fragor de los debates en España en torno a la composición de las distintas delegaciones. Empezando por la familiar del propio Cela. Durante tiempo, no supimos si lo acompañaría su mujer, Rosario Conde, o quien era ya entonces su compañera, Marina Castaño. Tan persistente fue la polémica que de la Fundación Nobel nos dijeron: «Todas las opciones son posibles, todas. Hemos premiado a algún musulmán casado con varias esposas. Debe elegir cuál se sienta a su lado; las siguientes, pasan a la fila de atrás». Había en el comentario su punto de lección liberal, bajo un cielo nórdico y protestante, ante un revuelo en el que veían encarnadas –bajo el violento sol meridional– la pasión y las tradiciones católicas.
Tampoco fue serena la composición de la delegación oficial. Cela había ido apuntando en su libreta las llamadas de felicitación y en su memoria de años los distintos fallos del Premio Cervantes, atribuyendo al Gobierno socialista lo que él pensaba que era un veto recurrente a su candidatura. Por eso, cuando le llamó Jorge Semprún –«como Ministro de Cultura, quiero ser el primero en comunicártelo»–, Cela replicó: «Muchas gracias, pero eres el duodécimo», diálogo que el propio Cela hizo público. Acabó hablando de declaración de guerra. El hecho es que quien encabezó la delegación oficial del gobierno fue el Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez.
Por parte de la Casa Real asistió la infanta Cristina, con claro fundamento, siendo la ceremonia de entrega de los Nobel un acto presidido por los Reyes de Suecia, con asistencia de los príncipes Bertil y Lilian. Pocos meses antes, había saludado yo al ya anciano matrimonio de los duques de Halland cuando acudieron a una misa por el alma de Alfonso de Borbón y Dampierre, muerto trágicamente, con quien los príncipes suecos tuvieron mucho trato en los años setenta, época en que el primo de Don Juan Carlos fue embajador en Estocolmo. El grupo más nutrido fue el de la prensa y el de allegados y amigos del premiado. Una lista que crecía a ojos vistas.

El Utrikesdepartementet nos advertía que «no puede acomodarse a todos en los actos» y le inquietaba que viniera más gente aún de la que comunicaba su llegada. El embajador Allendesalazar lidiaba con presencia de ánimo estos vaivenes. A mí me convocó un día el barón Stig Ramel, su director, a la sede de la Fundación Nobel. Entré en una sala amplia y la escena me recordó esa otra de las películas bélicas cuando, de pie y con las manos a la espalda, se inclina el alto mando para observar –sobre una mesa– la miniatura del teatro de operaciones, con la disposición de las fuerzas propias y enemigas sobre el terreno. El director ejecutivo de la Fundación, rodeado de sus ayudantes, entre otras Bigitta Lemmel, que hablaba un magnífico español, estudiaba en este caso la disposición de las mesas para el famoso banquete de los Nobel que sigue a la ceremonia de entrega de los galardones. Un banquete al que asisten unas mil doscientas personas. El despliegue de etiquetas con nombres era ingente. Nos acercamos a la parte española: la infanta Cristina se sentaría a la derecha del Rey Gustavo, Cela a la derecha de la Reina Silvia. Más allá, el Ministro Fernández Ordóñez con su mujer, los académicos Manuel Alvar y Joaquín Calvo-Sotelo, Marina Castaño, etcétera. El barón Ramel quería contrastar conmigo el acierto de ese protocolo y –este escrúpulo es muy sueco– la correcta grafía de los nombres. No había ninguna errata. Quería también dejar claro que daba por cerrada la lista de invitados al banquete, parando así las presiones serpenteantes. Por último, me hizo ver que a los nombres en los carteles que se dispondrían en las mesas no antecedería tratamiento ninguno, principio igualitario también muy escandinavo: «Con dos excepciones. Su Alteza Real Doña Cristina y, en el caso de tu padre –tercer rasgo sueco este del tuteo sin excepción– el tratamiento de «Don», por consideración a un expresidente». Y, en efecto, allí estaba el señero «Don Leopoldo Calvo-Sotelo». Es notable el prestigio del «Don» en el extranjero, casi como si fuera privilegio de un grande de España, en vez de tratamiento al que tiene derecho todo bachiller. Un prestigio tan viejo y que aguanta fuera tanto como el desprestigio de la Leyenda Negra. Callé la inoportuna precisión, pero sí repliqué: «Los académicos de la Española son Excelentísimos señores, al igual que el ministro». Pero no cedió: ni los ministros ni los académicos suecos tenían tratamiento. «En fin, tú también estás invitado al banquete», concluyó.
De manera que José Manuel Allendesalazar, con buen criterio, decidió organizar una gran recepción en la residencia de la embajada para que aquel totum revolutum de gentes que vendrían de España y no podrían acceder a los actos clave saludaran al escritor.
Pero vayamos al relato sucinto de los diez días que pasó Cela en Suecia, con un breve pero angustioso flashback: la misma mañana con que se abre esta historia, una hora larga después de su primera llamada, volvió a telefonearme Ernesto Dethorey, nervioso: «Me llegan noticias confusas de que Rafael Alberti, al ser preguntado por la posibilidad de que Cela ganara hoy el Nobel, anda diciendo que sería una vergüenza que se le otorgara a un censor franquista. Son declaraciones muy perturbadoras que pueden empañarlo todo». Volví nuevamente al despacho del embajador para darle cuenta de esta llamada. A la una, Sture Allén, secretario permanente de la Academia, comunicó el dictamen definitivo: Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura «por una prosa rica e intensa, que con refrenada compasión configura una visión provocadora del desamparado ser humano».
Cela aterrizó en Estocolmo el martes 5 de diciembre y regresó el jueves 14. Lo acompañaba Marina Castaño y la pequeña hija de esta, Laura, a la que, por petición de su madre, busqué una canguro ante la perspectiva de días tan ajetreados. Cumplió Cela con tres programas, como hemos dicho.
El común a todos los premiados que, tras reuniones y ensayos varios, culmina en la vistosa ceremonia de entrega de los Premios en la Sala de Conciertos de Estocolmo, seguida del banquete de los Nobel en el Ayuntamiento, a orillas del lago Malar (en una fecha invariable, el 10 de diciembre). Por lo que respecta a Cela, sentado, en efecto, a la derecha de la reina Silvia, recibió el galardón de manos del monarca sueco una vez que la Orquesta Filarmónica de Estocolmo hubiera interpretado a Manuel de Falla («Los vecinos», de El sombrero de tres picos) y tras el elogio leído por el académico Knut Ahlund. Cela pronunció un brindis donde dijo entrever que el propósito de la Academia «más era premiar un oficio que una persona», proclamando que «la literatura, aventurada e irreversiblemente, es mi vida y mi muerte y sufrimiento, mi vocación y mi servidumbre, mi ansia mantenida y mi benemérito consuelo». Al día siguiente, acudió con los demás premiados a una cena en el Palacio Real y celebraron luego muy de mañana el día de Santa Lucía, según se relatará más abajo.
Cada Nobel desarrolla en paralelo otro programa específico organizado por la Fundación. El galardonado con el de Literatura pronuncia un discurso en la sede de la Academia y cena con todos sus colegas suecos; debo decir que esa intervención de Cela, bajo el título prometedor de «Elogio de la fábula», con excepción de sus primeros párrafos en los que evoca a Pío Baroja, fue de un academicismo impostado y aburrido. Fue más vivo el posterior turno de preguntas. Viaja el Nobel a Upsala para visitar una preciosa biblioteca, la Carolina Rediviva, donde a todo invitado, más si es español, se le muestra una de sus joyas: el famoso Cancionero de Upsala. Esta vez, se inauguró una exposición de libros de Cela.
Cela me refirió luego que, según escuchaba la voz de mi padre, puso espalda con pared y se deslizó, desmadejándose, hasta dar con las posaderas
en el suelo
El embajador Allendesalazar elaboró otro programa, que podríamos llamar «oficial español». Ofreció, junto a Úrsula, su mujer, una recepción en la residencia de la embajada, situada en un histórico palacete de la isla del Real Jardín de las Fieras (Kungliga Djurgården), al que acudieron unas quinientas personas. Fue la gran ocasión para que la mucha gente que se había desplazado desde España pudiera felicitar al Nobel. También colaboramos en la Embajada al buen fin de tres actividades más. Dos tenían el propósito de respaldar la enseñanza del español en Suecia, por lo que Cela visitó el centro escolar español de la capital y el Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de Estocolmo, donde dio una charla. Por último, la Federación de Asociaciones de Españoles en Suecia quiso homenajear a Cela en un local muy significado, el Club de los Cronopios. Muy significado, pues lo fundó en 1967 el ya citado traductor Francisco Uriz a instancias del Partido Comunista de España, en el que militaba, con el propósito de reunir a emigrantes españoles e hispanoamericanos, sin que fueran ajenos los fines proselitistas. Club que también rindió homenaje en su día al Nobel Pablo Neruda, que recibió un cronopio rojo, y club que siempre añoró haber podido agasajar in situ a Julio Cortázar, creador de dichos personajes. Pudo así Cela reencontrarse con el citado Francisco Uriz y su mujer Marina Torres, a los que trataba de antiguo.
Durante todos estos días, en Estocolmo leíamos con simpatía las declaraciones a la prensa de Rosario Conde, en las que manifestaba haber tenido –legítimamente– la ilusión de ir a Estocolmo a recoger el premio, tras haber sido la sombra de Cela durante cuarenta y cuatro años de matrimonio. Su hijo único, Camilo José Cela Conde, sí acudió.
Hombre poliédrico, como él mismo se definía, presentó Cela en Estocolmo varias de sus facetas. Así, el Cela puntualísimo y respetuoso de normas y protocolo, que cumplió con humildad y exactitud el programa oficial de los premiados. Acudió diligente a los ensayos –casi el único Nobel de traje y corbata– organizados por la Fundación, repitiendo varias veces el simulacro de la entrega del premio de manos del rey. Y aceptando en la ceremonia verdadera, también casi el único, retirarse sin darle la espalda. Desafinó deliberada y levemente del protocolo al llevar con el frac la pajarita negra, privilegio, por otra parte, de los académicos de la Real Academia Española.
Apreciamos también al Cela agradecido con los académicos suecos que le votaron –aunque el voto es secreto– y persuadieron a los demás en el mismo sentido, como los citados Don Canuto y Artur Lundkvist, a quien visitó, por estar ya muy enfermo, en su casa.
También mostró Cela su cara más popular, la del Cela provocador, jocundo y venéreo. Al día siguiente de su llegada, me acerqué con Linda Steneberg al Grand Hotel, donde se alojan los premiados, al pie del mar Báltico, para repasar los densos programas inmediatos. En su amplia suite, sentado en un canapé con Marina Castaño, escuchaba el Nobel cómo la diplomática sueca le exponía el programa oficial: «Y el día 13, señor Cela, por Santa Lucía, es costumbre que un coro de hermosas muchachas suecas, con una corona de velas encendidas en la cabeza, vestidas con túnicas blancas, entren en las habitaciones de los galardonados cantado el Santa Lucía, muy pronto, a las siete y media de la mañana». Pregunta Cela: «¿A qué hora dice usted?» «Pues muy pronto, lo siento, sobre las siete y media». Entonces Cela, como un rayo, dándole un codazo a la interfecta, le dice: «¿A las siete y media? Esa noche, Marina, no te olvides, duermes con camisón».
Otro día, al recibir el muñeco de los Cronopios –una especie de rana de trapo–, izó entre las ancas su dedo corazón, en escena priápica que fotografió entre risas la prensa. Vimos asimismo al Cela que mantuvo encendida la antorcha de la gratitud hacia sus mayores desde que fuera escritor novel, al honrar la memoria de «mi viejo amigo y maestro Pío Baroja» en la primera línea de su discurso del Nobel ante la Academia Sueca. Una memoria antigua. Cuando, en 1942, La familia de Pascual Duarte hizo escritor famoso a un joven de veintiséis años, vivían entonces, en España o en el exilio, de la generación del 98, Pío Baroja, Azorín y Manuel Machado; y casi en pleno, la generación del 14 y del 27, de las que saldrían dos premios Nobel antes que Cela.
La víspera de su regreso a España, en La bodega de la Ópera, concluida una cena en petit comité, el Premio Nobel me dedicó un ejemplar de La colmena. No lo encuentro en mi biblioteca itinerante, pero creo recordar que escribió algo parecido al título de este texto: «A Pedro Calvo-Sotelo, que fue mi escudero durante el Nobel».
Dos lustros después, investigando yo en su Fundación de Iria Flavia, pedí ver el famoso cuaderno abierto por Cela en la fecha del 19 de octubre con que se abre este relato. Encabeza la hoja el nombre de Paco Uriz, al que sigue el de mi padre, y muchos otros. La escritura es al menos de dos manos diferentes. Empieza Cela y sigue luego otra mano.
Termino cerrando ese cuaderno y abriendo otra historia. Al año de la concesión del premio Nobel a Cela, la Academia premió a Octavio Paz. Recibí entonces tres llamadas: una, mexicana; dos, suecas. Gracias a ellas, tuve el privilegio de colaborar en la semana Nobel en torno al gran escritor mexicano. Pero, eso, en efecto, es otra historia.
Pedro Calvo-Sotelo es diplomático. Es editor de Leopoldo Calvo-Sotelo. Un retrato intelectual (Madrid, Fundación Ortega-Marañón, 2010).