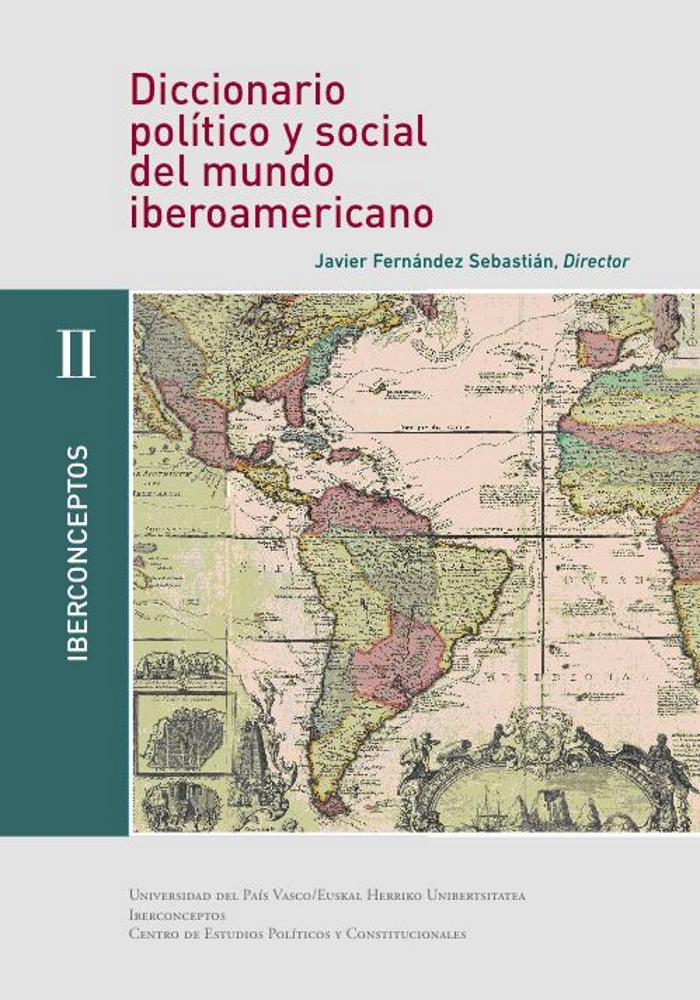Era inevitable que a raíz de la erupción del Cumbre Vieja en la isla de La Palma más de una crónica se titulase rememorando la novela de Malcolm Lowry: «Bajo el volcán». Maldita, oscura, cabalística y, por momentos, impenetrable, las referencias al volcán sólo tienen que ver con «el volcán», el Popocatépelt, siempre presente desde Cuernavaca -Quauhnnáhuac-, donde reside el alcoholizado cónsul Geoffrey Firmin, límite más allá del cual «el viento de la razón tiene al corazón crucificado» (dice en el poema «El trueno más allá del Popocatépelt»). Pero también puede ser una novela sobre la inevitable cumplimiento del destino –sabiendo el terrible final-; la necesidad de amar para soportar la vida; o sobre la culpa, con ese telón de fondo permanente de la Guerra Civil española y la batalla del Ebro que se libraba aquel 2 de noviembre de 1938, día en el que trascurre la novela.
Igual como, para algunos, en aquella batalla se estaba decidiendo el futuro del mundo, o por lo menos prolongar la agonía de la Segunda República, de nuevo ahora, en otro rincón de Europa, en Ucrania, vuelve a hablarse de que está en juego las democracias liberales frente a los regímenes autocráticos o dictaduras, incluso que hay que alistarse y luchar. Hoy, como entonces, parece que todo dependerá de un acto heroico y de un pueblo dispuesto al sacrificio. Y volverá la culpa y la solidaridad.
Aquel titular de «Bajo el volcán» era casi inevitable como rendición ante un destino geológico frente al cual el hombre sólo puede aceptar el fuego de la tierra y ponerse a salvo con los medios adecuados: ciencia, poesía, religión, incluso sacrificio personal. Digamos que, como en todos los sucesos naturales, hay un orden jerárquico preciso que debe ser respetado y sólo cabe organizar el desastre. A pesar de ello, la erupción de La Palma generó una inmensa ola de solidaridad –ya apaciguada, como la lava misma- que desbordó la capacidad de gestión de tanta voluntariosa ayuda, muchas veces inútil. Es este un fenómeno global al que Nueva York tuvo que hacer frente tras los atentados del 11-S –que algo de catástrofe natural tuvieron-, cuando el exceso de voluntarios fue un verdadero estorbo para lo único que entonces importaba: enterrar a los muertos –discretamente- y castigar a los culpables –estrepitosamente ante el mundo—.
Aquí sí que conecta con una de las lecturas que subyace en «Bajo el volcán»: la del buen samaritano. Y, más concretamente, la de la muerte de esta figura bíblica. El capítulo VIII, el primero que escribió de los doce que componen el libro –según le confiesa a su editor, Jonathan Cape, en una larga carta de 1946, un año antes de la publicación del libro-, incluso concebido como un cuento, está basado en un hecho real que vivió el propio Lowry, aunque en este caso transcurriese durante el viaje que el cónsul, Ivonne y Hugh realizan en autobús a Tomalín (Tomellín en realidad) para pasar allí la fiesta del Día de los Muertos. A un lado de la carretera, en la vereda, hay un campesino malherido recostado en un árbol y, junto a él, su caballo, que, ajeno a todo, mordisquea tranquilo la hierba. Tiene el hombre –es un indio- una herida en la cabeza y no se sabe si cayó de la montura o fue asaltado por ladrones al regresar del mercado, mientras espera sin consuelo la muerte. Nadie le ayuda, y cuando Firmin, Ivonne y Hugh bajan del autobús para socorrerle, el resto de viajeros los miran con escepticismo y resignación. ¿Qué podrían hacer ellos?, parecen preguntarse, mientras llegan dos palabras murmuradas, «una de consuelo, la otra de obsceno desprecio»: pobrecito y chingar. Al final, decide bajar del autobús un «pelado» (un «iletrado descalzo», entre las definiciones posibles), quien, mientras simula asistir al indio moribundo, le roba el dinero, precisamente con el que pagará su viaje. El viaje siguió.
Hugh, el militante obsesionado con la batalla del Ebro en la que cree que se estaba decidiendo el futuro del mundo, advierte entonces la mirada de una vieja: «¡Ah, cuán sensatas eran estas ancianas que al menos sabían lo que las inquietaba y habían tomado una muda decisión colectiva de no tener nada que ver con cuanto había ocurrido! Aferradas inmóviles a sus canastos». «En sus rostros –prosigue- no había dureza ni crueldad. Conocían la muerte mejor que la ley». No sabe Hugh, no quiere saberlo, que en España ya estaba todo perdido y que persistir como hacían miles de voluntarios era prolongar una carnicería que sólo sería útil a esos propios jóvenes que buscaban el sacrificio.
Esta parte de Bajo el volcán va «cuesta abajo» hacia el abismo, le dice Lowry en la misma carta a su editor (publicada, primero, en 1971, en El volcán, el mezcal, los comisarios, con prólogo de Jorge Semprún y traducción de Sergio Pitol, y, después, por Carmen Virgili en el 2000), porque no es poco contradecir la raíz misma del cristianismo al negar la parábola de Buen Samaritano (Lucas, 10. 25-37), la ayuda al prójimo sin pedir nada a cambio. Todos quieren salvar a todos: el cónsul a Ivonne cumpliendo esa frase de fray Luis de León que encontró pintada en una pared, «no se puede vivir sin amar»; ella al cónsul sacándolo del infierno del alcohol –para Lowry, es la embriaguez en la que vivía el mundo, su afán autodestructivo-; y Hugh a España y, con ella, al mundo. Y todos se quieren salvar a sí mismos porque no soportan la vida, sus vidas. «¿Qué has hecho tú alguna vez por la humanidad, Hugh, con toda tu oratio obliqua sobre el sistema capitalista, sino hablar y medrar gracias a él hasta hacer que tu alma hieda?». Así lo dice el cónsul. Y así se lo dice también a ella: «¿Qué diablos has hecho por alguien que no seas tú misma?». Siempre se puede decir que Geoffrey Firmin estaba «completamente borracho» o «borracho hasta la sobriedad».
Firmin –y aquí puede extenderse su voz a Lowry- no sabe por qué los hombres deben ayudar a su prójimo, cuál es la razón que les empuja a tender la mano al caído o curar al herido, pero sí sabe que su propia culpa sólo puede ser perdonada identificándose con la víctima. «No puedes tocarlo… lo prohíbe la ley –le diría el cónsul a Hugh ante el indio agonizante-. De hecho es una ley sensatísima. De otro modo podrías llegar a convertirte en cómplice después de cometido el crimen» (falsa idea, por otra parte, pues no es cierto que la ley mexicana lo prohibiese, como sostiene Juan Villoro en su ensayo sobre Lowry reunido en De eso se trata). ¿La razón política es suficiente para ayudar al herido? ¿Qué sea, además, de tu mismo bando? ¿Ese es el único impulso para socorrer al necesitado? Escribe Miguel Morey –en el especial que la revista «Quimera» dedicó a Lowry en 1986- que «Bajo el volcán» es una burla de «todo humanitarismo, esta necesidad e imposibilidad simultáneas de un amor activo al prójimo».
Lo tuvo que decir W. H. Auden, quien viajó a España en 1937 con la intención de ayudar a la República conduciendo una ambulancia (no sería el único, aunque, al final, acabó de propagandista en una radio) en el verso final de su poema «1 de septiembre de 1939»: «Debemos amar al prójimo o morir». Sin embargo, es sabido que este verso fue cambiado: la conjunción disyuntiva (o) por la copulativa (y), quedando finalmente «debemos amar al prójimo y morir», lo que no evitó renunciase finalmente del poema, y que acabase diciendo que había sido el poema más «deshonesto» que jamás había escrito, que estaba «infectado de una deshonestidad incurable». Un fraude, una vulgaridad exaltada desde el corazón e inútil. Peor aún: un llamamiento a morir. Aun así, pese a ser una construcción falaz, mera proclama política, ese verso fue utilizado cuando los atentados contra las Torres Gemelas del 11-S; se citó en editoriales de periódicos, se leyó por la radio, circuló como un lema que conectaba dolorosamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial con los atentados del 11-S, incluso en ceremonias religiosas se leía como plegaria. Pero, pese a que Auden repudiaba de la primera versión, fue ésta la que gustaba, la más falsa: «Debemos amar al prójimo o morir». Sabemos que se puede incumplir el verso sin demasiadas consecuencias. Y, sin embargo, «sentir» que hemos ayudado a los otros, aunque sea a morir. O, como hizo Firmin, simplemente identificándose con la víctima, solidarizándose –esa es la palabra que faltaba-, aunque de poco sirviera.
En aquellos años 30 había un sentimiento de culpa de una generación que asistió impávida al avance y triunfo del nacionalsocialismo y el fascismo (lo del comunismo soviético debería esperar: «¿Por qué arrepentirse ahora? Ningún arrepentimiento puede expiar lo que hemos hecho», decía un personaje de Vida y destino, de Vasili Grossman, pese a estar ingresado en un campo de trabajo en Siberia). Muchos, miles, acudieron a esa llamada que Stephen Spender –que también vino a España, aunque sin episodios bélicos reseñables- definió en sus memorias Un mundo dentro del mundo como la de transformar una «catástrofe patética» en una España que «elevó el destino de los antifascistas a alturas de tragedia». «La mayoría de ellos murieron luchando en España (…) los únicos que sobrevivieron tenían preparación militar, lo que parece indicar que el papel consistía en ser mártires. Este martirologio fue quizá la mayor contribución de escritores creativos en este decenio a la vida espiritual de Europa», apuntó Spender.
No importaba dónde, pero había que combatir allí donde se oyera esta llamada y «la falta de horror ante el horror» removiera las tripas. Así lo cuenta Lowry con un sarcasmo cruel, en boca de Hugh: «Tuve otro amigo que fue a China [Japón había invadido Manchuria], pero no supo qué hacer; o no supieron qué hacer con él, así es que también fue a España como voluntario. Lo mató un obús perdido antes de que empezara la batalla. Estos dos tipos tenían una vida perfecta en su patria…». Como apunta Carmen Virgili, estos dos tipos podrían haber sido John Conford –biznieto de Darwin- y Julian Bell –sobrino de Virginia Woolf-, jóvenes, poetas, idealistas y dispuestos a entregar sus vidas para salvar al mundo, como así sucedió. Anota Camus en sus Carnets (noviembre de 1943): «Carácter insensato del sacrificio: el tipo que muere por algo que no verá».
George Orwell tuvo una visión más exacta de ese sentimiento de culpa, sobre todo porque él nunca la tuvo, ni una necesidad de sacrificarse solidariamente. Llegó a España como periodista y comprendió que su lugar era estar en el frente, de Aragón en su caso –la retaguardia en Barcelona estaba llena de ociosos solidarios de gatillo fácil-, seis meses de vida en las trincheras, como soldado anónimo hasta que fue gravemente herido, y pudo observar cómo la pertenencia política a un bando –dentro de un bando, además- era el impulso último para la acción.
La «Left Review» le envió a Orwell, en agosto de 1937, un cuestionario con el encabezamiento «los escritores toman partido sobre la guerra española» y no pudo ser más claro en su mensaje antisolidario. Así responde a la editora Nancy Cunard: «Yo no soy uno de esos mariquitas (sic) modernos suyos como Auden y Spender, yo estuve seis meses en España, la mayor parte del tiempo combatiendo, tengo un agujero de bala en el cuerpo ahora mismo y no me voy a poner a escribir tonterías sobre la defensa de la democracia». Añade que Spender se morirá de vergüenza cuando lea sus poemas sobre España. Nunca respondió a esa ofensa.
Ese sentimiento de culpa puede que siga siendo el motor de esa ola caritativa y humanitaria, tan grande, que oculta, tras una inmensa organización mundial del altruismo, el sentido más cercano de atender al vecino cuando lo necesita sin buscar al damnificado a miles de kilómetros, como aquel buen samaritano que se encontró al herido en el camino. «La víctima confirmó la norma de que el mártir muchas veces no está a la altura de la mística de su propio martirio», así lo dice Julian Barnes (en El hombre de la bata roja), a cuentas del caso Dreyfus, cuando todos estaban dispuestos a morir por él, menos él mismo.
Manuel Calderón es periodista y escritor, autor de Bach para pobres, El hombre inacabado y El músico del Gulag.