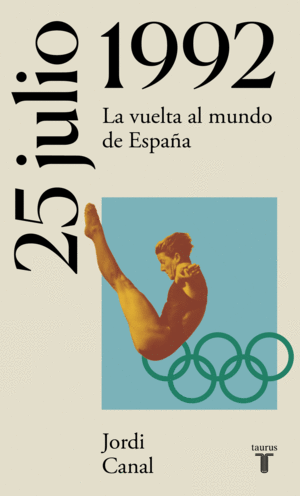
España vuelve a la escena internacional
- Por Manuel Álvarez Tardío
A comienzos de agosto de 1990 el ejército de Irak invadió Kuwait. Meses más tarde, una coalición internacional liderada por las tropas…
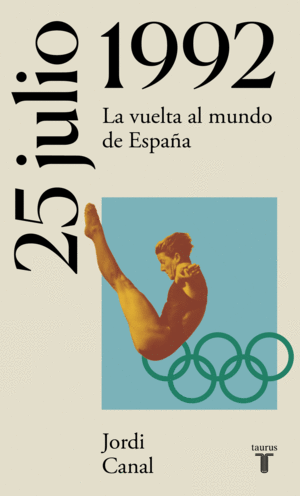
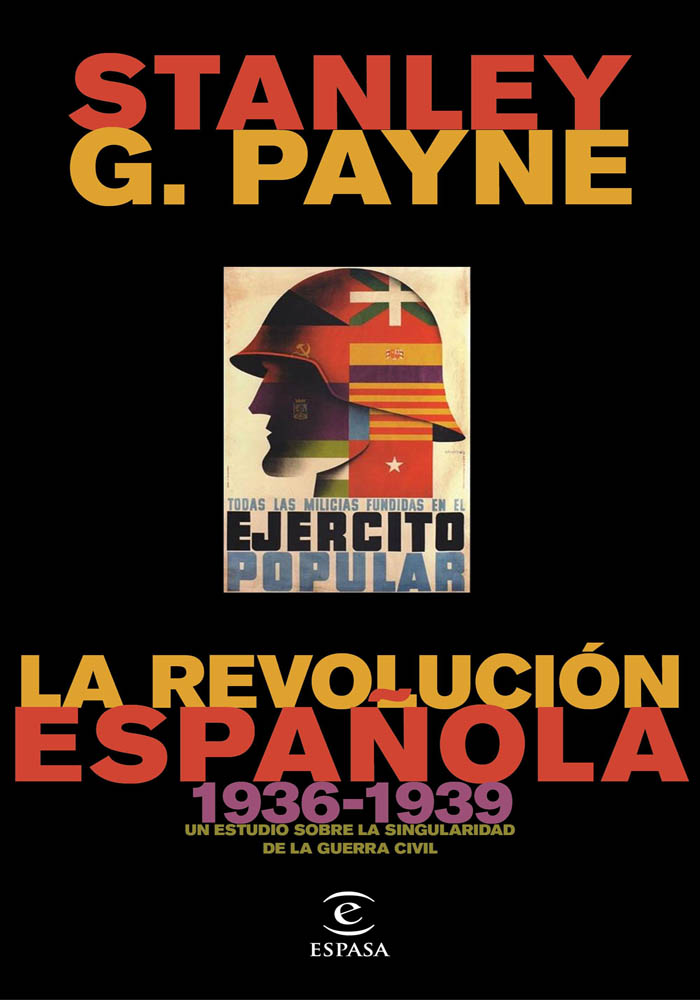
Cuando todavía estaba vigente la dictadura del general Franco y quedaban algunos años para averiguar el cuándo y el cómo de la…
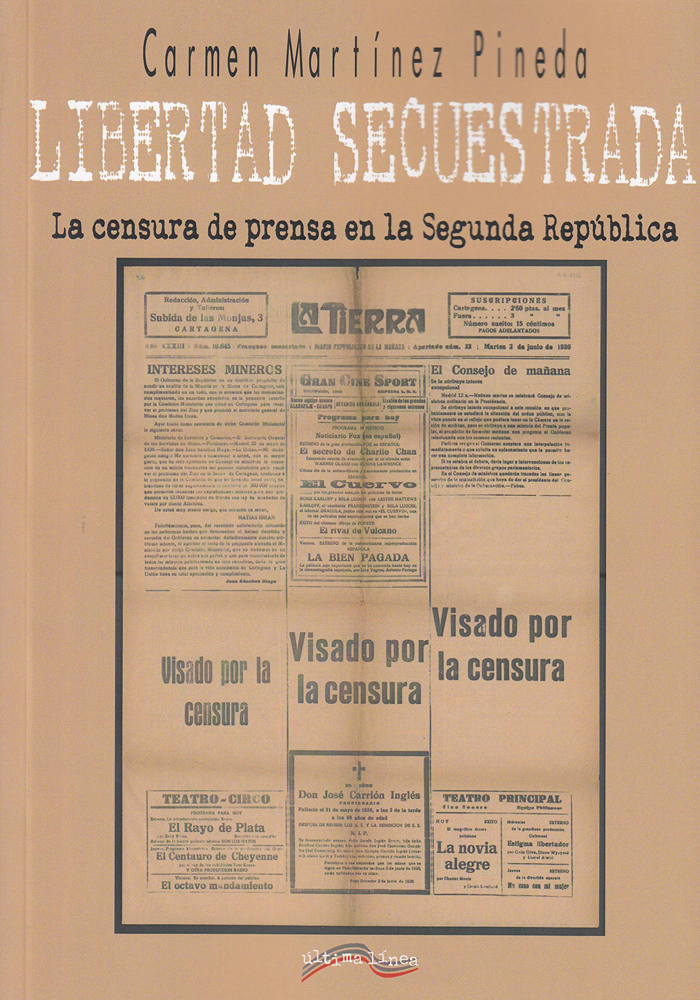
La Segunda República española estaba a punto de cumplir un año de vida. Corría el mes de marzo de 1932 y la…
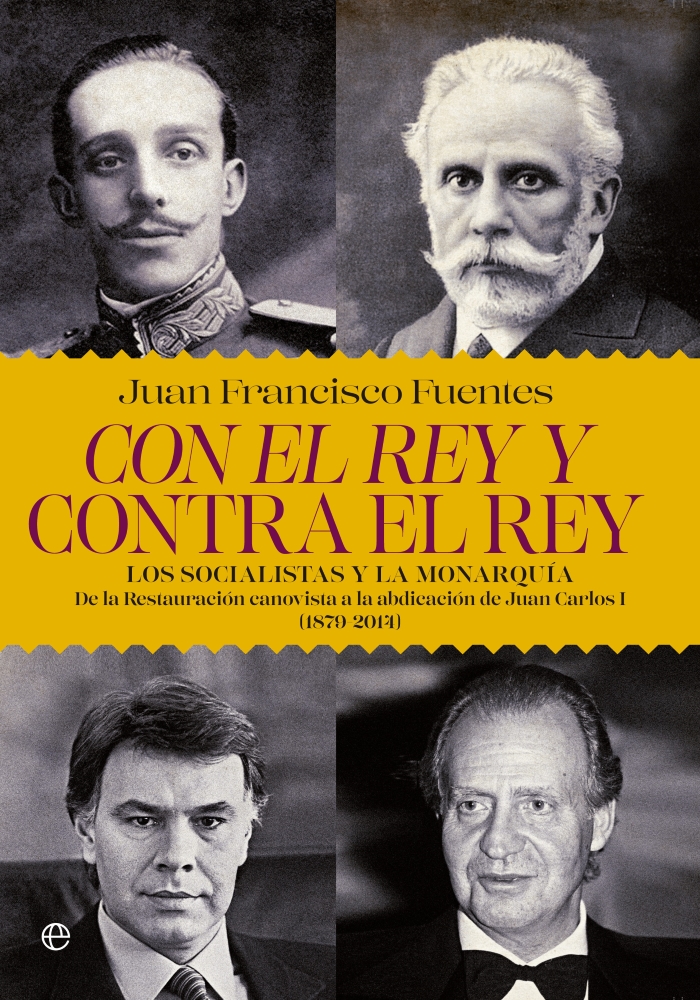
Muy pocos días después del golpe de los bolcheviques en Rusia, en plena Guerra Mundial, El Socialista reconocía abiertamente en su editorial el «asombro…
Extraordinario estudio sobre la evolución de la estrategia militar republicana en los últimos meses de la contienda.
…


