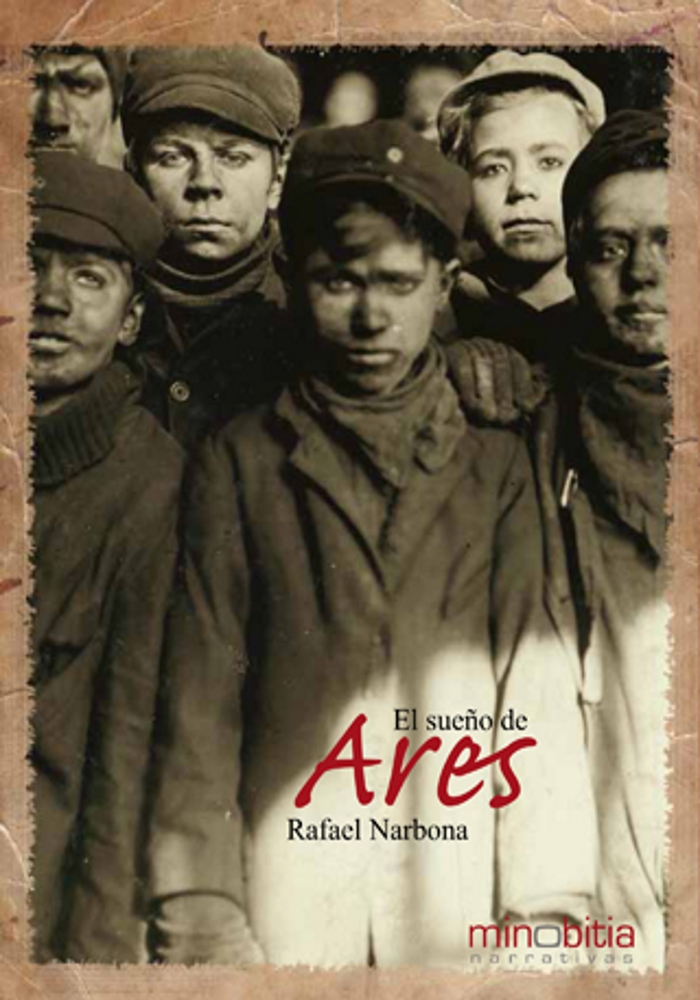Ha hecho muy bien Rafael Narbona en poner como epílogo a El sueño de Ares algo que un narrador menos hábil, más impaciente o inseguro, habría puesto sin duda como introducción. Pero esas breves «Notas de un forense hacia 1902», al comenzar el siglo más destructivo y homicida de la Historia, funcionan mucho mejor como conclusión que como manual de instrucciones para leer los otros quince cuentos de este libro sereno pero estremecedor. «Eso que llamamos mal sólo es el deseo de quitarnos de encima cinco mil años de civilización. Hacer el bien es lo excepcional» (p. 294), afirma desengañado ese personaje que está viéndoselas con las víctimas de un nuevo (o tal vez el mismo) Jack el Destripador, y en esas escarmentadas palabras hay algo de recapitulación, no sólo de la veterana vida profesional de ese analista de cadáveres, sino de un libro que también ha ido diseccionando con meticulosidad y buen oficio distintas regiones de la violencia producida por el hombre, aspecto al que Narbona demuestra haber dedicado muchas horas de reflexión, y que aborda con una discreta pero sólida carga filosófica y con unos conocimientos históricos que en determinados momentos llegan, sin alardes, a lo erudito.
Ese broche, por otra parte, es también la última sorpresa de un volumen que se había iniciado con un pequeño monólogo del propio asesino de Whitechapel («Una nota desde la eternidad», se titula, pero no es el único personaje de este libro cuyas palabras nos llegan desde ultratumba), y así ambos textos, aparte de «rimar» y corresponderse, enmarcan y proporcionan una estructura circular a un libro que después va a quedar principalmente dividido en dos partes, en las que se separan los ocho sucesos ocurridos en Europa («Historias del Viejo Mundo») de los siete desarrollados en suelo no sólo americano sino invariablemente estadounidense («Historias del Nuevo Mundo»). Entre los primeros hay relatos sobre voluntarios americanos en la Guerra Civil española («Brigada Abraham Lincoln»), la invasión alemana de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial («Muerte de un partisano»), la calamitosa campaña nazi sobre Rusia («Stalingrado») o la caída de Berlín, en la pieza más extensa del conjunto y, probablemente, la mejor («Abril en Berlín»), aparte de monólogos de Walter Benjamin en sus últimas horas de vida («Hotel Francia»), de uno de los asesinos de Federico García Lorca («Llanto por un poeta») o, saliendo de las trincheras y acercándose en el tiempo, de un hooligan del Birmingham incapaz de renunciar a las trifulcas masivas y a la perspectiva religiosa del fútbol, tomado como excusa para el desahogo de todo tipo de frustraciones («Hooligans»).
En la parte americana, hay páginas dedicadas a la Guerra de Secesión («Un mundo mejor»), la mafia italiana lejos de Sicilia («Llega un gánster a Nueva York»), la marginación criminalizante de los negros («Omar Little reinventa el mito de Sísifo») y la vida entre rejas («Arena»), aparte del enajenado final de Edgar Allan Poe contado por él mismo («La última borrachera de Edgar Allan Poe») y una incursión en el Far West de la mano de Billy «El Niño» («Billy The Kid: morir no es gran cosa»), que es toda una estupenda invitación a releer ese reportaje increíble que fue La verdadera historia de Billy el Niño, escrito por el hombre que lo mató, el sheriff Pat Garrett (en España fue publicado en Barcelona, Libros del Cotal, 1977, con una introducción necesaria de Jeff C. Dykes en la que discierne lo documentado de lo imposible, pasando por categorías tan sutiles como lo probable, lo verosímil pero incierto, o lo legendario pero más o menos atestiguado), y también La leyenda del bandido adolescente, de Ramón J. Sender (que, prologada por Fernando Savater, fue recuperada en 2014 por la editorial zaragozana Contraseña, y que Narbona consulta al respecto de un posible primer asesinato de Billy, con sólo doce años, por defender a su madre de las insolencias de un minero).
La yuxtaposición de todos esos textos forma, por tanto, una especie de retablo donde se reúnen distintas imágenes que dan cuenta de una misma certeza unificadora que, así, justifica su vecindad (al estilo de lo que hizo Manuel Chaves Nogales con la Guerra Civil en los cuentos de A sangre y fuego, o, más próximo, el experimento de Antonio Muñoz Molina en Sefarad), y en cada uno de los ejemplos, de los casos, Narbona consigue no sólo que todos los personajes nos interesen, sino que nos importen, que nos preocupe su destino, aunque entre ellos haya criaturas muy poco simpáticas. Pero todos tienen sus razones y las explican bien, y sobre el fondo del conflicto que vivieron cuentan sus peripecias con una eficacia que resulta extraña precisamente por su sencillez: no es habitual leer libros escritos con tan pocos artificios, tan directos, tan poco embrollados, es decir, tan bien expuestos, lo cual no significa que carezcan de audacias estilísticas, hallazgos poéticos y, por tanto, verdadera altura literaria (y aquí leemos, de paso, frecuentes guiños a la pasión crucial del autor: hay un cameo de Charles Dickens, una sorprendente irrupción del Patna para cerrar el primer cuento, diversas citas y alusiones). Sucede simplemente que se renuncia a conciencia a una complejidad o a un barroquismo que en tantas otras ocasiones resultan tan estériles, divagadores e innecesarios.
El final de «Omar Little reinventa el mito de Sísifo», por ejemplo, es realmente hermoso, pero no hay ningún cuento en el que no haya alguna esquina, algún detalle, que dejen claro que Narbona, felizmente, no se ha contagiado de la dureza de muchos de sus personajes, los cuales interpretan como debilidad culpable cualquier mínima muestra de piedad, sensibilidad o empatía («El hombre compasivo es un pastor que pretende sobrevivir sin sacrificar ni a una oveja. […] Sólo intento liberarme de la carga impuesta por casi dos mil años de cristianismo», afirma en el prefacio un «darwinista» Jack el Destripador, quien se autoconsidera la encarnación de su época y el anuncio del siglo sanguinario que comienza, «la espuma de un tiempo que adviene con la fuerza de una multitud furiosa»). Ni una sola línea de El sueño de Ares tiene nada de lacrimógeno, pero en varios pasajes resulta conmovedor, como, muy notablemente, en esa emersoniana carta que envía a su madre el coronel Robert Gould Shaw, al mando de un regimiento de soldados negros en la guerra civil estadounidense, y en la que, aparte de alabar el valor, la generosidad y la disciplina de sus hombres, entiende aquello tan insoportable como obvio de que «no se puede atribuir mucha importancia a la existencia individual en mitad de una guerra» (p. 184) y que, en todo caso, «la embriaguez de actuar como un solo hombre supera cualquier forma de vanidad. El yo se revela infinitamente pequeño cuando un grupo de individuos logra olvidar sus diferencias para entregarse a un objetivo común» (p. 188), para a continuación citar al propio Emerson: «Lo trágico de la guerra es que echa mano de lo mejor del hombre para emplearlo en lo peor de las obras humanas: destruir la vida».
Y eso definitivamente peor, desde luego, también aparece por todos sitios en este libro, convirtiéndose casi en el indeseable protagonista. El sueño de Ares es, en buena medida, una reunión de cuentos en torno a la ausencia de compasión, o incluso, si se acepta el sintagma de uno de sus narradores internos, «la fatalidad de existir» (p. 215), en especial si se está de acuerdo con esa tesis que parece atravesar todo el libro y que más o menos viene a lamentarse de que la violencia sea algo innato, genético, biológico, inevitable, eterno, una desoladora convicción que compromete a veces, por exceso, la verosimilitud de algún episodio (no tanto la truculencia real de determinadas torturas que ojalá hubiesen sido tan imposibles como parecen sino, por ejemplo, el frenesí constante y un tanto abrumador de la llegada de los rusos a Berlín: la guerra no debe de parecerse a una película bélica sino que sería, como bien se dice en otro sitio [p. 78], un panorama donde se dan «unos pocos gestos de heroísmo y grandes dosis de crueldad, tedio y miseria»). Pero la intención de Narbona no es determinar cuál es el origen de la maldad o la violencia, que se dan casi por consabidas, sino más bien examinar sus consecuencias, y extraer más literatura que enseñanzas de algunas pocas historias significativas en las que no hay tantas preguntas como constataciones, y en ellas cierta resignación, tras la que, sin embargo, no es difícil adivinar una profunda pesadumbre por el hecho de que no sepamos o podamos ser mejores, sobre todo cuando, además, dentro del libro hay quien opina, muy discutiblemente, que «la literatura es hija de la violencia y apenas logra disimular su nostalgia por los feroces guerreros que saquearon e incendiaron imperios» (p. 201).
Juan Marqués es poeta y crítico literario. Es autor de los poemarios Un tiempo libre (Granada, Comares, 2008) y Abierto (Valencia, Pre-Textos, 2010).