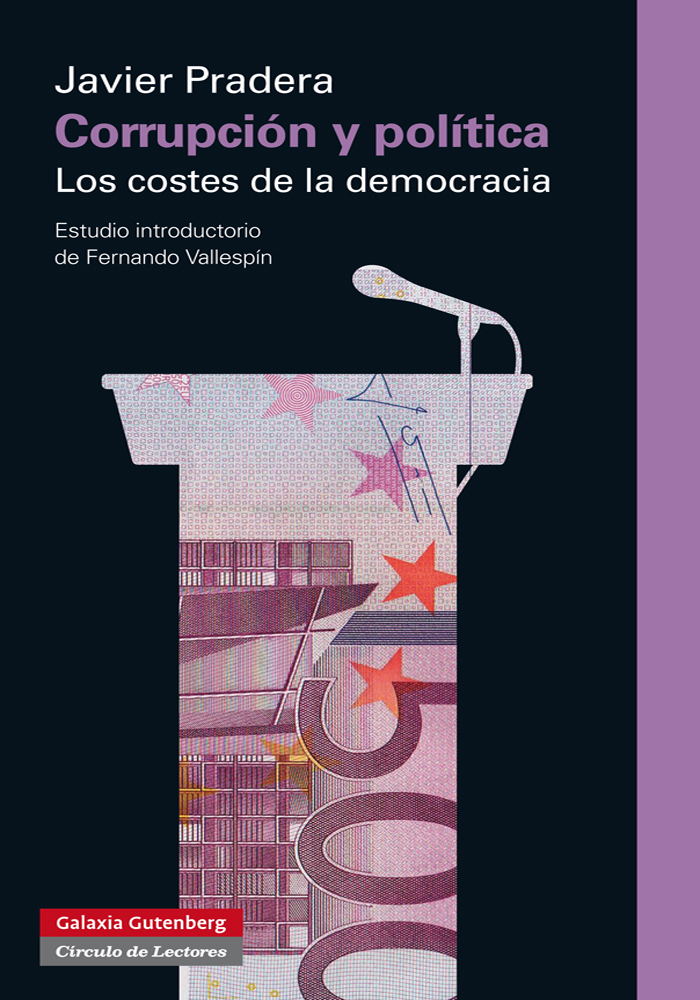Tres años después de su muerte, las páginas de este libro, escrito hace veinte años e inédito hasta ahora, nos devuelven al formidable analista político que fue Javier Pradera; y con él, su estilo, su ironía. No es un libro académico, pero aporta lo que de él se espera: información apropiada, solvente y sin la pedantería frecuente en los del género. La lectura resulta amena gracias a su claridad. Se trata de un testimonio agudo que sobrecoge por lo actual que resulta y cuya valía viene acreditada por el acierto del punto de vista que adopta y las buenas razones que lo explican. La hipótesis sostenida no ha envejecido. He aquí un texto imprescindible para entender el impacto de la corrupción institucional que, como algunos pronostican, producirá el derrumbamiento del régimen que surgió de la Transición. Lo que ya se ha cumplido es la temprana advertencia aquí argumentada: que el escándalo producido por la indecente financiación de los partidos amenaza con destruir la democracia constitucional.
Cuando, a principios de los años noventa, los escándalos abrasaban al Partido Socialista Obrero Español, Pradera se preguntaba a menudo cómo habíamos podido llegar a eso. Una pregunta parecida se la formulan hoy millones de españoles, y en las páginas de este libro se encuentra una respuesta bien trabada. En su necesario «Estudio introductorio», Fernando Vallespín comenta que, a fínales de los ochenta, la relación entre corrupción y política resultaba casi una evidencia, pero no para las miradas sectarias ni para una ciudadanía poco vigilante. El cambio de gobierno posterior, lejos de frenar aquella hemorragia, la dejó fluir; y ello a pesar de que José María Aznar había hecho de la lucha contra la corrupción la divisa de su ascenso al poder en 1996. ¿Por qué no se hizo nada? Una primera respuesta, marca de la casa, nos la brinda una columna de Pradera para El País el 17 de marzo de 1999 de titular bien expresivo: «¡Ánimo, compañeros, todavía hay margen!». Y tanto que lo había; ahí están los casos Gürtel, Noos, ERE, el despilfarro de las cajas de ahorro, la operación Púnica…

El libro aborda el examen de la corrupción institucional, caldo de cultivo y coartada de la corrupción individual. Se circunscribe, pues, a la producida por el control que ejercen los partidos políticos sobre las instituciones y las Administraciones Públicas. Dicho control permite a las cúpulas de aquéllos hacer favores a terceros como palanca para financiarse ilegalmente y mantener su posición de poder: «La financiación ilegal de los partidos se configura como una forma mafiosa de apropiación colectiva y distribución individualizada de la riqueza. Porque la recaudación ilegal de fondos en nombre de una organización política permite a sus dirigentes perpetuarse en el poder y disfrutar de un nivel de consumo y servicios equivalente al proporcionado por las rentas de un elevado capital» (p. 188). Pero el acertado análisis de Pradera no radica tanto en describir la corrupción relacionada con los partidos (algo que se ha hecho muchas veces) como en identificar su causa y no confundirla ni con las condiciones que la hacen posible ni con sus consecuencias.
Causa de esta corrupción
La financiación ilegal de los partidos se asienta sobre un supuesto pocas veces cuestionado: «el funcionamiento del sistema democrático requiere que su administración operativa esté a cargo de maquinarias no democráticas» (p. 172). Desde esta perspectiva, la ausencia de democracia en los partidos es el precio que hay que pagar para que exista la competencia democrática entre partidos. Con esta excusa, las prácticas oligárquicas se convierten en su modo habitual de actuar. Se intercambia lealtad incondicional por protección, trato privilegiado por recompensa; y, de esa manera, mejoran las «rentas de posición» de las cúpulas de los partidos, las clientelas que los sostienen y los proveedores con que conciertan. Para que todos satisfagan sus pretensiones, su estructura interna se convierte en una zona franca exenta de controles jurídicos y democráticos. Esas son las prioridades fácticas, las oportunidades y gratificaciones disponibles en el interior de los partidos. Se comprende que el debate en su interior se vacíe de sustancia política; que el perfil del participante termine siendo el de alguien que busca en la política una manera fácil de movilidad social ascendente. Salta a la vista que se trata de alguien muy distinto del militante vocacional o colaborador altruista y cualificado, una especie extinguida (p. 163). Desde los estudios seminales de Moisei Ostrogorski (1902) y Robert Michels (1911), para muchos las prácticas oligárquicas y el patronazgo se consideraban no tanto un rasgo patológico, sino algo necesario para su eficacia como operadores de la democracia posible (pp. 164 y ss.).
La tesis de este libro va en sentido contrario. Organizar la competición política y fraguar el consenso social de esa manera, lejos de ser indisociable de la democracia viable, la corrompe. Contradice los principios de una democracia constitucional, el modelo moralmente más denso y jurídicamente más solvente de hacer realidad el ideal democrático. La corrupción en los partidos adultera las propiedades de las dos dimensiones constitutivas de dicho modelo: vulnera el Estado de Derecho y pervierte la representación democrática. Así, el coste de esa forma de socialización política es doble. Uno moral, en tanto que desacredita y deslegitima a las democracias; el otro, el de financiación, insaciable. Y es que satisfacer las demandas del clientelismo y una burocracia mastodóntica, así como encomendar a expertos externos la gestión de la competencia electoral, resulta una empresa ruinosa que empuja a los partidos hacia los caladeros de la corrupción (pp. 155-162; 179).
Ésta –precisa el autor– no se debe a que la política se haya profesionalizado, algo exigido por razones organizativas y por la necesidad de conocimiento experto. En todo caso, la corrupción trae causa de una mala práctica profesional que convierte la actividad pública en una «praxis autorreferencial» descrita en párrafos anteriores. Y esa sí necesita multitud de profesionales devaluados en cuyo reclutamiento no cuenta el mérito ni la virtud, sino la lealtad «perruna» (p. 175). Por su propia naturaleza, el ejercicio de la política produce decisiones cruciales para el conjunto de los ciudadanos. Ello otorga a sus profesionales ventajas específicas que deben ser compensadas: fijando límites temporales a la permanencia en los cargos; imponiendo controles jurídicos y democráticos; estableciendo, en suma, un conjunto de cautelas que impidan a los profesionales de la política monopolizar su ejercicio, ser cautivos del corporativismo y padecer un «enclaustramiento cognitivo y valorativo» que distorsiona la percepción la realidad (pp. 104-105).
La corrupción no es el destino de la política ni de la democracia liberal, sino de su perverso funcionamiento. Al considerar imprescindible para sobrevivir ese modus operandi, pocos partidos se han resistido a un tipo de intercambio oculto que viola normas jurídicas y éticas. Una endeble cultura democrática ha alimentado el espejismo de que tan singular transgresión tiene altos rendimientos y limitados costes. De modo que no es el régimen o modelo institucional, sino las actuales condiciones del «mercado político» las que hacen incontrolables los costes de la política y convierten la financiación irregular en un componente aparentemente sistémico.
Condiciones de posibilidad
Pradera explicita las «circunstancias peligrosas» que alientan la corrupción y su crecimiento. Algunas son de naturaleza económica; otras, políticas e institucionales; y no faltan las circunstancias morales o relacionadas con nuestro particular pasado. Al identificar las económicas, señala lo siguiente: «El interrogante sobre el dinero de la política no hace sino desplazarse de lugar hacia la financiación de los partidos» (p.108). De un lado, la estructura organizativa de éstos demanda una ingente suma de recursos destinada a satisfacer las crecientes necesidades de una clientela interna, sostén de las cúpulas de los partidos (pp. 154-155). De otro, están los «excesos de caridad» en beneficio de la clientela externa: «Los partidos políticos aplican sumas cada vez mayores para retener a unos clientes que se resisten a aceptar una oferta cada vez más alejada de la demanda» (p. 179). Aunque los partidos cuentan con una generosa financiación pública, su irrefrenable ansia de recursos económicos para el logro de sus objetivos se convierte en «carencia ontológica» (p. 182). De ahí que empleen todos los medios a su alcance para conseguirlos, entre ellos la financiación ilegal. La productividad de estos procedimientos depende de la abundancia de recursos de los que disponer y del aumento de las oportunidades de intervenir.

La corrupción prende en el caldo de cultivo del derroche de un billonario dinero público, fruto de los impuestos y una deuda creciente que algún día habrá que pagar. Es estimulada por la capacidad casi infinita para usufructuar bienes públicos por parte de quienes deberían limitarse a ser sus gestores solventes. Estos disponen de manera discrecional de unos botines suculentos cuyos destinatarios dependen de su voluntad (pp. 39-40). En contextos de euforia política y económica, confiados en la posición ventajista que habilita la hegemonía, los partidos suelen pasar de la arrogancia a la impunidad, y de ésta a la corrupción (pp. 62-63). En nombre de la democracia colonizan otros poderes del Estado, desembarcan en las Administraciones Públicas para colocar a los próximos y aplacar a las distintas clientelas. Quedan así desactivados los controles administrativos, jurídicos y democráticos. Unos partidos, anexos del Estado y sus agencias, no controlados por sus «mandantes», sino ocupados por empleados de la política, se vuelven muy vulnerables a la tentación del dinero fácil que les brinda la financiación irregular (p. 156).
Otra circunstancia que anima a la corrupción es la dificultad de demostrar los procedimientos ilegales y el empeño en circunscribir el hecho de la corrupción a delitos sentenciados. Les sale a cuenta a los corruptos, que no tienen incentivos para parar mientras no sean condenados. Sale a cuenta a los partidos porque, al fijar el alcance de la responsabilidad política en los limites de la penal, ganan tiempo y reducen daños (pp. 34-35,183). Tampoco se anda con remilgos Pradera a la hora de señalar el nexo –no necesario, pero constatable– entre descentralización y corrupción. En relación con esta cercanía que vuelve más vulnerables a los responsables públicos, el autor concluye en su estilo tajante: «Si los países totalitarios se pudren por la cabeza, las democracias lo hacen por las extremidades» (p. 184). Su análisis sobre las circunstancias que disponen a la corrupción política se cierra con el examen de ciertas peculiaridades de nuestra historia reciente. Aquí su testimonio ofrece páginas de enjundia moral cargadas de amarga ironía.
Con la llegada de la democracia, viene a decir, cambiamos de régimen, pero no de hábitos. El continuismo en el disfrute de los privilegios («comodidades de la púrpura») o el abuso de los bienes posicionales («patrimonialización de los valores de uso del Estado») son ejemplos bien expresivos de la no ruptura de ciertos hábitos en el ejercicio del poder entre la dictadura y la democracia. Algo que escandaliza mucho cuando los gobernantes exigen a los demás una austeridad que no se aplican a sí mismos (pp. 41-44 y 108-110). Ocurrió que la izquierda –principalmente el PSOE, convertido desde 1977 en su partido de referencia– aligeraba la «acumulación ideológica» para proyectarse como partido de gobierno. El precio fue desentenderse también de las constricciones normativas de la ética pública. Sin ideología y sin moral, en un clima de euforia política y económica, prende el enrichissez-vous y el síndrome Zapata, o derecho a enriquecerse en nombre de los orígenes de clase o un pasado de dificultades (pp. 66-68).
Los partidos provenientes de la clandestinidad no tenían, ni podían tener, hábitos de deferencia hacia la legalidad. Su supervivencia obligaba entonces a hacerle trampas. No asimilar el alcance moral del principio de legalidad se convirtió, pues, en una mala herencia de la clandestinidad y un lastre para la joven democracia: «La historia enseña que el derecho viaja siempre en el furgón de cola de la política» (p. 196). Por todo ello, los partidos no han asimilado cuál es, en un Estado Democrático de Derecho, la correcta transición entre principios y regla. Ni han entendido que, en la buena política, el campo ético, el institucional y el estratégico no se anulan ni se superponen unos a otros, sino que se completan en un orden previamente regulado. Han preferido chapotear en una confusa y perversa relación entre fines y medios. Ésta ha alentado una doble moral, un doble lenguaje: la disociación entre orden de lo simbólico y real, lo que se pregona y lo que de hecho se busca, lo opaco y transparente, dentro y fuera, lo que se ordena y legisla para otros, pero que uno incumple (pp. 162 y 171-172). Esta contradicción general se agrava en la España democrática. El entramado institucional ha ido por delante de la construcción de los valores, usos políticos y hábitos de convivencia propios de los sistemas democráticos. De manera que, en las condiciones descritas y con una trama moral tan endeble, trampear y sentirse impune ha sido cuestión de necesidades y oportunidades.
Las consecuencias de la corrupción de los partidos
La más obvia es que estas prácticas devalúan la competición democrática, la tornan sesgada y desigual: punto menos que fullera. Durante bastante tiempo, y en cualquier ámbito territorial, sobre ciertos asuntos (reparto de puestos de órganos institucionales, sistema electoral, funcionamiento interno de los partidos y cámaras legislativas) ha funcionado entre los partidos de gobierno y coaligados un implícito gentlemen agreement (p. 27). La sombra de la corrupción que se cernía sobre ellos hacía que no se esforzaran en investigarse unos a otros. Mantenían ciertos arreglos para no hacerse mucho daño, en la creencia de «quien a hierro mata, a hierro muere».
Sobre todo, la corrupción de los partidos resulta letal para el Estado de Derecho, piedra angular del orden democrático y su credibilidad. Con un agravante: quienes fijan las reglas que obligan a los demás se reservan la facultad de incumplirlas y beneficiarse. Y tienen asegurada la impunidad, porque el aforamiento les blinda y porque de los partidos depende una tupida red de nombramientos y ascensos en las instituciones que deben juzgarlos y controlarlos (pp. 190-191). Redondeando la severidad del juicio del autor, cabe concluir que este tipo de corrupción malogra los distintivos que configuran una dimensión crucial de la democracia: el imperio de la ley, el «poder de los sin poder»; el principio de igualdad en el ejercicio de derechos fundamentales como el de participación; la división de poderes y una Administración imparcial, cuya misión es arbitrar los conflictos. Se comprende que Pradera acabe su reflexión sobre este punto recurriendo a la analogía de la corrupción institucional con el golpismo (p. 191).
Sobrevivir en este microclima no ayuda al cultivo de virtudes morales y epistémicas. Quienes se perpetúan en él se vuelven insensibles a los múltiples conflictos éticos que implica la actividad política y, sobre todo, a la incongruencia de conculcar las normas que se imponen a los demás. Detentar esta suerte de extraterritorialidad en provecho propio denota un paso más en la senda del cinismo (pp. 161-162 y 169). No sólo las promesas electorales están para que no se cumplan, sino también las leyes, sobre todo por parte de quienes las hacen.

Para reducir las disonancias cognitivas que comportan esas contradicciones, hay que racionalizar tanto que una percepción mínimamente objetiva de la realidad se torna inviable. La prueba está en las reacciones de los partidos ante las informaciones de corrupción que les afectan. Se resisten a tomarlas como verosímiles; las descalifican apelando a los móviles de su difusión o acudiendo a explicaciones conspirativas; y sólo reconocen como hechos ciertos aquellos que sean confirmatorios. No hay más remedio que cerrar filas para blindar la adhesión a un universo y a un tinglado en los que se han invertido abundantes recursos psicológicos. Lo contrario supone un alto coste en frustración y la amenaza de un porvenir de privaciones (pp. 22-29). Como remate de un paisaje tan desolador, el prototipo de políticos que resulta de este tipo de socialización se describe así: «arrogantes en el poder con el de abajo y adulador con el de arriba, irresponsables en la oposición, sometidos a críticas por sus ingresos y sospechosos de corrupción» (p. 114).
El texto concluye con el examen de las medidas para la reforma de los partidos, muy parecidas a las que se pregonan ahora. No se percibe en el autor excesiva confianza en su éxito. La tarea de prevenir los abusos y cambiar el funcionamiento de los partidos corresponde a los propios partidos, a esos que se ha descrito tan cruda como verazmente. Y, para hacer expresivo su escepticismo, se vale de esta metáfora: «Algo así como si las perdices y los conejos se encargasen de redactar la ley de caza» (p. 196).
Así explicaba Pradera la realidad de los partidos hace veinte años. A mi entender, un juicio de valor imprescindible para comprender por qué hemos llegado a la situación actual; y, hasta cierto punto, premonitorio. Lo prueban algunos pasajes de la parte final del libro. Las prácticas reiteradas de los partidos han puesto de manifiesto que en ese estado (no naturaleza) son irreformables. Al perpetuarse este callejón sin salida, se produce un enorme vacío político y moral que, más pronto o más tarde, da lugar a «la aparición de un outsider que irrumpe en el sistema político desde fuera para desalojar del poder a los partidos instalados y sustituirlos en su ejercicio» (p. 128). El autor se refería entonces al caso de una Italia que, hastiada de partitocracia, entregaba el manejo de la política a Berlusconi y sus cadenas televisivas.
En España, todas las oportunidades de llenar el vacío de reformismo se han malgastado desde finales de los años ochenta hasta hoy. Ninguno de los liderazgos posteriores ha sabido interpretar por qué se hundieron sus predecesores. Ninguno atendió a esa cautela reflexiva con la que Pradera trataba de aliviar su pesimismo: «Las catástrofes pueden hacer recapacitar a quienes acepten que las mismas causas producen los mismos efectos» (p. 193). No cabe escandalizarse ahora de que muchos españoles, en su desesperación, tras el terrible impacto de la crisis, estén dispuestos a darle la oportunidad a algún furtivo que arrase con la fauna. Sobre quienes recae la responsabilidad de haber llegado hasta ese punto, el examen de Pradera resulta esclarecedor; y, también, sobre lo que nos deparan aventuras del porte de las que asoman como alternativa al sistema: «Los abusos de los partidos serían condenables por haber servido de coartada al populismo de esos aventureros dispuestos a manipular el sufragio universal como instrumento plebiscitario contra la democracia y las instituciones representativas» (p. 197).
Ramón Vargas-Machuca Ortega es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Cádiz. Es autor de El poder moral de la razón: la filosofía de Gramsci (Madrid, Tecnos, 1982) y, con Miguel Ángel Quintanilla, La utopía racional (Madrid, Espasa, 1989).