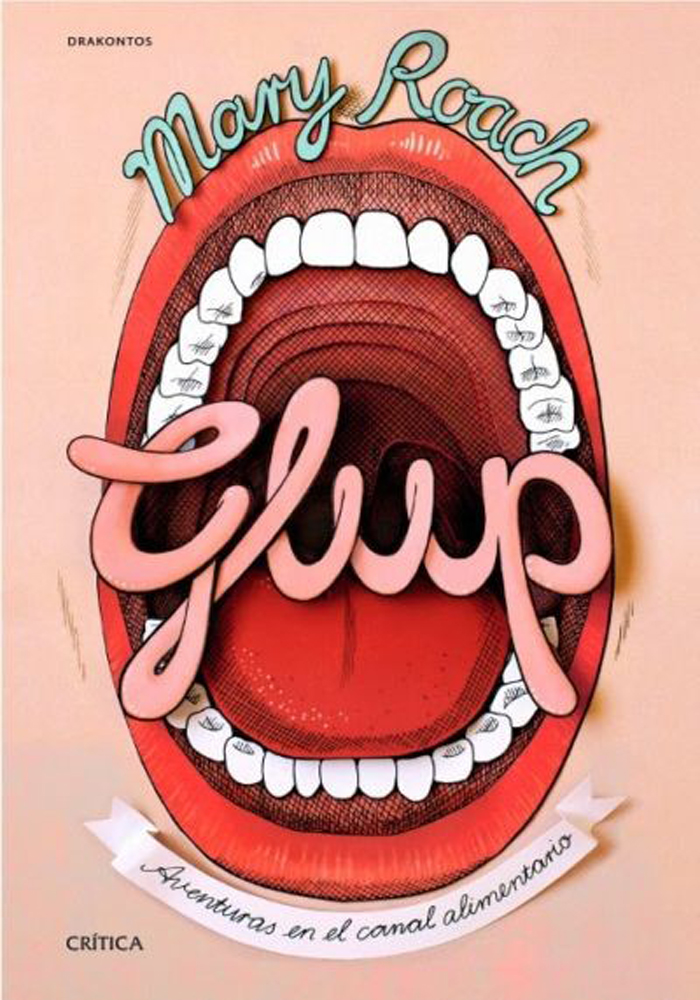Nacido en París en 1874, hijo de un funcionario de la embajada británica, William Somerset Maugham quedó huérfano a los diez años y pasó a depender familiarmente de un tío clérigo. Se educó en el King's School de Canterbury, y parece que cierta dificultad en el habla lo aisló de sus compañeros. Estudió medicina en Heidelberg y comenzó a ejercer su profesión en Londres, pero el éxito de sus primeros textos literarios –novela y teatro– le hicieron abandonar la medicina y dedicarse a la literatura con exclusividad desde muy joven. En la Primera Guerra Mundial perteneció al servicio militar británico de inteligencia. Compartió pacíficamente su vida sentimental y sexual con un hombre americano al que había conocido en el frente y con una mujer, compatriota, que fue su esposa. Viajero empedernido, conoció bien los países asiáticos, los mares del Sur y el Mediterráneo, y residió muchos años en la Costa Azul, donde murió en 1965. Autor más vendido del mundo durante los años treinta, su éxito se mantuvo durante mucho tiempo y varias de sus obras fueron adaptadas al cine. Acaso su popularidad perjudicó su valoración crítica, y él mismo reconocía con humor «estar en la primera fila de los escritores de segunda». Fue, por lo menos, un maestro de la narración breve, y dejó libros de relatos memorables. Parece que era vitalista, cercano, escéptico, buen conversador. Políglota y lector curioso, tenía conocimiento de diversas culturas, entre ellas la española.
A finales de los años cuarenta, la revista literaria estadounidense Redbook pidió a Maugham que hiciera una lista de las que, para él, eran las diez mejores novelas de la literatura universal. Consciente de lo arbitrario del asunto, el autor hizo su lista, y la breve relación se convertiría más tarde en la colección de ensayos que componen este libro (Ten Novels and Their Authors) puesto en buen castellano por Fabián Chueca, y que viene a resultar, más que un conjunto de críticas a libros de los siglos XVIII y XIX, un peculiar manual sobre el arte de escribir ficciones, que, además, no pierde nunca la proyección narrativa en los propios contenidos ensayísticos. Los libros que Maugham presenta son Tom Jones, Orgullo y prejuicio, Rojo y Negro, Papá Goriot, David Copperfield, Madame Bovary, Moby Dick, Cumbres borrascosas, Los hermanos Karamazov y Guerra y paz.
Dos citas avisan al lector de los aspectos que Maugham va a preferir para su trabajo: una del crítico Saint-Beuve, que declara su gusto por «la biografía de los grandes escritores» y otra de Balzac: «La primera condición de una novela es que interese». A partir de aquí, y con cierta justificación más o menos teórica en un preámbulo y un epílogo, Maugham acomete el estudio de cada autor y de su libro desde una reflexión que se traduce en un relato desenfadado e implacable, en que la biografía del autor y la obra elegida se acompasan de forma aguda y sustanciosa. En el prólogo («El arte de la ficción»), Maugham advierte de lo azaroso de una selección como la que presenta, y del derecho del lector a «saltarse texto» cuando lee una novela, en busca de los pasajes imprescindibles, hasta el punto de que debiera llegarse a ediciones en que tal selección viniese realizada por el editor. Como ejemplos de estos libros susceptibles de ser espigados pone El Quijote (que declara haber leído «de cabo a rabo dos veces en inglés y tres en español») y En busca del tiempo perdido. La propuesta es discutible, ya que sólo cada lector debiera estar autorizado, en el desarrollo de su propia lectura, para ese salto de textos que se preconiza. Sin embargo, el tema plantea una polémica revitalizadora en el panorama literario, y el mérito es haberlo hecho en 1954. (Lo cierto es que ya están apareciendo libros clásicos en que el editor, sin atreverse a cortar texto todavía, y esperemos que no lo haga nunca, subraya determinados itinerarios de lectura que permiten a lectores perezosos o con prisas recorrer los aspectos esenciales de la historia.) Otros planteamientos polémicos del prólogo son que una buena novela debe servir para deleitar, antes que para instruir, y el rechazo, por abusivo, del uso de la novela «como púlpito o estrado». Un breve repaso a la perspectiva del narrador y el punto de vista, con la relación de «las cualidades que ha de reunir una buena novela» (tema de amplio interés, coherencia y persuasión, verosimilitud, solidez en las conductas y en los diálogos y, sobre todo, capacidad para entretener) se completan con una breve comparación entre novela y relato breve, y la alusión a ciertos deberes que el novelista puede exigir a sus lectores, como la aplicación y la imaginación.
En los siguientes capítulos, Maugham repasa cada biografía y la novela elegida. Henry Fielding parece despertar en él la mayor simpatía. Resalta su vitalismo, su valentía, su generosidad, su capacidad de moverse en un mundo político ambiguo sin traicionar a nadie, su tolerancia con los comportamientos de los demás, su aborrecimiento de la brutalidad y la falsedad. Acaso es el autor de quien Maugham se siente más próximo, y cuando analiza al personaje central de Tom Jones acude al precedente de la novela picaresca para justificar los reparos, muchas veces hipócritas, que se pusieron a las peripecias de la novela y a los comportamientos del personaje, pero también añade que el autor realista «no cree en la bondad absoluta del ser humano, piensa que es una mezcla de bien y mal». Al exponer la vida de Jane Austen, Maugham traza un espléndido cuadro de costumbres de época, el espacio estamental en que se inscribía socialmente la autora, de cuya correspondencia se desprende la sutileza irónica, a menudo cáustica, de sus observaciones, como ejemplo de su gran capacidad para comprender el tejido de sentimientos y actitudes que la rodeaban. Maugham evoca de Austen «una imagen encantadora» y nos hace pensar en esa escritora clandestina que «no tiene rival» en la creación de novelas «de entretenimiento». Sin embargo, al analizar los amores de Anne Elliot y Frederick Wentworth en Orgullo y prejuicio, y a partir del estudio de determinados comportamientos, llega a la conclusión de que Jane Austen no era capaz «de estar muy enamorada». «Sus inclinaciones –dice– están atemperadas por la prudencia y controladas por el sentido común». La excentricidad de Stendhal, su mezcla de «grandes virtudes y grandes defectos», meticulosamente verificados, componen el personaje que, por un descuido de la posteridad («Sólo por una remota casualidad un escritor muerto es rescatado del olvido en que languideció en vida»), vio reconocida su obra, y al analizar Rojo y Negro la admiración de Maugham no le impide poner fuertes reparos a ciertos momentos del desarrollo dramático y al remate del diseño de Julien Sorel. Balzac, a quien Maugham considera «el más grande» de los novelistas, está también evocado en «su enorme vitalidad, su radiante buen humor, su encanto», y Papá Goriot se señala como la novela casi perfecta que sirve de meollo temático en la cristalización de ciertos personajes, como el de Rastignac, el triunfador que «acaso le hubiera gustado ser», a pesar de todo, al propio Balzac. La generosidad de Dickens, su «apasionada compasión por los pobres y los oprimidos» escondían «un corazón de actor» capaz de sentir la emoción pasajera que se representa en escena, y «el placer que se obtiene de la lectura de David Copperfield no se deriva de la convicción que pueda tenerse de que la vida es, o alguna vez fue, algo parecido a lo que Dickens describe». Recordando la vida de Flaubert, que Maugham también compone con maestría en la reconstrucción de ambientes y momentos, señala que «miraba el mundo con una indignación sombría. Era violentamente intolerante. No soportaba la estupidez. Lo burgués, lo banal, lo ordinario, lo exasperaban por completo». Pero aunque hace jugosas elucubraciones sobre su lucha con las palabras y la búsqueda del estilo, valora la «impresión de realidad intensa» de Madame Bovary, sin dejar de anotar lo que cree que en Flaubert se debe más al esfuerzo que a la intuición.
Después, Maugham analizará Moby Dick, Cumbres borrascosas y Los hermanos Karamazov, describiendo también con destreza e intensidad las biografías de los respectivos autores. Para él, las novelas analizadas antes que éstas pertenecerían al linaje de las que, desde Dafnis y Cloe, han pretendido sobre todo divertir al lector. Estas tres deben adscribirse a un linaje diferente, y Maugham emparenta a sus autores con Joyce y Kafka. La vida de Herman Melville le hace apuntar que era «un hombre al que sólo se puede mirar con profunda compasión», tras relatar sus frustraciones profesionales y literarias, y señalar como evidente su homosexualidad reprimida. Para Maugham, la extrañeza verbal y temática de Moby Dick, la voluntad de reconstrucción de un estilo arcaico, son sobre todo resultado de un alma atormentada, aunque dedica muy interesantes párrafos a criticar los tópicos que han querido convertir la novela en una alegoría. La vida familiar de las Brontë en Haworth, sus penalidades laborales, las enfermedades y muertes sucesivas, son rememoradas con gran eficacia. Emily aparece como una tímida irremediable, enfermiza, acaso también marcada por una homosexualidad nunca racionalizada, y Cumbres borrascosas, «tal vez la más extraña (historia de amor) que se ha escrito», un libro torpe en su desarrollo, pero «impactante, apasionado y terrible». El último escritor de esta que pudiéramos llamar tríada tenebrosa es Fedor Dostoievski, en quien el pronto éxito ayudó a consolidar la parte peor de su personalidad. Poco afable, «vanidoso, envidioso, pendenciero, desconfiado, rastrero, egoísta, fanfarrón, informal, cerrado e intolerante […] tenía un carácter odioso», aunque también estaba fascinado por la presencia del mal en el mundo. Pero sus personajes, «de la misma especie que el Heathcliff de Emily Brontë y el capitán Ahab de Melville, palpitan de vida».
Como último autor, Maugham presenta a Tolstói con Guerra y paz, «sin duda la más grande de las novelas». La figura del escritor, desde sus ímpetus juveniles hasta sus delirios finales de renunciamiento, está compuesta con solidez, así como la de su mujer y el entorno doméstico y social. A la novela, Maugham se aproxima desde un análisis de los dos hombres que aman a Natacha, «la más deliciosa muchacha de una obra de ficción», Pierre y el príncipe Andrei, a los que, según Maugham, Tolstói atribuye «su propia búsqueda apasionada del sentido de la vida» y hace un fino análisis de los «cabos sueltos» atados por el autor tras la retirada y destrucción del ejército napoleónico, para rematar la novela.
«A modo de conclusión» se titula el epílogo, en que Maugham evoca con naturalidad a los autores que han ocupado los distintos capítulos de su libro como si hubiesen estado realmente reunidos con él en su casa, en un convincente cuadro que subraya la hosquedad agresiva de Dostoievski, la timidez perniciosa de Emily Brontë, el bullicio conversador de Fielding, Melville, Balzac, Dickens, Stendhal y Flaubert –con tendencia a un cierto menosprecio de los literatos franceses respecto a los ingleses–, la tranquila disposición observadora de la señorita Austen, al viejo Tolstói disertando sobre lo divino y lo humano. En una correspondencia con el preámbulo que no deja de ser narrativa, como si cerrase algunos aspectos de la trama, a continuación Maugham entra otra vez en la pura teoría del arte de escribir que, sin embargo, nunca ha abandonado a lo largo de los capítulos del libro. En el preámbulo había dicho: «El novelista está a merced de sus inclinaciones […] todo lo que escriba será la expresión de su personalidad y la manifestación de sus instintos, sus sentimientos y su experiencia». Ahora añade: «No es un gran escritor aquel que detesta escribir», para poner el acento en lo que unía a todos aquellos hombres y mujeres, por encima de su personalidad. Se refiere luego al «orden peculiar» de la inteligencia del narrador, haciendo observar que los escritores evocados no eran «llamativamente intelectuales» y luego expone con gracia una serie de ideas sobre el tema escurridizo, y aparentemente pasado de moda, de la inspiración. Y aunque en algunos aspectos estos escritores eran «anormales» –Flaubert y Dostoievski, epilépticos– les unía el mismo impulso que a los «sanos» Fielding, Austen o Tolstói. Maugham señala que, a excepción de la Brontë y Dostoievski, todos debían de ser de trato agradable, vitalistas, hedonistas y poco ascéticos, e incluso derrochadores, en la parte mayor de su vida, pero también egocéntricos, vanidosos, desconsiderados y testarudos, y asegura que «con la excepción del sumamente normal Fielding y del lascivo Tolstói, no parece que su líbido fuera muy fuerte».
Lejos de los estudios abstrusos y de las autopsias literarias, este libro, con aire de novela, es entretenido sin dejar de ser riguroso, ajeno a cualquier retórica, está interpolado por ejemplos prácticos para mostrar fallos o incongruencias autoriales, trata a los escritores como a seres humanos, pero también como a verdaderos personajes de una trama literaria, y está escrito con objetividad, a través de una lectura distante e irónica, sin complacencias hagiográficas, impregnada de complicidad, comprensión y admiración. He aquí unos cuantos clásicos desde la mirada de un narrador que conocía directa y profundamente la materia de la ficción.