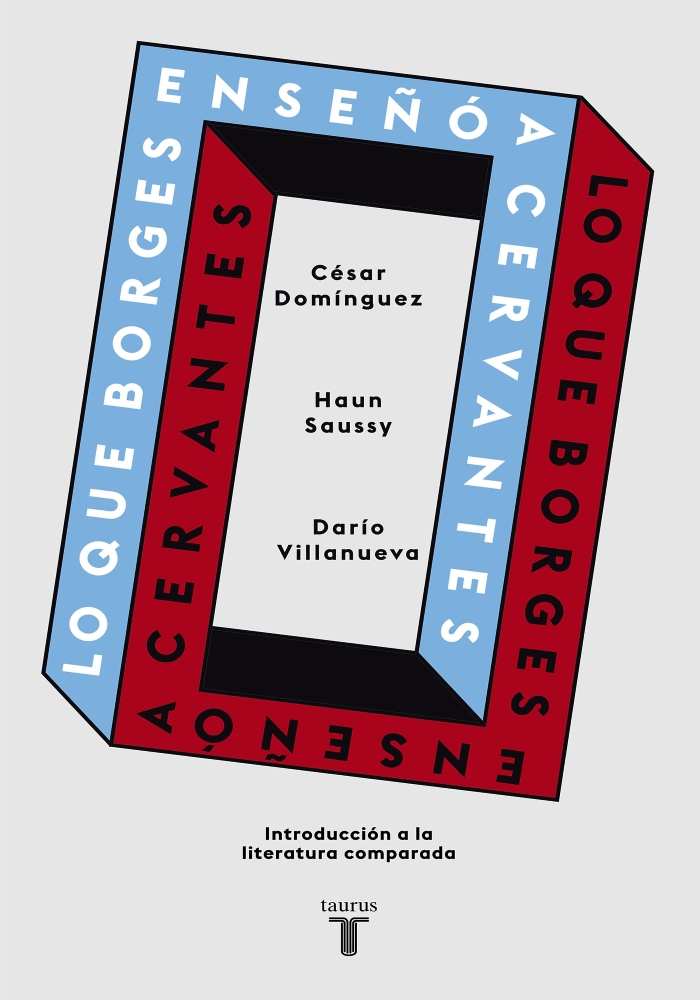Sólo 51 años exactos –lo que en cómputo histórico es un brevísimo lapso de tiempo– separan dos de los acontecimientos más determinantes en la moderna historia del Oriente Medio. Porque en sólo medio siglo se sucedieron, por un lado, el intento de construir un mundo árabe políticamente independiente y unificado (el 5 de junio de 1916 comenzó la llamada Rebelión Árabe comandada por el jerife Husein de La Meca) y, por otro, la liquidación definitiva de aquel proyecto y de la ideología que lo nutría intelectualmente –el panarabismo–, producida tras la Guerra de los Seis Días que se inició otro 5 de junio, el de 1967.
Permitir al lector asomarse al primero de estos dos hechos, y hacerlo de mano de uno de sus más destacados protagonistas –el oficial británico T. E. Lawrence, luego convertido en el mitificado Lawrence de Arabia–, y además con la ventaja añadida de poder consultar una edición rigurosa y seria de su libro fundamental es una –y no la menor– de las virtudes de la obra que comentamos.
No conviene olvidar que Los siete pilares de la sabiduría es hoy un clásico y que el respeto editorial que se debe a cualquier obra literaria, histórica o ensayística, en el caso de los clásicos es obligación ineludible. En tal sentido esta nueva versión de la obra cumple a la perfección su débito con el carácter del original inglés, tanto en la impecable traducción anotada que ha realizado María Cóndor, como en su excelente prólogo, en el que la investigadora, sin disimular en ningún momento su fascinación por la persona de Lawrence, nos proporciona objetivamente las claves precisas para entenderle y entender su obra antes, durante y después de la campaña árabe en la que participó. Libro de historia –de la árabe y la británica a la par–, obra literaria, narrativa autobiográfica, Los siete pilares es todo a un tiempo, sin quedar reducido a una sola de tales categorías. Y de seguro que en dicha mezcolanza, bien medida por Lawrence, pues fue un libro de larga y complicada gestación, se esconde el secreto de su éxito y de su atractivo para el lector de ahora mismo. Es la historia filtrada por el hombre, el hombre haciéndose en la historia, que muy frecuentemente no resulta ser demasiado gloriosa. Así lo dice su autor: «No pretendo ser imparcial. Yo combatía por mi cuenta y en mi propio muladar. / … / La historia que contienen estas páginas no es la del movimiento árabe, sino la mía en él».
Declaración de principios, cuya posterior constatación en la lectura nos permite ver a Lawrence como un hombre complejo, con unos rasgos de personalidad y una actuación que nos lo alejan de las imágenes simplistas que se le han venido atribuyendo, bien desde Occidente, bien desde Oriente. Porque Lawrence no fue ni el típico romántico inglés que, hastiado de su cultura, viaja hacia la aventura del desierto y que, además, tiene la suerte de conducir al pueblo árabe a su libertad, ni tampoco el imperialista que, a sabiendas de lo que pretendía Gran Bretaña, embarcó a los árabes en un movimiento bélico y político al que después traicionó. O mejor dicho, fue una mezcla de todo ello, con la plena conciencia de serlo, además.
Ciertamente, Lawrence fue desde muy joven un enamorado del Oriente árabe, de un Oriente que para él se encarnaba en la imagen más tópica y tradicional del mismo: el mundo del desierto y las arenas, los beduinos nómadas sin patria estable, los oasis y las recuas de camellos –bestias líricas los llamará en contundente definición– avanzando sin descanso de campamento en campamento.
Conocidas y aceptadas en su espíritu estas afinidades electivas, no es de extrañar que el espacio exterior a ese mundo beduino fuera mucho menos apreciado por él. A Lawrence no le gustaban las ciudades, los sirios y los iraquíes eran en su óptica mucho menos árabes que los otros, y de los egipcios –que también participaron en la rebelión– llega a decir con rotundidad que eran un pueblo extranjero. No es ahora el momento de discutir tales apreciaciones, pero sí de recordarlas cuando más adelante comentemos el sentimiento de tristeza que invade al escritor tras la victoria sobre Damasco.
Sin embargo, la atracción de Lawrence por ese mundo árabe del desierto no tuvo sólo rasgos soñadores y estéticos. La acción fue, desde temprano, otro de los motores esenciales del personaje. Leemos en el prólogo de María Cóndor cómo en 1914 estaba en Alepo y «cuenta que presenció la entrada en el bazar de una caravana de mulas anunciada por el tañido de dos campanas portadas por la primera. En aquella sinfonía de colores y sonidos del bazar "semejante riqueza era embriagadora, y embriagado fui y compré las campanas"».
Fascinación, desde luego, y también deseo de apropiación, de hacer suyo aquello que le seduce. Aunque debo aclarar que no empleo el término «apropiación» como sinónimo de rapiña colonialista, porque Lawrence no responde con justeza a las características del colonialista, por más que no fuera todo idealismo. Él quería actuar en la rebelión, tener un papel rector en ella. Triunfar él, haciendo triunfar a los árabes frente a los turcos en su combate por la independencia y la unidad.
Llega un momento en el que es consciente del engaño al que se les está sometiendo, sabe que sus compatriotas de la metrópoli han firmado, junto con franceses y rusos, los conocidos acuerdos Sykes-Picot por los que, en caso de victoria aliada, la zona no sería recuperada por los árabes, sino repartida entre los europeos. Lo sabe y, aun así, decide seguir con su «engaño», «mentira», «traición», «fraude» –en sus propias palabras–. ¿Por qué? De nuevo nos equivocaríamos si diésemos una sola razón. Ni sus motivaciones fueron sencillas, ni sus reacciones fácilmente entendibles. Seguramente fue una mezcla de deseo de protagonismo –rasgo de su personalidad que él nunca negó–, afán de mando, lealtad a Feisal (su alma gemela en aquella aventura), creencia en la idea unitarista y… posibilismo, ya que sabía que, a pesar de todo, un cúmulo de victorias árabes sobre los turcos permitiría a los primeros obtener ciertas ventajas en la mesa de negociación con franceses y británicos tras la guerra.
No menos complejos y contradictorios fueron el inicio y el desarrollo de la rebelión árabe, vista ahora desde el lado árabe y desde la óptica de sus motivaciones y objetivos concretos.
La historia externa es bien conocida: todo el mundo árabe, excepto Marruecos, vivía bajo dominio turco otomano (un imperio islámico, pero no árabe) y desde hacía tiempo se dejaban oír voces reclamando la independencia o, al menos, el reforzamiento de la arabidad dentro del Estado. Cuando Turquía entra en la guerra al lado de Alemania, el jerife –autoridad religiosa local refrendada por Estambul– Husein de La Meca se niega a obedecer la llamada otomana a la Guerra Santa frente a franceses y británicos, y tras entablar negociaciones con estos últimos (con sir Henry McMahon, alto comisario británico en El Cairo) y obtener promesas de independencia tras la factible victoria ulterior, proclama la rebelión árabe. A partir de entonces, los contingentes árabes Temas árabes Lawrence de Arabia: testigo del nacimiento de una nación colaborarán con el ejército inglés en la liberación de los principales enclaves y ciudades orientales.
Sin embargo, la atenta lectura de Los siete pilares nos obliga a hacernos muchas preguntas, de no fácil respuesta. ¿Cómo surge allí y entonces la idea nacionalista y/o unitarista? ¿Quién la provoca y/o alienta? ¿Cómo es posible que sea la gente del desierto –para quienes la noción de patria común, no digamos de Estado, es radicalmente ajena– la que luche y dé la vida por construir una gran nación árabe? ¿Era ésa la idea que tenía en mente el jerife, o era otra? ¿Qué pensaban sus hijos, más jóvenes y con otra formación?
Efectivamente, Lawrence da claves, pero ninguno de estos interrogantes queda resuelto, primero porque el libro no es, ni de lejos, un ensayo político o histórico, y segundo porque todos ellos son asuntos sometidos todavía a debate por parte de los intelectuales árabes.
El jerife Husein era entonces un anciano de 65 años que, por muchas razones, encarnaba más el pasado que el futuro. ¿A qué aspiraba, pues? Son varios los estudiosos árabes que opinan que sólo a una sustitución en el puesto califal, esto es, a llegar a ser él –o sus sucesores– quien detentase el poder político y religioso en nombre de los árabes. Un destacadísimo intelectual árabe, el sirio Aziz el-Azmeh, escribía así: «La revuelta árabe de 1917 no procede del registro del nacionalismo árabe anterior o contemporáneo, y debería ser expurgada de la crónica del nacionalismo árabe. Se trató de una rebelión islamista llevada a cabo no en nombre de los árabes, sino en el de un califato de La Meca asignado al jerife Husein Ben Alí».
Sus hijos, ciertamente, recibieron otra educación, y al menos Feisal es seguro que entendía de otra forma la idea de nación. Leemos en el libro: «Husein los había obligado a vivir en Constantinopla para recibir una educación turca que procuró que fuese general y de calidad. Cuando retornaron al Hedjaz hechos unos jóvenes efendis de modales turcos y vestidos a la europea, su padre les ordenó vestir ropas árabes y, a fin de que refrenasen su lengua árabe, les dio compañeros de La Meca y los envió al desierto con el Cuerpo de Camelleros a patrullar las rutas de los peregrinos».
Feisal es quien, por educación primero y reflexión después –formó parte de las asociaciones secretas citadinas Ahd y Fatat–, representa la bisagra entre ambas ideas y ambos mundos. A diferencia de lo que sucedía con el jerife, posiblemente en Feisal hubiera ya un nacionalista árabe. Con qué dimensión, y con qué objetivos, es más difícil saberlo. Incluso Lawrence parece no verlo claro en muchos momentos, porque hay veces que describe a Feisal como un profeta conductor de su pueblo (Feisal es, sin duda ninguna, el alter ego de Lawrence en aquella aventura) hacia la idea unitarista, y otras le niega toda visión de futuro al opinar que lo único que busca el joven emir es liberar su geografía de turcos.
De igual forma, hay ocasiones en las que Lawrence presenta la rebelión como algo puramente árabe, mientras que en otras habla sin ambages de la creación, por parte británica o europea, de movimientos nacionalistas puestos al servicio de la política exterior inglesa.
Sea como fuere, el caso es que el sustrato intelectual de la rebelión árabe hay que buscarlo en los medios urbanos, bien en Estambul –«el nacionalismo árabe en sus inicios, como el nacionalismo turco, es un subproducto del nacionalismo cívico otomano», opina el profesor Azmeh–, bien en Beirut, Damasco, Jerusalén, o El Cairo.
A Lawrence no le gustaban las ciudades, pero llega un momento en el que entiende con total lucidez que la Rebelión árabe debe trasladarse al Norte –debe salir del desierto, dicho de otro modo– si quiere prosperar, o si quiere, al menos, no fracasar del todo. Igualmente sabe de la necesidad de la ciudad para que prenda de verdad la idea del arabismo. Porque sabe que ésa es una ideología urbana, no del desierto, y también porque atisba –en una de las formidables intuiciones del escritor– que allí, en las inmensidades sin límite de las arenas, lo único que puede existir es «la certidumbre de Dios, aquella venenosa certidumbre que excluía toda esperanza». Es decir, percibe que la religión como vínculo colectivo es la enemiga del nacionalismo árabe; algo que la historia posterior se encargaría de demostrar. Lawrence no llegó a verlo, pero lo supo.
Los árabes conquistan Damasco, y allí concluye la aventura oriental de Lawrence. El libro se cierra con otro de los frecuentes arranques de sinceridad y autoanálisis de su autor. Es de noche, está solo en su habitación y, escuchando la oración del almuédano, distingue una última frase: «Dios ha sido hoy muy bondadoso con nosotros, oh pueblo de Damasco». Y después escribe: «El clamor se apagó; al parecer todos obedecieron la llamada a la oración en aquella primera noche de libertad perfecta. Mientras, mi fantasía, en aquella pausa abrumadora, me ponía de manifiesto mi soledad y mi falta de razón en su movimiento, ya que yo era el único para quien el acontecimiento era triste y la frase carecía de sentido».
No resulta difícil entender las razones de ese sentimiento de tristeza, al que vuelve a referirse varias veces más. Está en primer lugar su remordimiento por el engaño (que no fraguó él, pero que contribuyó a mantener), luego la lasitud del fin del combate –una muy entendible tristeza post-victoriam–. ¿Sólo eso? Me atrevo a sugerir una tercera razón, quizá no tan disparatada. Seguramente Lawrence entrevió en Damasco que el mundo árabe que surgía de aquella guerra iba a marchar por vías distintas a las que imaginó antes (en su juventud idealista) y durante la campaña; un mundo en el que lo beduino perdería todo su protagonismo en favor de las ciudades cuya burguesía ilustrada, cuyos enciclopedistas –así los llama– serían, al menos durante un tiempo, los rectores intelectuales de los recién nacidos países, ahora ya convertidos en colonias occidentales. Tal vez a Lawrence se le derrumba su sueño, justo cuando el proyecto esperanzado de constituir un nuevo mundo árabe está a punto de morir. Porque aquel proyecto trunco de nación iba a tener que empezar a combatir de nuevo, ahora para liberarse de sus, hasta ayer mismo, aliados: los franceses y los británicos.