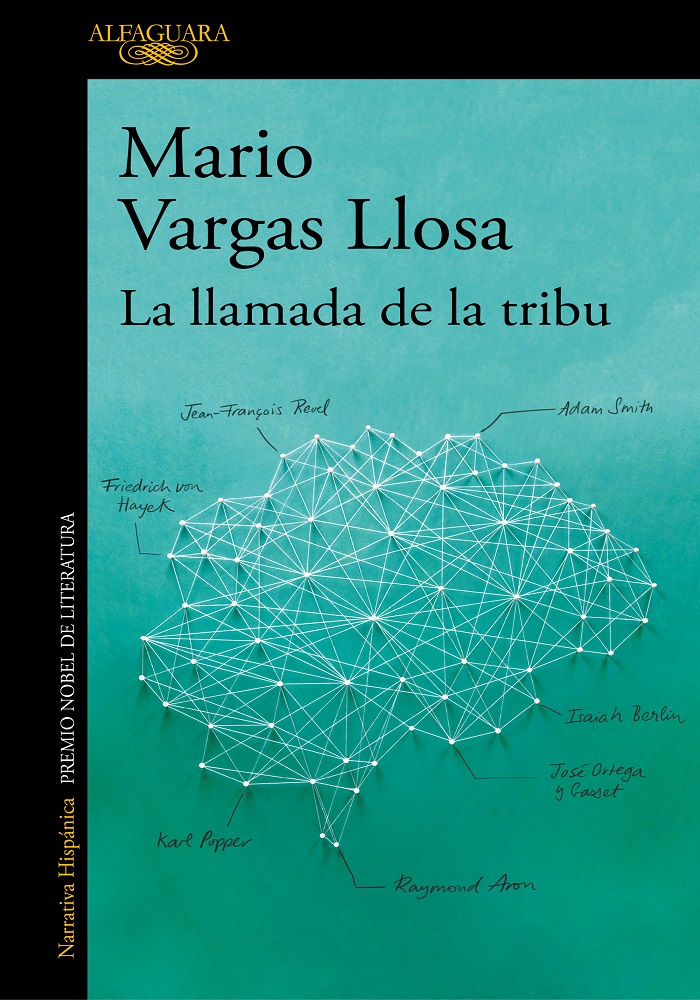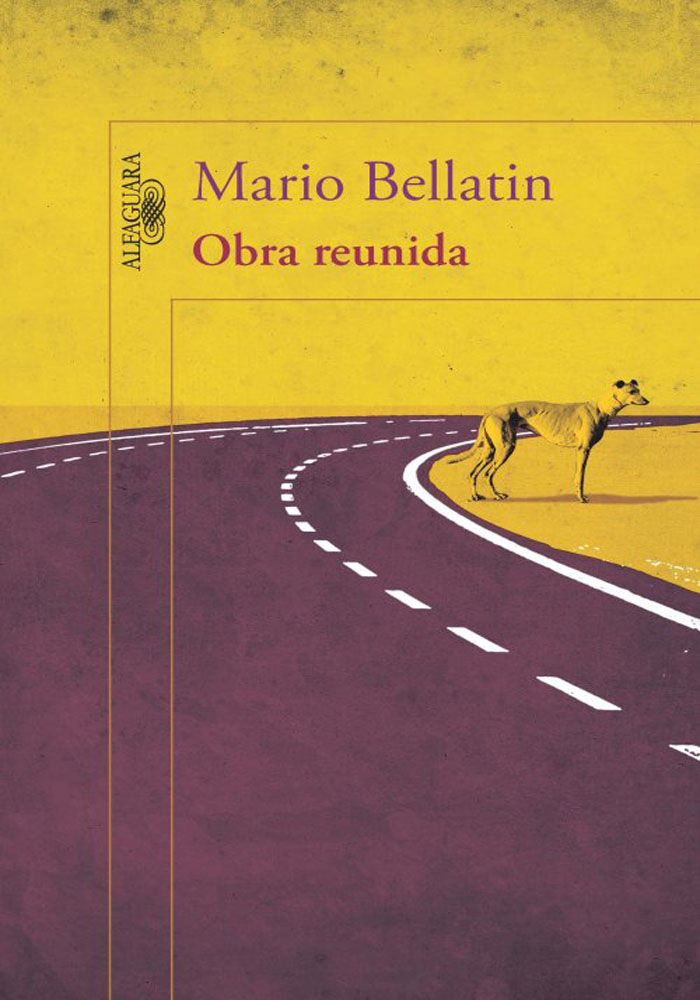Raymond Aron no se equivocó al señalar que el marxismo es el opio de los intelectuales. Aunque su afirmación, que sirvió de título a uno de sus ensayos más clarividentes, se gestó en 1955, no ha perdido un ápice de vigencia. La reflexión de Aron surgió en el contexto de la Guerra Fría, cuando la perspectiva de una confrontación entre las dos grandes potencias había ensombrecido el porvenir, desacreditando parcialmente a la Unión Soviética. Sin embargo, Jean-Paul Sartre, quizás el intelectual más influyente de su época, sostenía que el realismo exigía elegir entre capitalismo y comunismo. Y, ante esa coyuntura, no cabía otra opción que apoyar a la Unión Soviética, pues era el principal baluarte de la clase trabajadora. Los campos de concentración soviéticos eran deplorables, admitía Sartre, pero no desacreditaban al marxismo. La plasmación de una idea nunca es perfecta y, a veces, produce aberraciones, pero se trata de fenómenos transitorios y, tal vez, inevitables en un proceso de largo alcance. Albert Camus respondió que la existencia de los campos de concentración soviéticos no podía deslindarse del marxismo. De hecho, arrojaba serias dudas sobre una filosofía política cuya meta era una humanidad libre de yugos y cadenas. El Mayo del 68 se identificó con la postura de Sartre y desdeñó a Camus. No cantó las alabanzas del totalitarismo soviético, pero se rebeló contra la República francesa, alegando que el comunismo libertario constituía una opción más justa y humana.
El fracaso de la algarada estudiantil rebajó la influencia del marxismo, y la caída del Muro de Berlín en 1989 casi lo arrojó al desván de la historia, pero la crisis económica de 2008 revivió la ensoñación revolucionaria, promoviendo incluso los intentos de rehabilitación de Stalin y la exaltación de Corea del Norte. Aunque las aguas se han aplacado, el fantasma del comunismo se resiste a morir. El prestigioso historiador británico Eric Hobsbawm defendió hasta su muerte en 2012 las bondades del marxismo como herramienta de análisis y palanca de transformación social, pero lo cierto es que ningún régimen comunista ha producido una sociedad próspera y libre. Esta objeción adquiere una dimensión abrumadora al evocar los genocidios cometidos en su nombre, con el pretexto de implantar el paraíso en la tierra. Las víctimas de Stalin, Mao o Pol Pot no son una desviación, sino la ineludible consecuencia de la mística de la violencia de la doctrina marxista. ¿Por qué continúa entonces despertando tantas ilusiones y adhesiones? Casi nadie se atreve a reivindicar el nazismo, pero el comunismo aún goza de una incomprensible respetabilidad.
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) fue uno de los intelectuales que apoyó el marxismo como opción política durante buena parte de su vida. De joven, leyó a Sartre con devoción y celebró el triunfo de la revolución cubana, pero su entusiasmo se enfrío cuando Fidel Castro comenzó a internar en campos de concentración a disidentes y homosexuales. El encarcelamiento de Heberto Padilla en 1971 por sus críticas al régimen castrista disipó las escasas dudas que aún albergaba. Años más tarde abrazaría el liberalismo, lo cual le acarreó no pocas antipatías y la grotesca acusación de ser un esbirro de la CIA. Vargas Llosa descubrió que el liberalismo no prometía un mañana utópico, pero siempre había mantenido un compromiso inequívoco con la libertad, la tolerancia, la equidad y la convivencia democrática. El liberalismo es una filosofía política que aboga por un orden constitucional que garantice el principio de legalidad y los derechos individuales. En sentido más amplio, es una actitud vital, no un dogma de fe. No proporciona las certezas del marxismo. Obliga al individuo a asumir responsabilidades y riesgos, sin contar con el respaldo de un absoluto político, moral o histórico. Raymond Aron volvió a acertar cuando definió el marxismo como una herejía del cristianismo. El materialismo histórico y la teología cristiana convergen en su visión escatológica del futuro. El paraíso comunista acontece en la tierra, pero implica el final de la historia. Al situarse fuera del tiempo, apenas puede ocultar su condición de simulacro de la eternidad. Para el liberalismo, no hay un final feliz que acabe con la incertidumbre y la imperfección. El porvenir es algo abierto, impredecible, con infinitas posibilidades y no pocos peligros. El tiempo no es el enemigo del ser humano, sino una condición que hace posible su creatividad. El tiempo no existe para la conciencia animal, incapaz de proyectar o especular. En cambio, el hombre crea, inventa, improvisa, investiga, planea, rectifica. Su capacidad de reconocer sus errores le permite no convertirse en el prisionero de sus dislates. Puede reinventarse, empezar de nuevo, hacer tabula rasa, pero sin desperdiciar las enseñanzas de la experiencia histórica. Es una perspectiva menos tranquilizadora que caminar por una senda preestablecida, cuya última escala es una dicha perfecta.
Ser comunista o cristiano resulta más sencillo que ser un individuo. La llamada de la tribu es tan seductora como el canto de las sirenas, pero igualmente fatal. Para gozar del amparo del clan, sólo hace falta renunciar a la libertad, pero cuando se acepta ese precio, se abren sin saberlo las puertas a la catástrofe. Escribe Vargas Llosa: «El “espíritu tribal”, fuente del nacionalismo, ha sido el causante, con el fanatismo religioso, de las mayores matanzas de la historia de la humanidad». Por el contrario, el espíritu liberal está en el origen de las sociedades abiertas, donde las discrepancias se resuelven mediante el diálogo y el individuo puede desplegar sin cortapisas su creatividad. El liberalismo nunca ha sido partidario de eliminar el Estado, pues sin leyes e instituciones no serían posibles los intercambios comerciales en condiciones justas. El Estado debe garantizar el imperio de la ley, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad y la igualdad de oportunidades. Su intervención no debe ser intrusiva, ni abusiva, pero ha de poner freno a los monopolios y a la corrupción. La felicidad es una meta individual, no un derecho que pueda garantizar el Estado. El liberalismo no es una teoría unidimensional. Entre sus partidarios, hay notables divergencias y un sano pluralismo. Vargas Llosa elige a los siete pensadores que considera más significativos de una forma de pensamiento incompatible con las nociones de ortodoxia y analiza su obra, mostrando sus afinidades y sus desacuerdos. No se limita a exponer sus ideas. Como buen liberal, expresa su punto de vista, discrepando o corroborando las ideas de sus maestros.
Vargas Llosa comienza su recorrido por la historia del pensamiento liberal abordando la figura de Adam Smith, al que la posterioridad ha llamado «padre de la Economía». Smith descubrió que el egoísmo no era un vicio en la actividad económica, sino una virtud, pues la búsqueda del beneficio personal crea riqueza y promueve el bienestar general. Sólo los moralistas más ingenuos pueden sostener que la humanidad algún día obrará de forma completamente altruista y desinteresada. El progreso material no está ligado al progreso moral, sino a un legítimo anhelo de prosperidad amparado por un marco legal flexible. Smith ataca a los monopolios que impiden un comercio justo y a los nobles ociosos que mantienen sus privilegios, saqueando el erario público. El capitalismo crea riqueza cuando la ley protege y estimula la iniciativa individual, sin aceptar otras desigualdades que las producidas por el trabajo, el talento y la ambición. El capitalismo es un formidable adversario contra el nacionalismo, pues abre las fronteras y estimula el intercambio entre las naciones. Un país que se encierra en sí mismo malogra su futuro y convierte a sus ciudadanos en rehenes de su estrechez de miras. Smith se despidió de la vida con la misma elegancia con que transcurrió toda su existencia. Tras cenar con sus amigos, finalizó la reunión con buen humor y melancolía: «Adoro su compañía, compañeros, pero creo que debo abandonarlos para ir a otro mundo».
Vargas Llosa homenajea a José Ortega y Gasset, un liberal que jamás reparó en la importancia de la economía, pero que siempre defendió la tolerancia, la libertad y el debate democrático. Ortega y Gasset se mostró especialmente clarividente con los nacionalismos periféricos que conspiraban contra la continuidad de España como nación. En La deshumanización del arte (1925), Ortega adoptó «un espíritu lleno de previa benevolencia» para intentar comprender el arte nuevo: «De las obras jóvenes he procurado extraer su intención, que es lo jugoso, y me he despreocupado de su realización. ¡Quién sabe lo que dará de sí este naciente estilo!» Vargas Llosa elogia la sagacidad de Ortega para captar y explicar «una orientación de la cultura moderna» que acabaría extendiéndose por todo el planeta. El filósofo español –lamenta el escritor peruano– no sospechaba que esta tendencia desembocaría en los experimentos «más pueriles y los mayores embauques que haya conocido la cultura a lo largo de su historia».
Vargas Llosa repudia las acusaciones más absurdas y groseras contra el pensador español. Cuando Ortega habla de la rebelión de las masas, no se refiere al conjunto de la sociedad, sino a los individuos que han abdicado de su libertad e individualidad para ser parte de la tribu. De hecho, esa reacción fue la que proporcionó al fascismo su base social. La «egregia minoría» invocada por Ortega no constituye una exaltación del caudillismo, sino una llamada a la conciencia individual para luchar por la excelencia. Pionero del europeísmo, Ortega jamás simpatizó con los fascismos, pues la fe ciega en un caudillo redentor siempre le pareció una regresión hacia los clanes primitivos. Ortega fue un intelectual comprometido. Promovió la instauración de la Segunda República en España con su famosa agrupación, pero se desencantó enseguida por culpa de los separatismos y la violencia revolucionaria. Se definía como un radical, un concepto que en su época se consideraba equivalente al de librepensador, pero que hoy en día se relaciona con el extremismo. Se le ha reprochado que no condenara la dictadura franquista, omitiendo que rechazó la oferta de recuperar su cátedra a cambio de elogiar el régimen. Siempre fue un reformista, un moderado. Por eso se distanció de ambos bandos durante la Guerra Civil. Los atropellos que sufrió en la zona republicana le hicieron creer que Franco era un mal menor. Vargas Llosa destaca su prosa, que convirtió sus artículos en perdurables piezas literarias.
Friedrich August von Hayek carecía de esa cualidad. No le preocupaba demasiado el estilo. Su interés principal era promover una economía libre y próspera basada en una competencia leal y sin sombra de corrupción. Desconfiaba de la democracia, bordeando el platonismo político y un atípico anarquismo, reclamando un máximo de libertad y un mínimo de autoridad. En Camino de servidumbre (1944), señaló que el colectivismo constituía la peor amenaza para las sociedades libres. El fascismo y el comunismo surgían de un ideal colectivista que no disimulaba su odio al individuo. Hayek no atisbó el riesgo que representaba la corrupción, apunta Vargas Llosa. Después de la crisis de 2008, parece indiscutible que el libre mercado no funciona sin sólidas convicciones morales, como ya advirtió Adam Smith. Hayek no creía en la distinción entre socialismo totalitario y socialismo democrático. Esa impresión, altamente discutible, le llevó a preconizar la exclusión de los profesores comunistas de las universidades de los países democráticos. No obstante, en «Por qué no soy conservador», colofón de The Constitution of Liberty (1960), quiso dejar muy claro que el liberalismo no mantenía ninguna relación con el pensamiento reaccionario, pues no exaltaba la tradición, ni se mostraba hostil con lo foráneo. El liberalismo piensa que no tiene todas las respuestas y esa convicción frena en seco la tentación del fanatismo.
Sir Karl Popper definió el nacionalismo como una «horrible herejía». Su liberalismo siempre incluyó una fuerte preocupación social, que se manifestó en una encendida defensa de la igualdad de oportunidades, sólo posible mediante una educación de calidad al alcance de todos. Abogó por una «ingeniería gradual» frente a las soluciones «utópicas u holísticas». Las reformas son más eficaces y menos cruentas que las revoluciones. El Estado es un mal necesario, pero sin él no habría justicia, libertad ni redistribución de la riqueza mediante impuestos progresivos. Se echa de menos en Popper una prosa más amable y plástica. Su vocación de claridad nunca conllevó preocupación por el estilo. Raymond Aron no elaboró tanto sus ideas, pero destacó como periodista insobornable, que apoyó la independencia de Argelia cuando la izquierda francesa se resistía a aceptar el proceso de descolonización. Describió el marxismo como «la religión secular» de nuestro tiempo y desenmascaró el Mayo del 68, apuntando que sólo se trataba de una comedia bufa. Amigo de Sartre en la juventud, se convirtió en su implacable adversario ideológico, recriminándole su simpatía por la China Popular, donde se llevaba a cabo un genocidio disfrazado de «revolución cultural». Firme partidario del atlantismo y brillante periodista, Vargas Llosa recrimina a Aron que apenas prestara atención a los problemas del Tercer Mundo.
Sir Isaiah Berlin es una de las figuras más simpáticas del liberalismo. Erudito, políglota, gran conversador y brillante escritor, alumbró la ingeniosa distinción entre «zorros» y «erizos». Los «erizos» tienen una visión sistemática de la realidad, con respuestas para todo; los «zorros», en cambio, contemplan el mundo desde una perspectiva dispersa y múltiple. Resulta más cómodo ser un «erizo» armado con certezas perfectamente organizadas, pero los «zorros», paradójicamente, están más cerca de la verdad, quizá porque relativizan y cuestionan todas las opiniones. Los «erizos» son auténticos fanáticos; los «zorros» pasean su escepticismo sin complejos, atribuyendo a la duda un papel esencial en cualquier discusión o investigación. Al igual que Borges, Berlin siempre prefirió el artículo y el ensayo breve. No escribió ambiciosos tratados, pero sus textos crecen con el tiempo, reflejando su agudeza y elegancia.
Vargas Llosa dedica las últimas páginas de su obra a Jean-François Revel, un liberal con un espíritu provocador e irreverente. Revel, cuyo lema era «ni Marx, ni Jesús», advirtió que el terrorismo seguiría causando estragos en el siglo XXI, intentando destruir las sociedades libres. El tiempo le ha dado la razón. Un liberal consecuente jamás ejercerá la violencia, pues siempre deja abierta una puerta a la duda. En cambio, el militante de cualquier dogma político o religioso nunca despreciará la violencia, pues ha suprimido todas las dudas y cree que su ideología representa la verdad absoluta. La llamada de la tribu no debe leerse como una obra académica, sino como un texto personal donde destacan, una vez más, las grandes cualidades de Vargas Llosa como comunicador. Comprometido con la elegancia, la claridad y el espíritu autocrítico, el escritor peruano se mueve en la misma estela que Ortega y Gasset, logrando una perfecta conjunción entre periodismo, literatura y especulación intelectual. El principal mérito de su ensayo radica en su carácter testimonial. «No lo parece –advierte–, pero se trata de un libro autobiográfico». Y es cierto. Podría ser la continuación de El pez en el agua, pero con el punto de vista de una madurez tranquila. El genio literario de Vargas Llosa despunta en la recreación de ciertas anécdotas, como el famoso incidente entre Wittgenstein y Popper –que no ha cesado de inspirar versiones contradictorias– o la peculiar vida amorosa de Isaiah Berlin, capaz de restar dramatismo a un adulterio, logrando el consentimiento del marido despechado para reunirse con su esposa un día a la semana. Vargas Llosa comete ciertas imprecisiones. Cuando aborda el pluralismo de valores de Berlin, simplifica la teoría hasta convertirla en el simple derecho a réplica. O atribuye a Alfred Tarski la condición de físico, cuando en realidad era lógico y matemático. Sería injusto utilizar estos errores para condenar su libro. La llamada de la tribu es un gran relato y un ejercicio de honestidad. Narra la trágica equivocación de los intelectuales que identificaron el comunismo con la superación de las injusticias y las distintas formas de opresión. Algunos admitieron su error, pero otros persistieron en él, convirtiéndose en cómplices del totalitarismo. Durante un tiempo, Vargas Llosa fue un erizo y disfrutó de una poderosa armadura ideológica, pero ahora es un zorro y deambula libremente, celebrando la diversidad humana y desconfiando de las grandes abstracciones de los historiadores y los filósofos.
Rafael Narbona es escritor y crítico literario. Es autor de Miedo de ser dos (Madrid, Minobitia, 2013) y El sueño de Ares (Madrid, Minobitia, 2015).