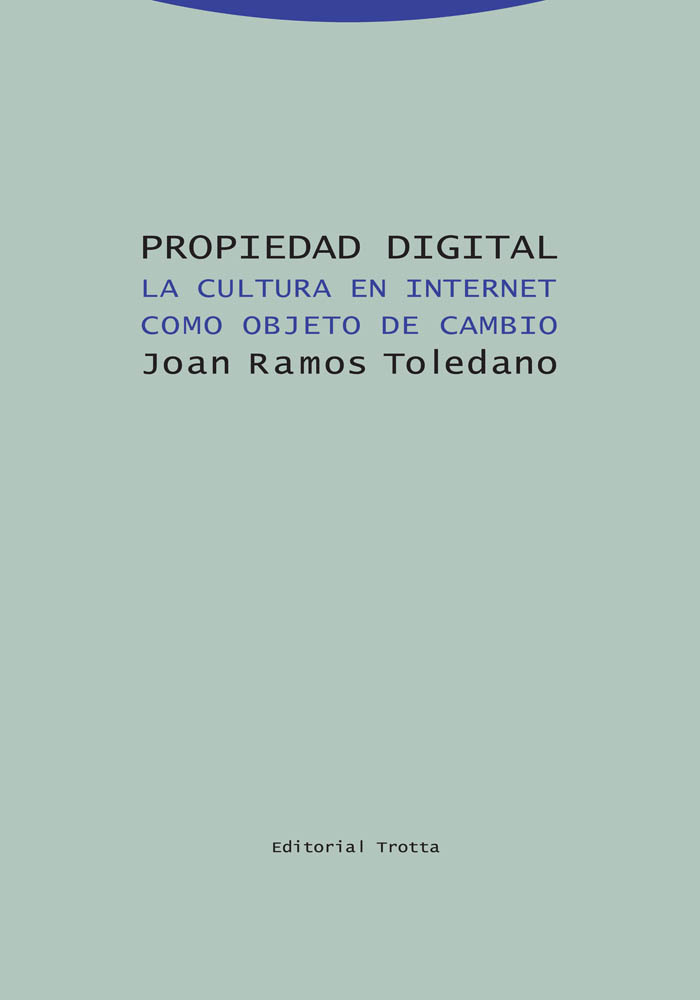Si me hubieran pedido poner título a este libro sin recurrir a términos de probable gancho comercial, me habría decantado por Propiedad injusta. Los derechos de autor como expresión del modelo socioeconómico occidental, mercantil e individualista. Y es que el entorno digital e Internet tienen en la obra un papel vicario, como testigos que habrían hecho visible aquello de lo que se nos quiere persuadir a lo largo del texto: que el sistema de propiedad intelectual reposa sobre graves debilidades e incongruencias internas.
Según la tesis principal del libro, la propiedad intelectual no sirve para alcanzar los objetivos a que supuestamente se endereza, no resultando ni mucho menos imprescindible para la creación artística y cultural. El entramado jurídico que envuelve la propiedad intelectual no presta atención a las necesidades de los creadores, y erige barreras a la accesibilidad de las obras por parte del público. En la visión del autor, la propiedad intelectual es fruto de una concepción histórica y geográfica particular, la de los países occidentales a fines del siglo XIX, en virtud de la cual los derechos de autor se vierten en el molde de la propiedad privada, y el entorno mercantil se acepta como el espacio natural de creación, difusión y acceso de los bienes culturales. Según Ramos, a los únicos a quienes beneficia la propiedad intelectual es a los grandes conglomerados empresariales, a los que creadores y artistas no tienen más remedio que ceder sus derechos, para lo cual precisamente éstos se configuran como alienables, auténtico pecado original que los pervierte desde la raíz.
La propiedad intelectual no ha hecho nada por ampliar el acceso de la población a la cultura en todos sus siglos de existencia, mientras que el Estado asistencial sí lo ha hecho, por vía de abrir bibliotecas públicas, dar subvenciones a proyectos culturales o bonificar fiscalmente a quienes invierten en promoción cultural. A diferencia de una biblioteca o una escuela públicas, una editorial no fomenta la lectura y el aprendizaje. La confusión de planos en que incurre Ramos es antológica: el Estado asistencial puede proporcionar bienes intelectuales ya creados; lo que la propiedad intelectual garantiza es que existan bienes intelectuales susceptibles de ser proporcionados después por el Estado.
Claro que estamos hablando de alguien que, al analizar los orígenes históricos de la propiedad intelectual, nos informa de que uno de sus propósitos es mostrar que el paso de los privilegios de impresión a la propiedad intelectual como derecho individual de los autores no supuso realmente para éstos una mejora considerable de su situación. Ello se debe a que los autores siguen teniendo que ceder sus derechos a los editores para poder poner las obras en circulación, dado que «nunca han controlado los medios de producción y reproducción de sus libros».
Nada obsta a que un autor controle los medios de producción y reproducción sobre sus obras, lo que, por cierto, lo convertiría en un editor. La preferencia de Ramos parece ser que los medios de producción y reproducción de las obras estén en manos públicas y no privadas. Sin embargo, no se ve por qué, en ese escenario, los autores tendrían mayor control sobre dichos medios. La piedra que ha de hacer caer del caballo a quienes aún vayan camino de Damasco se llama Internet. La Red ha evidenciado el defecto estructural que arrastran estos derechos: no sirven, nunca han servido, para fomentar el acceso a los bienes culturales, ni siquiera para que los autores y artistas vivan mejor. Son malos para todos menos para los egoístas comerciantes que sí sacan provecho de ellos.
En ese viaje sin escalas desde finales del siglo XVIII hasta la era de Internet, Ramos sobrevuela un lapso de dos siglos en el que se contiene toda la evolución histórica de la propiedad intelectual, que, por cierto, es la historia de una continua pugna entre los defensores de la expansión de los derechos de autor hacia nuevos sectores (fonografía, fotografía, cine, radio, televisión) y la de quienes los consideraban una barrera para la expansión de sus propios negocios (perdón, quiero decir para el acceso a las obras por parte del público). No es verdad que los derechos de autor sean hijos de un tiempo y una geografía determinados: son muchos los contextos en que se han desenvuelto, y a cada nuevo hábitat cultural y tecnológico se han adaptado, y de cada adaptación han salido fortalecidos. Está sucediendo de nuevo ahora, en la era de la digitalización, aunque Ramos no se da cuenta porque tiene más en mente el Internet de Napster –que ya no existe– que el de Netflix y Spotify.
Frente al énfasis individualista de nuestro sistema de derechos de autor, Ramos quiere persuadirnos de que hay que poner en valor los sistemas comunitarios de posesión y control de las expresiones culturales, como el de los aborígenes australianos. Como todo el mundo sabe, los aborígenes australianos son un referente en la evolución humana, que han legado al resto del planeta grandes avances en las ciencias, las artes, la política y el Derecho. Es obvio que, si volvemos a meternos en las cuevas, allí no encontraremos propiedad intelectual ni nada que se le parezca.
Tras un apretado relato de la historia de la computación, la informática e Internet (si alguien ha llegado a estas alturas del siglo XXI sin saber todo eso, es muy improbable que sea lector de este libro), Ramos lanza un aviso a navegantes ingenuos: Internet se ha echado a perder, no ha revertido las desigualdades, se ha mercantilizado, convirtiéndose en un espacio de hiperconsumismo. La globalización ha provocado una ola de privatizaciones y una pérdida de soberanía de los Estados en favor de instituciones no democráticas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea. Todo esto –como la soflama contra Google y Facebook por cosificar nuestra información personal– tiene más de desahogo personal que de discurso coherente con lo que se suponía que era el tema del libro.
Es paradójico sostener que la lógica comercial se ha apoderado de Internet, y después aducir que ésta ha puesto en jaque la lógica –igualmente mercantil– que anima la propiedad intelectual. Parece que lo único bueno que le encuentra Ramos a la pérfida red en que se ha convertido Internet sea haber servido para aflorar las contradicciones internas de la única institución que considera aún más nociva y pervertida: los derechos de autor.
La primera de esas contradicciones sería el hecho mismo de concebir un derecho de propiedad sobre bienes intelectuales, pues, al tratarse de bienes no rivales, es necesario crear una escasez artificial, por vía de prohibir una actividad que de facto puede realizarse. Para Ramos –que manifiesta entender la propiedad de un coche, una manzana o un bolígrafo, pero no la de una obra intelectual–, esto es disfuncional, pues se basa en una ficción legal. Ese déficit de abstracción resulta sospechoso en un filósofo del Derecho. Los ordenamientos jurídicos –desde el derecho de hipoteca a los títulos-valor, pasando por las personas jurídicas– están llenos de ficciones legales. Es signo de un estadio civilizatorio superior que las propiedades no sean sólo las de aquellos objetos que puedan asirse con una mano, guardarse en un bolsillo, cerrar con una llave o rodear con una alambrada.
La segunda contradicción estructural es otro clásico: los autores no crean en el vacío, sino que sus obras son el resultado de todas las obras anteriores de que se han nutrido. Puesto que los saberes humanos –cultural, científico y técnico– se apoyan en creaciones preexistentes, nadie debería patrimonializar las obras del intelecto. Esta visión de la creación intelectual la asimila a la función fisiológica de una abeja obrera, que sale ahí fuera a libar el néctar para convertirlo en miel dentro de su buche merced a un proceso espontáneo ajeno al individuo, el cual está llamado a fabricar una suerte de producto desligado de todo sello personal. La propiedad intelectual no protege a los autores por lo que estos deben a obras anteriores, sino precisamente por el plus de originalidad que algunos –sólo algunos, a base de talento, tiempo y esfuerzo– son capaces de añadir sobre lo ya existente y conocido. Ni todos los individuos crean, ni todo lo que se crea es igual de novedoso.
Claro que cada autor se nutre de su background cultural, pero la propiedad intelectual no prescinde de los elementos comunitarios que la hacen posible: al revés, cumple una potente función social por el hecho de estar sometida a numerosas excepciones y a un plazo de duración temporal inexorable. Así es como se busca el equilibrio entre el valor que la sociedad aporta al autor y el que el autor aporta a la sociedad: para que la obra revierta algún día en el común, es preciso primero que se cree, y ello no sucederá si el autor no halla algún incentivo para hacerlo, porque, de otro modo, dedicará su talento, tiempo y esfuerzo a cualquier otra cosa.
Ramos cuestiona la visión según la cual el motor de la actividad creativa radica en la expectativa del autor de obtener una recompensa económica y, por añadidura, la tesis de que los derechos de propiedad intelectual son el incentivo que los autores necesitan para crear y, en definitiva, la garantía de que el flujo de bienes intelectuales no decaerá. Para ello utiliza dos argumentos.
El primero se basa en la observación de que en épocas pasadas se crearon muchas obras y de calidad, sin que entonces hubiera nada de lo que hoy conocemos como derechos de autor, lo que demostraría que la creación puede prescindir del supuesto estímulo que representan esos derechos. Se trata de un escarnio hacia lo que ha supuesto la evolución política y jurídica de los últimos dos siglos. Que en el pasado algunos hombres fueran capaces de auténticas heroicidades no debe llevar al error de creer que aquellas épocas fueron mejores para la humanidad y, en particular, para los autores. Siguiendo ese razonamiento, no habría motivo para consagrar la protección constitucional del derecho a la huelga o a la libertad religiosa, pues ¿acaso en el siglo XIX no se declaraban en huelga los obreros en las factorías, y en el siglo XVII muchos creyentes se afanaban en tener un credo distinto del oficial, sin que hubiera entonces rastro de esos derechos?
El segundo argumento se basa en subrayar la variedad de motivaciones que llevan a un autor a crear. También quienes se dirigen cada día a su trabajo están movidos por una suma de factores: deseo de realización profesional, voluntad de superación, inclinación a socializar, satisfacción por el cumplimiento del deber. La cuestión es si, dada esa abundancia de motivaciones, debemos suprimir el salario como vector principal de la prestación de un servicio laboral por cuenta ajena.
Que haya autores que crean sin la búsqueda de una ganancia tiene perfecto encaje en las leyes de derecho de autor. Quizá se trate de creadores que no podrían vivir de su trabajo autoral aunque lo pretendieran, pero no por ello hay que igualar a la baja e impedir que otros creadores puedan extraer valor económico de sus obras, si ese es su deseo y están en disposición de hacerlo. El libro asume como dogma que lo que autores y artistas necesitan es que se les asegure un sustento suficiente para seguir creando. Por eso propugna un sistema de producción y distribución de las creaciones basado en subvenciones y ayudas estatales, el cual garantizaría a los creadores un sustento digno.
Sin embargo, ¿por qué debería el autor conformarse con ganar lo bastante para seguir creando? ¿Y si lo que desea es crear una obra de éxito y retirarse? ¿Y si está en trance de jubilarse o ha perdido facultades? ¿Por qué no habrían de servirle las ganancias experimentadas con sus derechos de autor para tumbarse a disfrutar en una villa con piscina en lugar de para seguir creando? Por otro lado, no tiene sentido que el Estado subvencione a los autores aunque no creen obras de éxito. Tanto mejor será asignar los recursos públicos a la sanidad y educación, a promover la investigación o al pago de pensiones, y que el mercado reasigne sus propios recursos a favor de los autores en función del valor que el público dé a cada creación.
No me parece desdeñable que un estudio de 2007 mostrase que, en Reino Unido, un 40% de los escritores profesionales podría vivir sólo de sus ingresos autorales, aunque Ramos prefiera fijarse en el 60% que no puede hacerlo. Esta estadística, en todo caso, es ambigua. Habría que saber qué porción de la población, en comparación con otras épocas, intenta ganarse la vida escribiendo. El dato relevante es el del porcentaje de la población total que puede vivir exclusivamente de su trabajo autoral; y con toda probabilidad ese porcentaje es mucho mayor en nuestros días que en siglos anteriores.
Igualmente alarma a Ramos que más de la mitad de los ingresos generados por el conjunto de escritores se concentre en el 10% de los más exitosos. En general, la propiedad intelectual le causa una continua frustración, porque no garantiza un efecto redistributivo de la riqueza proveniente de la explotación de las obras. Uno tiene la sensación de que lo que a Ramos le gustaría redistribuir es el talento. No es que la propiedad intelectual sea injusta, sino que es ciega. Su misión no es corregir el reparto de aptitudes naturales: simplemente concede protección a toda creación, con independencia de su mérito o la valía de su autor. Lo que no garantiza es que cualquiera, por más autor que sea, pueda vivir de sus royalties. Pensar que cualquier novela debería dar el mismo rendimiento económico con independencia de los ejemplares que venda es como pretender que los finalistas de los cien metros lisos corran más despacio para que personas que ni siquiera practican deporte puedan llegar con ellos a la meta.
Tampoco es culpable la propiedad intelectual de los gustos del público y de la invisibilización de expresiones artísticas minoritarias valiosas, cuya falta de éxito comercial las conduce al fracaso. Ramos no explica por qué, aparte de su juicio personal sobre ellas, las expresiones artísticas minoritarias deben calificarse como valiosas. Un creador tiene todo el derecho a cultivar temas o expresiones artísticas minoritarios, pero no hay por qué garantizarle –y menos aún mediante subvenciones públicas– que pueda vivir de ello.
En vista de tantas disfunciones de la propiedad intelectual y desenfoque respecto de sus propios objetivos, uno pensaría que el dominio público será una figura bien vista por Ramos. Sin embargo, tampoco le convence, porque no se traduce en un mayor acceso a las obras, sino en una barrera menos para las empresas dedicadas a la explotación de obras, que ya no tendrán que pagar derechos de autor. La apreciación es errónea: el paso a dominio público sí favorece la accesibilidad de las obras. Para explotar una obra en dominio público no hace falta ser cesionario de nadie, lo que incrementa la competencia y presiona los precios a la baja, hasta el punto de que cualquiera puede poner la obra gratis en Internet.
Tras resumir las razones por las que la considera inútil y contraproducente, Ramos condensa su dictamen sobre la propiedad intelectual al comienzo del capítulo quinto: «no es una situación que se deba mantener», porque «no se puede considerar que el entorno actual de las creaciones sea óptimo ni para los artistas ni para el público». Seguramente también los médicos del sistema público de salud desearían cobrar más y los pacientes disponer de una atención más ágil y de una cartera de servicios más amplia: otro subóptimo a desmantelar.
Pero, frente a esa legislación tan inútil y bloqueante de la creación de bienes culturales y del acceso a los mismos, ¿existe alguna alternativa? Ramos pone en valor dos de ellas: la de las licencias Creative Commons, promovida por Lawrence Lessig, y la de Joost Smiers sobre el mundo sin copyright, aunque a la postre las considera insuficientes, impracticables o contradictorias. La primera, porque no prescinde de la lógica de los derechos de autor y no se preocupa de asegurar que los autores obtengan medios para poder seguir creando. La segunda, porque de nada vale acelerar la caída de las obras en dominio público si no se acompaña de medidas públicas dirigidas a lograr su difusión.
El lector llega a la última parte del libro ansioso por saber cómo ha dado Ramos con la piedra filosofal que se les resistiera a Lessig y a Smiers. La decepción, sin embargo, es mayúscula, pues el hallazgo consiste en que las Administraciones públicas lleven la voz cantante en la creación y distribución de bienes culturales, en detrimento de la iniciativa privada. Ello por medio de un surtido de medidas que incluye lanzar ediciones gratuitas de clásicos literarios, subvencionar los precios de la ópera y el teatro, difundir películas sin derechos de autor por Internet, incentivar fiscalmente la producción cinematográfica y teatral patria, fijar cuotas mínimas de proyección de cine local (y cuotas máximas para películas extranjeras), o conceder ayudas a creadores por los que los mercados renuncien a apostar. Se trata de medidas poco imaginativas que integrarían cualquier prontuario de política cultural proteccionista al uso y que, por lo demás, no tienen nada que ver con articular un sistema alternativo a la propiedad intelectual.
Propiedad digital no pasa de ser un pseudotrabajo de investigación. Pertrechado con su cazamariposas ideológico, Ramos atrapa la creencia de que la propiedad intelectual no beneficia a los autores ni al público, lo cual no es en sí muy meritorio, pues la consigna flota en el éter desde hace algún tiempo. Aunque la traslada en forma de hipótesis a su pequeño laboratorio para testarla, el uso de un instrumental escaso y el manejo de una bibliografía sesgada determinan que, en lugar de construir una tesis dotada de un armazón racional, sólo consiga remachar su credo de partida. Como consecuencia de ello, a la hora de adoptar un discurso propositivo, todo lo más le sale el decálogo del buen Ministerio de Cultura, para lo cual no necesitaba nada de todo lo anterior.
Rafael Sánchez Aristi es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos. Su último libro, con Nieves Moralejo Imbernón y Sebastián López Maza, es La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual. Análisis y comentarios (Madrid, Instituto de Derecho de Autor, 2017).