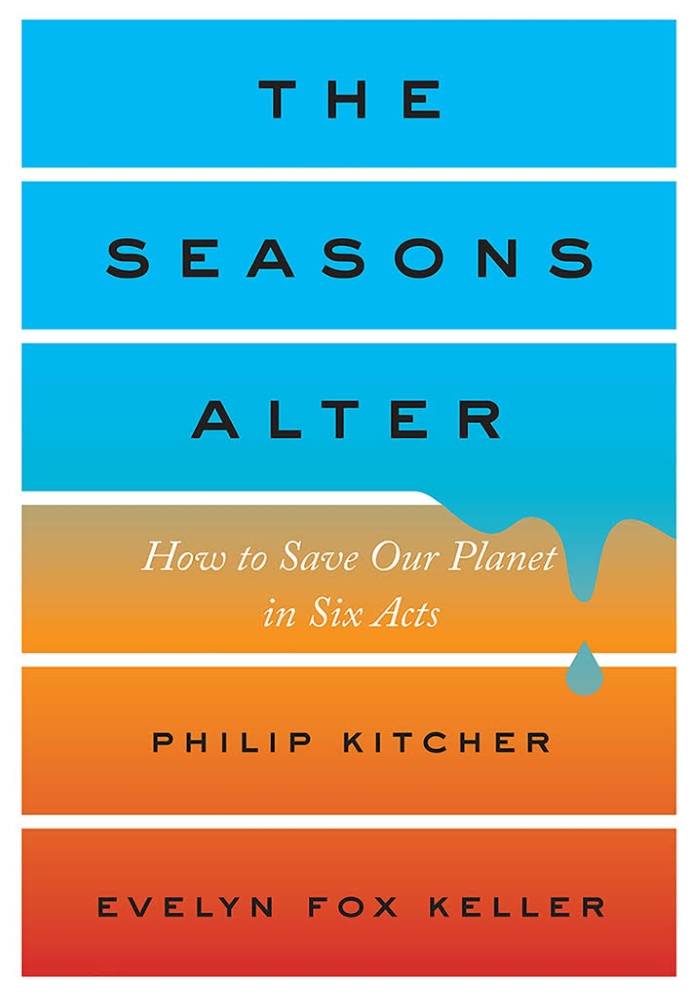En la década de los cincuenta proliferó en Chicago una secta autodenominada «Los Buscadores» (The Seekers). Son hoy recordados por haberse convertido en un clásico de la psicología social gracias al estudio que hizo de ellos Leon Festinger, un psicólogo de la Universidad de Stanford, con el que consiguió ilustrar lo que acontece en la mente de los seres humanos cuando sus creencias más queridas, más fuertes, más arraigadas, resultan desmentidas por los hechos.
Lo sucedido fue básicamente lo siguiente. La líder de la secta, Dorothy Martin, quien, según ella decía, se comunicaba directamente con los alienígenas, sobre todo con Sananda, un alienígena que era una reencarnación de Jesús, le comunicó a sus fieles que había recibido una importante revelación: el fin del mundo llegaría el 21 de diciembre de 1954, y ellos, los elegidos, serían rescatados por los alienígenas en un platillo volante poco antes del final definitivo. Muchos dejaron sus trabajos, vendieron sus casas y se dedicaron en exclusiva a prepararse espiritualmente para tal evento.
Como hoy sabemos, el fin del mundo no llegó ese día. Si los seres humanos fueran entidades racionales, como erróneamente creía Aristóteles, o al menos falibilistas popperianos, todos los discípulos de Dorothy Martin deberían haber abandonado sus creencias buscadorianas y haber ido al día siguiente al juzgado de guardia a denunciar a la líder por el daño producido en sus vidas y haciendas. Obviamente, no sucedió nada de eso. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Los fieles buscadores encontraron rápidamente una racionalización de los acontecimientos que no sólo no cuestionaba sus creencias, sino que las reforzaba: sus oraciones, su actitud receptiva y devota ante la llegada del fin del mundo, habían conmovido a Dios mismo (tal como Sananda se encargó de explicarle a Dorothy Martin) y éste decidió finalmente aplazar el final. La fe de los buscadores en su líder y en sus creencias recibió desde ese día un fuerte impulso. Era la prueba más clara de que tenían razón. Gracias a ellos, a la fortaleza de su fe y a sus plegarias, la profecía no se había cumplido.
Esto se conoce desde entonces como «razonamiento motivado» y explica por qué, cuanto más cerrada y fuerte es una creencia, más inmune es a la posibilidad de refutación. Es lo que sucede igualmente a quienes niegan el cambio climático, a quienes creen que las vacunas producen autismo o a quienes consumen productos homeopáticos. Chesterton ya se había anticipado a la idea cuando dijo que nadie abandona mediante razones una creencia a la que no ha llegado mediante razones. Se ha escrito que el problema de este auge de lo irracional podría paliarse, cuando no solucionarse, haciendo que la ciudadanía supiera distinguir claramente entre lo que es una ciencia y lo que no lo es. Como filósofo de la ciencia, la idea me seduce, porque daría a esta materia una relevancia social nada desdeñable en los tiempos que corren. Pero, como muestra el caso de «Los Buscadores», las cosas son más complicadas. Unas cuantas charlas sobre los métodos de las ciencias (nótese el plural) y el criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia no bastan para enderezarlas. Y no sólo porque sea discutible que exista algo así como un método único compartido por todas las ciencias y sólo presente en ellas (por eso utilizaba antes el plural), o porque todos los criterios de demarcación propuestos hasta la fecha hayan fracasado (lo que no indica que no pueda saberse qué es la ciencia, sino que lo que la caracteriza es un conjunto complejo de propiedades difícilmente ajustables en un simple cliché). El problema es aún más profundo. Se encuentra en la propia psicología humana.
No se me malinterprete. No estoy diciendo que una mayor alfabetización científica no pueda tener efectos paliativos sobre este tipo de actitudes. Basta leer los comentarios que dejan algunos lectores en los artículos contra las pseudociencias y otras supercherías relacionadas con la desconfianza ante la ciencia para sacar el convencimiento de que se necesita todavía mucha cultura científica, y que, por ello mismo, la tarea de divulgación se ha vuelto una prioridad en las sociedades democráticas altamente tecnologizadas. Pero la persistencia y ubicuidad del «razonamiento motivado» indica que no basta con ser capaz de acceder a buenos datos refutadores avalados por científicos de prestigio y apoyados en teorías bien asentadas. Hay consumidores de homeopatía que, sabiendo perfectamente qué es el número de Avogadro, con la excusa de que las multinacionales farmacéuticas son muy poderosas y que muchos pacientes se mueren tomando medicamentos, están dispuestas a comprar agua o azúcar a precio de oro. Y sus conocimientos científicos no les disuaden de hacerlo.
Los negacionistas del cambio climático constituyen en este ámbito un grupo de particular interés. Suelen pensar –como muchos partidarios de teorías conspirativas– que ellos tienen más y mejor información que la mayoría; que conocen detalles para los que los demás parecen estar ciegos; que han estado atentos a las opiniones de los científicos disidentes (cuyo peso –eso creen ellos– debe ser estimado mucho más que el de las opiniones del resto de la comunidad científica, porque, al fin y al cabo, los intereses prevalecientes dentro de dicha comunidad son siempre cuestionables, a diferencia de los intereses de los disidentes, que son intachables, puesto que son ellos quienes se enfrentan con honestidad a los dogmas establecidos). Aquellos incautos que confían en lo expresado por los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ya han desistido por anticipado de encontrar la verdad, esa verdad que no quieren decirnos porque hay muchos viviendo de las mentiras. La actitud crítica, la verdadera actitud científica –suelen aducir– consiste en poner en cuestión ese «extraño» consenso y en atender a las escasas, pero muy notorias, voces discordantes. El dogmatismo estaría aquí, como siempre, del lado de la ortodoxia y de la opinión mayoritaria, aunque ésta sea la de la práctica totalidad de los expertos. Incluso en ciertos ámbitos científicos parece ser de cierto buen tono poner en cuestión esa ortodoxia –sólo levemente, eso sí–, bajo la acusación de estar mezclando la política con la ciencia, como si esto nunca antes hubiera ocurrido.
No es infrecuente, pues, que los negacionistas del cambio climático se vean a sí mismos como más avisados, más despiertos, más críticos, e incluso más científicos que sus rivales. Y esta es una de las razones por las que las campañas de «desmitificación» emprendidas por los expertos son tan poco efectivas. No sólo no convencen a casi nadie, sino que tienden a reforzar las opiniones de los negacionistas. La comunidad de los negacionistas está fuertemente aislada de quienes aceptan el consenso básico en la ciencia, y en las escasas ocasiones en que acceden a los argumentos críticos de éstos, los interpretan como ataques ideológicamente sesgados más que como piezas de argumentación basadas en la evidencia empírica. El resultado es que los negacionistas que se ven confrontados con argumentos «desmitificadores» se encierran aún más en sus posiciones y ven en el mero empeño de la crítica la prueba clara de que algo oscuro hay en todo el asunto y que, por eso mismo, la razón tiene que estar de su parte. Si esto es así –y así lo sostienen, tras un detallado estudio sobre lo que sucede en las redes, Fabiana Zollo y sus colaboradores–, ¿cómo es que dos filósofos tan experimentados como Philip Kitcher y Evelyn Fox Keller se atreven a escribir un libro como este, que pretende argumentar contra el negacionismo climático? ¿Por qué haberse tomado el trabajo de publicarlo si no van a convencer a nadie que no esté ya previamente convencido?
Philip Kitcher es uno de los filósofos más importantes en la actualidad, inglés de nacimiento, pero con toda su carrera profesional realizada en universidades norteamericanas, fundamentalmente en Columbia, donde imparte clases desde 1998 y es ahora John Dewey Professor of Philosophy. Sus primeros trabajos fueron sobre filosofía de las matemáticas y filosofía de la biología. En este último campo publicó dos libros críticos que ejercieron gran influencia: uno acerca de las falacias y errores teóricos y empíricos del creacionismo, y otro sobre las debilidades metodológicas y los supuestos discutibles de la sociobiología. Pero el libro que lo dio a conocer de forma amplia fue su monumental obra The Advancement of Science, publicada en 1993, uno de los últimos grandes libros de filosofía general de la ciencia. En él ofreció una perspectiva original sobre la racionalidad del cambio de teorías y sobre el problema del realismo. Con el cambio de siglo, su obra se abrió a nuevos temas de índole ética y política, aunque siempre en estrecho contacto con la ciencia y con la filosofía de la ciencia, y se ligó de forma más directa a la vieja tradición pragmatista norteamericana, con John Dewey como fuente principal de inspiración. Escribe entonces sobre la ética como un proyecto creativo cultural humano con bases biológicas compartidas con otros animales, pero escribe fundamentalmente sobre las complejas relaciones entre la ciencia y la democracia. En dos de sus últimos libros ha desarrollado a tal efecto el concepto de ciencia «bien ordenada» o «bien organizada» (well-ordered science), que de forma indirecta también tiene un papel en este libro. Una ciencia bien ordenada es aquella en la que los fines de la investigación vienen marcados por los intereses de los ciudadanos, establecidos mediante procedimientos de democracia ilustrada (ciudadanos representativos de diversas perspectivas asesorados por expertos científicos). Ha escrito también ensayos sobre la tetralogía de Wagner El anillo del nibelungo, sobre Finnegans Wake de Joyce y sobre la novela de Thomas Mann La muerte en Venecia y su reflejo en la película de Luchino Visconti y en la ópera de Benjamin Britten.
Por su parte, Evelyn Fox Keller es una renombrada filósofa de la ciencia estadounidense, que, aunque física de formación, ha trabajado sobre todo en el ámbito de la filosofía de la biología y ha aplicado de forma fructífera una perspectiva de género en muchos de sus trabajos, convirtiéndose en una de las mejores representantes de lo que se conocen como «estudios feministas sobre la ciencia». Actualmente es profesora emérita en el Massachusetts Institute of Technology, y quizá sus dos obras más influyentes hayan sido The Century of the Gene, publicada en 2000 y traducida al español por Península en el 2002, y Making Sense of Life, Explaining Biological Development with Models, Metaphors, and Machines (Cambridge, Harvard University Press, 2002).
Pero volvamos a la pregunta: ¿qué hace que dos filósofos de esta talla emprendan una tarea aparentemente condenada al fracaso, como es la de intentar convencer al negacionista del cambio climático de que está equivocado en sus apreciaciones? ¿Qué les hace pensar que pueden tener éxito allí donde tantos otros han fracasado? Porque, en efecto, a diferencia de libros anteriores de Philip Kitcher, en los que criticaba a los creacionistas y a los partidarios del Diseño Inteligente, sin pretender, sin embargo, al menos explícitamente, que ninguno de ellos fuera a cambiar de opinión por leerlos, en este caso sí parece existir una voluntad clara de intentar cambiar la opinión de muchas personas escépticas, dado lo que está en juego. La clave de este empeño creo que la tiene la estrategia argumentativa empleada en el libro por Kitcher y Keller, que ya fue descrita en su día a la perfección por Blaise Pascal: «Cuando se quiere reprender útilmente y mostrar a otro que se equivoca –escribe el filósofo y matemático francés–, hay que observar el lado desde el cual encara el asunto, pues éste generalmente es verdadero desde ese punto de vista, y confesarle esta verdad, pero descubrirle también el lado desde el cual el asunto es falso. Queda contento con esto, puesto que ve que no se equivocaba y de que le faltaba solamente ver desde todos los lados. En efecto, no nos ofendemos por no verlo todo, pero no queremos estar equivocados»Blaise Pascal, Pensées, I, 9.. Para darle más efectividad a esta estrategia, el libro está escrito en forma de seis diálogos, al modo socrático, entre dos personajes en diversas situaciones y con diversas personalidades, pero siempre con los mismos nombres: Jo, una mujer con conocimientos científicos y buena información sobre el cambio climático, y Joe, un hombre escéptico ante todo lo que viene diciéndose al respecto en los últimos años por parte de la comunidad científica y de los medios de comunicación.
Hay, por tanto, que dar la razón en algo al negacionista o al escéptico, es decir, a Joe. Hay que reconocerle que el tema es complejo y que, en ciertos aspectos, él puede tener razón, o más precisamente, que sus preocupaciones no están del todo infundadas, aunque si contemplara el asunto con mayor detalle, vería que puede superarlas. Hay que admitir con él, por ejemplo, que muchas consecuencias del cambio climático son aún impredecibles, y que, en el pasado, a lo largo de la historia geológica de nuestro planeta, incluso en épocas en las que nuestra especie ya andaba sobre su superficie, se han dado cambios climáticos tan fuertes como el que ahora se inicia, e incluso mayores. Hay que aceptar que no es posible realizar estimaciones precisas sobre los efectos locales de un aumento global de las temperaturas; que no es posible saber con exactitud los costes de una reconversión energética que consiga eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, ni cómo afectará esa reconversión a la economía de cada país, incluyendo su mercado de trabajo. Tampoco podemos saber qué tecnologías tendremos en el futuro y si éstas podrán resolver o reparar en gran medida los efectos nocivos de la acción humana sobre el clima y sobre la naturaleza en general, ni cómo reaccionarán los ciudadanos ante medidas drásticas si la situación empeora gravemente.
Pero en el diálogo, Joe el escéptico –un personaje siempre más racional y menos pasional que la media de los negacionistas, porque los autores han querido presentarlo expresamente como alguien tan lúcido y bienintencionado como Jo– va recibiendo también una buena dosis de argumentos y de datos que intentan erosionar su resistencia inicial, y a los que el lector favorablemente predispuesto, o simplemente bien informado, podrá ver como una detallada confirmación de su convicción de que el cambio climático es el problema más importante y decisivo al que se enfrenta la humanidad, y que hemos de tomar sin demora medidas efectivas si queremos evitar en parte los daños que amenazan como nunca antes el futuro de nuestra especie. Estas medidas requerirán la colaboración de todos los países, ricos y pobres –si bien el peso económico ha de recaer en los primeros–, deberían surgir de un debate y negociación democráticos y trasparentes; y deberían ensayarse experimentalmente diversificando su puesta en práctica, de modo que pueda aprenderse rápidamente de los errores de otros. Esto requiere un cambio radical de política: requiere poner los cimientos de una democracia global basada en la cooperación genuina que transforme el capitalismo vigente.
Una de las enseñanzas del libro es la tremenda amenaza que representan los efectos episódicos del cambio climático. No es que los efectos constantes no resulten ominosos, pero mientras que estos centran la atención y, pese a su gravedad, suelen considerarse como más o menos manejables, aunque sea con medidas muy costosas, los episodios extremos, como las olas de calor mortales, las inundaciones devastadoras por lluvias torrenciales o las grandes sequías, tienden a quedar en segundo plano, pese a la desestabilización política, económica y social que generarán. No se tiene en cuenta que un aumento de dos grados en la temperatura media en ciertas zonas, por muy soportable que pueda parecer en casi todos los lugares del mundo, implica un aumento muy notable de la aparición de esos episodios extremos.
En el diálogo, el tema consigue encarnarse en situaciones concretas de daños previsibles para las generaciones futuras, cuyos intereses son también objeto de discusión. Esto contribuye a que la ideologización extrema dé paso al análisis de escenarios posibles y a la estimación de su probabilidad, en función de la cual debe decidirse si deben o no asumirse grandes costes en la acción, asuntos todos ellos extremadamente complejos y delicados. Y precisamente por eso, lo que algunos ya han visto como un defecto del libro –que suponga de forma quijotesca que el debate racional puede tener alguna efectividad en un asunto como este, que no está precisamente dominado por los argumentos–, a mí me parece, sin embargo, que es una de sus virtudes principales. Como señalan los autores, «en la mayor parte de los casos, incluyendo aquellos en que hemos de tomar decisiones importantes, no disponemos de estadísticas fiables. En tales ocasiones, una cuidadosa reflexión cualitativa es lo mejor que podemos hacer. La reflexión desempeña aquí un papel importante. Es importante preguntar si los resultados imaginados –las situaciones hipotéticas (scenarios)– merecen ser tomados en serio o son ridículos. La gente ha de formarse juicios acerca de lo que podría ocurrir y de lo que podría significar, y los buenos juicios implican considerar las cosas desde tantos ángulos como se pueda». Por ello, lo primero que debe hacerse es fomentar el debate público sobre el cambio climático en todos los foros en que sea posible, incluyendo templos, cafeterías y universidades. No podemos saber si todos nuestros intentos por hacernos con el control de la situación fracasarán, pero no podemos dejar de intentar debatir las medidas a tomar y las posibilidades de llevarlas a efecto. El debate ha de permanecer vivo. «Nuestro fin –escriben los autores– no es concluir la conversación, sino comenzarla. Lo importante para nosotros es motivarle a usted para conversar». Obviamente, ellos son conscientes de que hay muchos libros previos sobre el tema y de que la conversación hace tiempo que empezó; otra cosa es que lo haya hecho por los cauces más adecuados.
Si algo puede hacer la filosofía en todo esto es, en efecto, introducir algo de reflexión y de racionalidad en ese debate. Una racionalidad que aconseja inicialmente algo tan simple como escuchar de forma desprejuiciada a los expertos y valorar con objetividad el peso de la evidencia que nos presentan, dejando a un lado la argumentación ad hominem que sólo se interesa por la ideología política de quien presenta la evidencia. O, dicho de otro modo, sigamos confiando en que la ciencia tiene los instrumentos mejores que hemos inventado hasta ahora para cribar la mala información, los argumentos defectuosos y la evidencia engañosa, y esto vale tanto para la física de partículas como para la climatología; y, entre esos instrumentos, uno de los más efectivos, como ya señaló Karl Popper, es la fuerte motivación que tienen los propios científicos para detectar los errores y corregirlos, o para proponer mejores hipótesis explicativas, puesto que en ello va una de las cosas que más valoran: su prestigio. Por este motivo, la impostura tiene siempre en ella un recorrido muy limitado. Los efectos de ese empeño quijotesco nunca son tan nimios como a veces, interesadamente, se pretende.
Antonio Diéguez es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Sus últimos libros son La evolución del conocimiento. De la mente animal a la mente humana (Madrid, Biblioteca Nueva, 2011), La vida bajo escrutinio. Una introducción a la filosofía de la biología (Barcelona, El Viejo Topo, 2012) y Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano (Barcelona, Herder, 2017).