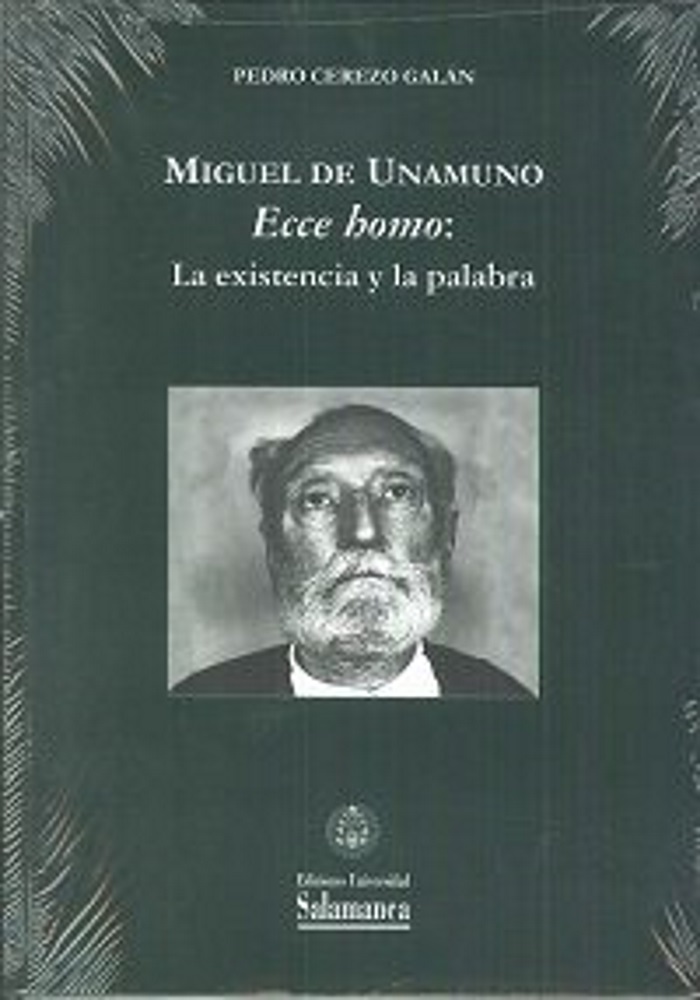Comencé a trabajar en el libreto de la ópera El público, basada en la obra de Federico García Lorca, hace unos cinco años. Llevo mucho tiempo pensando en esta obra y leyéndola y releyéndola. Escribí una primera versión del libreto que Mauricio Sotelo y yo presentamos al entonces director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier. A Mortier el libreto le gustó mucho. Yo sabía, sin embargo, que tenía que ser más breve y trabajé en una segunda versión con la que Mauricio comenzó a trabajar. No sería la última.
La composición tardó unos cuatro años, y el tiempo empleado es evidente en la partitura, que tiene una riqueza y una imaginación extraordinarias. Creo que no hace falta ser un músico profesional para disfrutar de esta música, probablemente la más brillante que Mauricio Sotelo haya escrito nunca. No me refiero a disfrutar en el sentido absoluto, que para eso nunca ha hecho falta ser un profesional de nada, sino para ser capaz de admirar la asombrosa sabiduría musical que llena esas páginas. La orquestación es absolutamente brillante. El dominio técnico de todos los aspectos de la escritura instrumental y vocal, apabullante. Los episodios musicales se suceden de forma incansable y son tan diferentes entre sí, tan variados, tan originales, que uno desearía escuchar obras enteras basadas en el material que cubre sólo unos pocos minutos. La música de El público es una verdadera fiesta de exuberancia compositiva.
Es un verdadero placer frenético y deleitoso, por ejemplo, escuchar simplemente el ingenio de las partes de las flautas, con esas figuraciones interminables de notas veloces que poseen la maniática belleza de las miniaturas y de esas máquinas imparables y locas que aparecen a veces en los sueños (por no hablar de su lirismo y de su poesía). En la escena segunda, la Ruina Romana, la parte orquestal es absolutamente fascinante: una figura sincopada que, al verla en la partitura, me recordaba a Chick Corea (es evidente que Chick Corea ha tomado mucho de su lenguaje musical de la música contemporánea) y me producía, al escucharla en su versión orquestal, una fascinación casi frenética. Es el violín solista quien ejecuta la figura sincopada, que es seguida de otro atareado episodio de la cuerda que se repite una y otra vez. Hipnótico, subyugante.
Podría citar muchos otros ejemplos. Todo en esta música es fascinante. La polifonía, la mezcla de timbres, el juego microtonal, episodios rítmicos casi stravinskianos, episodios de clusters de fascinantes colores armónicos que parecen describir un mundo de formas borrosas que se mezclan unas con otras… Amplias líneas melódicas, complicados cánones, la evocación de muy diferentes estilos y mundos musicales, en algún caso llegando casi al borde de la cita. Los tremendos y estremecedores metales que acompañan la entrada del emperador. La belleza del registro más grave del saxo bajo. La sutileza y la belleza tímbrica, en fin, de la curiosa orquesta, que mezcla abundante percusión con percusión flamenca, con la guitarra flamenca de Cañizares, con dos arpas (¡dos, en una orquesta de poco más de treinta músicos!), el piano, el acordeón, muy bellamente utilizado, los saxos… Siempre me ha sorprendido que el saxo no haya pasado a la plantilla habitual de la música contemporánea después de escuchar su sonido en Lulu de Berg. ¿No es ese sonido brillante, sensual, un poco triste, un poco barato, como de circo o de cabaré (o de jazz) el sonido de nuestra vida en las ciudades?
El primer acto se cierra con un episodio musical marcado «Gagaku» en la partitura que imita esta arcaica forma musical japonesa, reproduciendo de forma brillante los timbres de los instrumentos japoneses con instrumentos occidentales. Al final de la ópera, mientras el frío se apodera de todo y los personajes de la escena parecen hundirse en una noche atemporal que se parece a la eternidad, con el director tendido en el suelo y elevando una mano iluminada y solitaria en medio de tanta negrura, y cuando una fina nevada comienza a caer sobre él desde lo alto, de pronto el primer violín comienza a tocar una especie de quejío flamenco lleno de irregularidades y de microintervalos, uno de los momentos más bellos de una partitura de incansable ingenio y belleza. Díos mío, cuánta tristeza inconsolable.
Todo ello por no hablar de la forma magistral, genial, en que Mauricio Sotelo ha logrado mezclar los lenguajes divergentes del cante jondo y de la música contemporánea para lograr la realización artística más asombrosa, hasta el momento, de su larga historia de amor con el flamenco. En El público, el flamenco entra en el lenguaje de la música contemporánea, la línea vocal de los cantantes de ópera entra en el flamenco, y se logran así momentos asombrosos en los que vivimos la experiencia de escuchar una música absolutamente nueva, algo que jamás habíamos oído antes, pero que, como todas las cosas verdaderas, nos produce al mismo tiempo una sensación de intensa familiaridad. Es el momento, por ejemplo, en que a las voces de los cantaores Arcángel y Jesús Méndez, la percusión flamenca de Agustín Diassera y la guitarra de Juan Manuel Cañizares, se une la orquesta, el Klangforum Wien, y la voz de soprano coloratura de la maravillosa Isabella Gaudí. ¿Qué es lo que suena en este clímax de la escena de la tumba de Julieta? ¿Es ópera? ¿Es ópera con flamenco? ¿Es flamenco operístico? Yo diría que lo que oímos en este clímax es, precisamente, la ópera española. Oímos el sonido de la lengua española transformada en ópera.
Me gustaría señalar un momento especial (podría señalar muchos) en que es la música la que da pleno sentido a una escena. Se trata del cuadro cuarto, la primera parte del acto segundo. Este cuadro, llamado “La revolución”, es enormemente espectacular. Todo el talento de los participantes en el montaje –compositor, músicos, cantantes, escenógrafo, figurinista, director de escena, iluminador– alcanza aquí, creo, su máxima expresión. Especialmente la brillante resolución del escenógrafo Alexander Polzin, que ha logrado hacer construir dos inmensos espejos que ocupan, en un ángulo que crea incontables reflejos y mundos repetidos y aparentes, la totalidad del inmenso espacio del escenario del Real. Estos dos espejos pueden hacerse transparentes también, abriéndonos a lo que pasa en la parte de atrás de la escena y también a la contemplación de la fascinante pared babilonia que se levanta más allá, en el horizonte de los acontecimientos de en ese abismo infinito que es el fondo del escenario del Teatro Real, vagamente adornado con flores (están tan lejos que apenas son distinguibles) para que parezcan unas gigantescas y sombrías catacumbas. No conozco ningún espacio tan misterioso, inmenso y místico en todo el mundo. Cuando uno se sitúa en el centro de ese escenario y mira hacia arriba puede ver veinte pisos de altura de milagrosos objetos que cuelgan hasta una distancia y lejanía inconcebibles, todavía más inconcebible que la representación de la quinta dimensión en la película Interstellar. Se dice que dentro del backstage del Teatro Real cabría entero el edificio de la Telefónica.
Los espejos de Polzin son fundamentales en el montaje, porque reflejan la sala del teatro y también al público que es, precisamente, el verdadero protagonista de la obra. Preguntado por el porqué del título de su pieza, Lorca explicó que la obra «era el espejo del público», que vería en ella sus miedos y sus prejuicios.
El espejo de Polzin no sólo es maravilloso porque puede hacerse transparente y porque, al ser doble y estar colocado en ángulo, crea incontables dimensiones y mundos reflejados (uno de los temas de la obra es, precisamente, la multiplicidad y la complejidad del alma humana, por contraposición a ese «uno» que busca afanosamente el emperador), sino también porque se les puede hacer ondular, creando reflejos como de agua.
En esta escena, el coro se divide en dos partes: damas, señoras burguesas horrorizadas por la revolución que sacude la ciudad (y cuyo origen es el nuevo montaje del director de escena, de temática abiertamente homosexual) y estudiantes, que celebran alegres la nueva libertad amorosa. En el centro de la escena hay un «desnudo rojo» que es, en realidad, una figura de Cristo colocada de forma horizontal en una cama de hospital. Este «desnudo rojo» es, en realidad, el Hombre Primero, Gonzalo, el amante del Director, que a lo largo de la escena sufre las últimas etapas de su agonía y termina muriendo.
En el montaje, este Cristo rojo ocupa el centro del escenario y su imagen se multiplica muchas veces a consecuencia de los espejos. Ni las damas ni los estudiantes del coro tienen tanto protagonismo. Es Thomas Tatzl, de bellísima, profunda y lírica voz de bajo-barítono (aunque una de sus especialidades es el papel bufo de Papageno), el encargado de dar vida a este Cristo al que dos niños pintan de rojo durante la escena y dejan como chorreando sangre. En el clímax de la ópera, Thomas Tatzl canta, sobre las palabras «Perdónalos, perdónalos, que no saben lo que se hacen», una melodía de tan austera y conmovedora belleza que parece venir de ese corazón oscuro de la música del que surgen las mayores creaciones de Johann Sebastian Bach. Es el dolor intensamente humano, pero también sobrehumano, de la Pasión según San Mateo, lo que oímos en este «Perdónalos».
Llevo cinco años pensando en El público, pero sólo al escuchar a Thomas Tatzl cantar ese «Perdónalos» he comprendido cuál es el verdadero sentido de este «desnudo rojo» que es Cristo y también, quizás, el corazón de la ópera. Porque uno de los mensajes que envía Lorca con esta escena llena, por otra parte, de expresiones violentamente anticlericales («quemaremos el libro donde los sacerdotes leen la misa», cantan los estudiantes) es que denigrar, escarnecer, perseguir, matar a un homosexual, es lo mismo que matar a Cristo.
El público es una obra que emplea a menudo un lenguaje agresivo, chocante e incluso obsceno, pero en esta escena, y seguramente mucho más en la ópera que en la obra original, la figura del Cristo rojo adquiere una solemnidad y una belleza trágicas que la acercan a lo sublime. La imagen del Cristo rojo se convierte así, curiosamente, por obra conjunta del montaje, de la escenografía y, sobre todo, de la música, en la metáfora central de El público. Sobre todo por esa bellísima voz inolvidable del joven Thomas Tatzl cantando las amplias, sublimes líneas soñadas por Sotelo. El creador de ese nuevo sentido (en la obra apenas apuntado) y de ese mensaje universal de perdón no es otro que el compositor: Mauricio Sotelo.