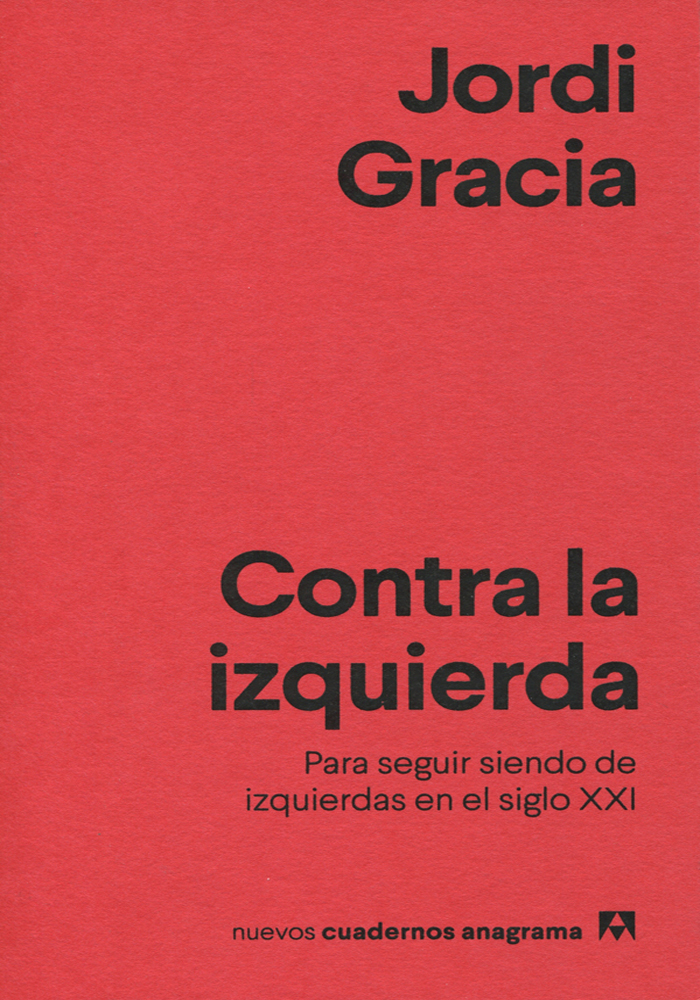«La izquierda ha abandonado las ideas de izquierdas»: para que una afirmación como ésta resulte interesante o, cuando menos, inteligible, hay que manejar dos usos distintos de «izquierda»: el primero designaría a la izquierda «realmente existente», por ejemplo, el PSOE o Podemos; el segundo se referiría al uso conceptual, estipulativo, propio del investigador o tasador: ciertos principios ideológicos. Las críticas y reproches de buena parte de los analistas operan sobre ese paisaje de contraste: la «izquierda realmente existente» no está a la altura de los principios que definen a la izquierda, aquellos que con más coherencia armonizan valores, historia y propuestas.
La contraposición tiene plena justificación, aunque no puede, cuerdamente, sostenerse de manera indefinida o incondicional. Si la izquierda real se aleja de modo radical y duradero de la conceptual o ideal, hay razones para plantearnos de qué hablamos cuando hablamos de izquierda. A veces, pocas, los conceptos se salvan de sus malos usos. Así, el socialismo sobrevivió al nacionalsocialismo de Adolf Hitler. Pero no es lo normal. Lo más frecuente es que, con el paso del tiempo, cuando la historia erosiona y las propuestas cambian, debamos entregar las palabras. Sucedió con «comunismo». Para muchos, durante mucho tiempo, el comunismo defendía –en palabras del Manifiesto comunista– una sociedad máximamente democrática en la que «el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos», un ideal de vida aristotélico, según el cual los ciudadanos podrían dar curso al despliegue de sus mejores potencialidades. Pero la realidad se impuso y tocó, resignadamente, desprenderse de la palabra. Hoy, «comunismo» designa una sociedad totalitaria que nadie con dos dedos de frente puede reivindicar. En mis horas más bajas, temo que con «feminismo» pueda suceder algo parecido.
En su reflexión sobre la crisis de la izquierda, Jordi Gracia, en principio, no opera con esa estrategia. No precisa el paisaje de contraste de su reflexión, esto es, qué entiende por izquierda. Su crítica se desenvuelve por otros terrenos. No por eso resulta complaciente. Con realismo y crudeza, aborda algunos de los problemas de la izquierda real, especialmente la española. Su catálogo de errores y descuidos, aunque desarrollado a chorro abierto, resulta bastante ajustado y hasta exhaustivo. Se comprueba, para empezar, en sus apreciaciones sobre nuestro pasado. Frente al relato del llamado régimen del 78 como continuación del franquismo, el autor valora con ecuanimidad la Transición, evita entregarse a la extendida fascinación por una república «momificada» y tasa con precisión el peso real del antifranquismo, «una movilización política, laboral y social (que) nunca fue mayoritaria». Se nota ahí la mano del competente historiador de las ideas. Critica, con criterio, la vaciedad de la clásica socialdemocracia y, con más detalle y finura, al mundo de Podemos, enfático y sobreactuado, saturado de soflamas retóricas y nostalgia paleoizquierdista. Su realismo, ante el populismo de izquierda, resulta indiscutible: denuncia la cháchara y palabrería infladas, una grandilocuencia en la que la jerga con ilusión de precisión sustituye a los análisis y las propuestas, de una izquierda «que mantiene vivo un radicalismo retórico que demasiadas veces suena como ficción deshonesta y concebida como consuelo para un cambio estructural, metafísica, material y técnicamente imposible», a la vez que reconoce resignadamente, entre otras cosas, que el capitalismo es un horizonte insuperable.
Gracia no sólo habla de los errores políticos de la izquierda. También se ocupa, al paso, de otros errores de perspectiva, condición de posibilidad de los anteriores, y que con un poco de exageración podrían calificarse como epistémicos. Rescato dos. El primero es una disposición a mentirse: «El resumen drástico de todo confluye en la falta de veracidad de su discurso con respecto a sí mismo y el cultivo del autoengaño como consecuencia esterilizadora». La segunda disposición intelectual corresponde al «complejo de superioridad de la izquierda», una idea que el autor apenas desarrolla, pero que no creo traicionar si lo resumo como la presunción, no sólo de que sus ideas son mejores –cosa que todos hacemos: de lo contrario, tendríamos otras–, sino de que su trato con sus ideas es moralmente mejor. En corto y a lo bruto: la derecha no defiende sus tesis por convencimiento, sino por oscuros intereses. A mi parecer, los errores epistémicos no son ajenos a los desnortes políticos. Son su condición de posibilidad.
No cabe sino reconocer su perspicacia. Lástima que no siempre se aplique la enseñanza. Porque el libro, en muchas de sus páginas, participa de los errores (epistémicos) que denuncia, de la superioridad moral y de la disposición al autoengaño. La superioridad moral asoma en cada línea dedicada a la derecha («neofranquista», «en el pozo más hondo de su descrédito intelectual y moral»), a la que atribuye todos los males, incluso el de haber impuesto a la socialdemocracia «su lenguaje fósil». Una tesis arriesgada en los tiempos del lenguaje inclusivo y la corrección política. Basta con pasearse por el mundo académico de las humanidades, comenzando por el norteamericano, para saber quién manda al imponer la palabrería. Le imputa tantos males a la derecha que hasta le atribuye los ajenos, como sucede, por ejemplo, en una argumentación conspirativa que merodea la falacia funcional, cuando sostiene que «el ruido mediático es conservador»: «a la derecha le conviene el bullicio en los medios y la historia comunicativa». Por su parte, el cultivo del autoengaño se deja ver en los escasos pasajes programáticos del ensayo, cuando recurre a estrategias retóricas adversativas («esto, pero también aquello») para escamotear tensiones conceptuales bien reales que, para resolverse, necesitan algo más que mampostería, algo más que expresar buenos deseos: «prefiero la defensa irónica de una causa perdida en la que no todo está perdido, donde lo real no es una fatalidad, pero tampoco lo es la enmienda de lo real. Por eso echo de menos el esfuerzo por conciliar realidad y proyecto, necesidad y plausibilidad, denuncia concreta y reforma factible». Un «sí pero no» que atraviesa de parte a parte el libro y que acaba por desdibujar la rotundidad –o, si quieren, el afán de verdad– propio del género ensayístico. El modo más seguro de no perder peso es mentirme en las metas, proclamar mi voluntad de comer y de estar delgado.
Esa querencia por limar las aristas o, para decirlo con más precisión, por soslayar las tensiones intelectuales con pensamientos desiderativos, con la expresión de buenos deseos, asoma en la recurrente estrategia de unos procedimientos –si se me permite– whitmanianos: relaciones de nombres o de retos que no tienen otro nexo de unión que la voluntad del autor y en los que el acto mismo de inventariar parece presentarse como solución. En la cita recogida en el párrafo anterior, se ejemplificaba en el caso de algunos retos. Más llamativa resulta la lista de los «referentes», los autores que la izquierda, según el autor, debería esforzarse por integrar: Fernando Savater, Slavoj Žižek, Marina Garcés, César Rendueles, Juan Marsé, Marta Sanz, Joan Margarit, Almudena Grandes, Luis García Montero, Santiago Alba Rico o Daniel Innerarity. Confieso mi incapacidad para encontrar en esa heteróclita nómina, no ya coherencia –en más de uno de los citados, ni siquiera dentro de su propia obra–, sino hasta un mínimo denominador común distinto del catálogo de alguna editorial no sobrada de criterio. Ciertamente, Gracia no se entrega incondicionalmente a ninguno y, de hecho, a cada uno de ellos le encuentra alguna pega resuelta en dos palabras, en otra variante de su estrategia de sí pero no. En todo caso, ejemplifica impecablemente la estrategia de resolver con palabras problemas reales: juntar nombres poco tiene que ver con ordenar ideas.
Con todo, como decía, el autor encara –mejor dicho, menciona– a uña de caballo, y con digresiones no desprovistas de interés, algunos importantes retos de la izquierda española. Todos menos uno: el nacionalismo. Salvo alguna mención al paso, el ensayo apenas se ocupa de la mayor rareza –en rigor, inconsistencia– de la izquierda española: avecinarse a proyectos políticos superlativamente reaccionarios que defienden romper la unidad de la democracia y de la redistribución en nombre de la identidad (el programa nacionalista, despojado de todo aditamento decorativo, se reduce a sostener que «somos diferentes y por ello tenemos derecho a levantar una frontera, a convertir en extranjeros a nuestros conciudadanos»). Cuesta entender esa omisión, sobre todo si se tiene en cuenta que Gracia ha terciado con frecuencia en «el tema catalán», casi siempre en defensa de otro «sí pero no», de alguna variante de esa imprecisa política que se ha denominado «tercera vía», practicada por todos los gobiernos españoles, incluidos los de Aznar, y que consiste en ir aceptando el chantaje de la independencia aplazada: se dan por buenas unas demandas de los nacionalistas que serán el punto de partida innegociable de la siguiente ronda, todo ello en nombre del autogobierno, el enésimo principio maltratado (como democracia, diálogo, identidad, discriminación positiva y tantos otros) en el envenenado –y peor denominado– «debate territorial». «Federalismo» es el abracadabra de más uso a la hora de escamotear este reto: un conjuro más que un concepto que, cuando se piden aclaraciones, acostumbra a resolverse acudiendo a otro remiendo no menos impreciso, a otro trampantojo: «convertir el Senado en una auténtica cámara territorial»Sobre eso, véase Roberto L. Blanco Valdés, Luz tras las tinieblas. Vindicación de la España constitucional, Madrid, Alianza, 2018, pp. 247 y ss..
Ya casi al final de su ensayo, recurriendo de nuevo a otro sí pero no, Jordi Gracia se descuelga con una digresión a trasmano del hilo fundamental de su reflexión: «En un ensayo sesgado y descalificador, y a la vez higiénico y estimulante, Ignacio Sánchez-Cuenca ha deplorado la profusión de voces de intelectuales metidos precisamente a intelectuales: en lugar de poblar la esfera pública con expertos técnicos cualificados, hemos de soportar indebidamente las intuiciones e impresiones, los atisbos de ideas y las ideas mismas de intelectuales, novelistas o poetas sin acreditación para intervenir en los temas serios de la política y la vida pública». El meandro resulta extraño, incluso dentro de un discurso, como el de Gracia, repleto de recodos. Ya no hablamos de los errores políticos ni de los epistémicos, sino del contexto (pragmático, si se quiere) de los errores epistémicos, de quienes están en condiciones de buscar la verdad.
Resulta inevitable pensar que Gracia se pone la venda antes que la herida en previsión de posibles reseñistas. Jordi Gracia es un catedrático de literatura que, sin una nota a pie de página, a pulso, nos ofrece un diagnóstico sobre la izquierda del siglo XXI, y el ensayo de Sánchez-Cuenca al que hace referencia, La desfachatez intelectual, era una crítica implacable a ciertos intelectuales que terciaban sobre cualquier asunto sin atender a los resultados de las disciplinas académicas, al conocimiento especializado. Debería estar tranquilo. Por lo pronto, su crítica a los errores epistémicos resulta compatible con el afán de verdad que –en una interpretación caritativa en el sentido de Donald Davidson, la obligada en el debate académico– inspiraba el libro de Sánchez-Cuenca. Por lo demás, no es temerario conjeturar que su nombre no aparecerá en una actualización del ajuste de cuentas de Sánchez-Cuenca. Entre las indiscutibles virtudes de La desfachatez intelectual no se incluía la ecuanimidad y, previsiblemente, Gracia cae del lado bueno del justiciero arqueo de Sánchez-Cuenca. Después de todo, si la memoria no me engaña, el poeta Luis García Montero se encargó de presentar La desfachatez intelectual. También Almudena Grandes andaba por allí: dos de los referentes intelectuales de la izquierda, según Gracia.
Otra cosa es sí debería preocuparse por no estar a la altura de su propio diagnóstico: más exactamente, de los errores de perspectiva (epistémicos) que menciona. Como decía, Gracia apenas desarrolla las líneas en que se ocupa de la disposición al autoengaño. Y es una pena. Como decía Ernst Toller, el autoengaño no es más que el producto del miedo a la verdad. Si queremos pensar en serio a la izquierda del siglo xxi, debemos comenzar por tomarnos en serio el amor a la verdad. Otro modo de entender la maltratada cita de Gramsci: «Arrivare insieme alla verità».
Félix Ovejero es profesor de Ética y Economía en la Universidad de Barcelona. Sus últimos libros son Proceso abierto. El socialismo después del socialismo (Barcelona, Tusquets, 2005), Contra Cromagnon. Nacionalismo, ciudadanía, democracia (Barcelona, Montesinos, 2006), Incluso un pueblo de demonios. Democracia, liberalismo, republicanismo (Buenos Aires/Madrid, Katz, 2008), La trama estéril. Izquierda y nacionalismo (Mataró, Montesinos, 2011), ¿Idiotas o ciudadanos? El 15-M y la teoría de la democracia (Barcelona, Montesinos, 2013), El compromiso del creador. Ética de la estética (Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2014), La seducción de la frontera. Nacionalismo e izquierda reaccionaria (Barcelona, Montesinos, 2016) y La deriva reaccionaria de la izquierda (Barcelona, Página Indómita, 2018).