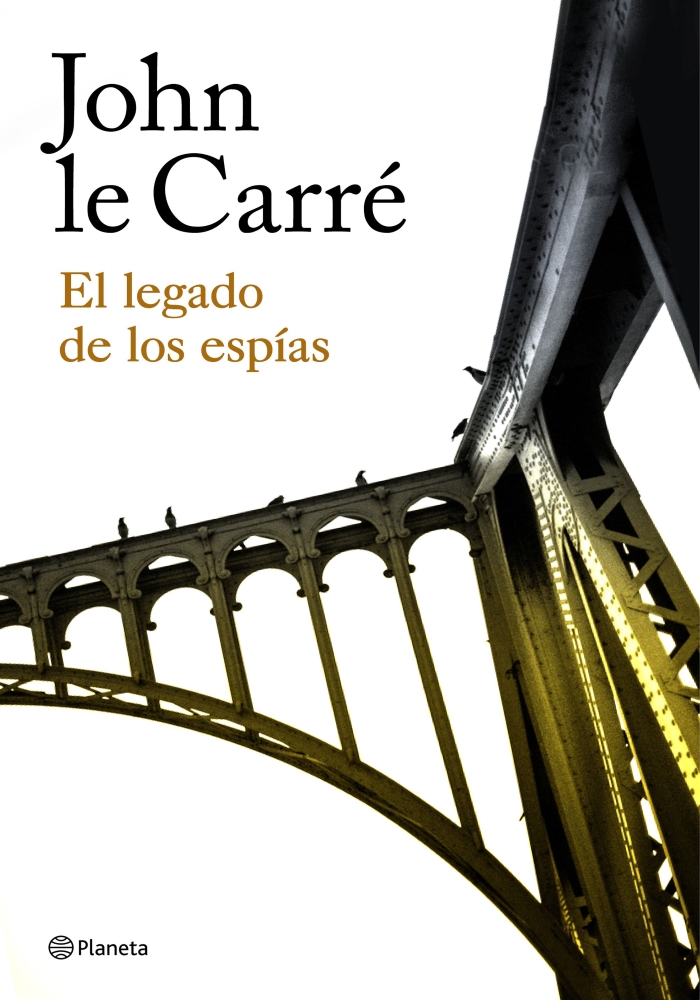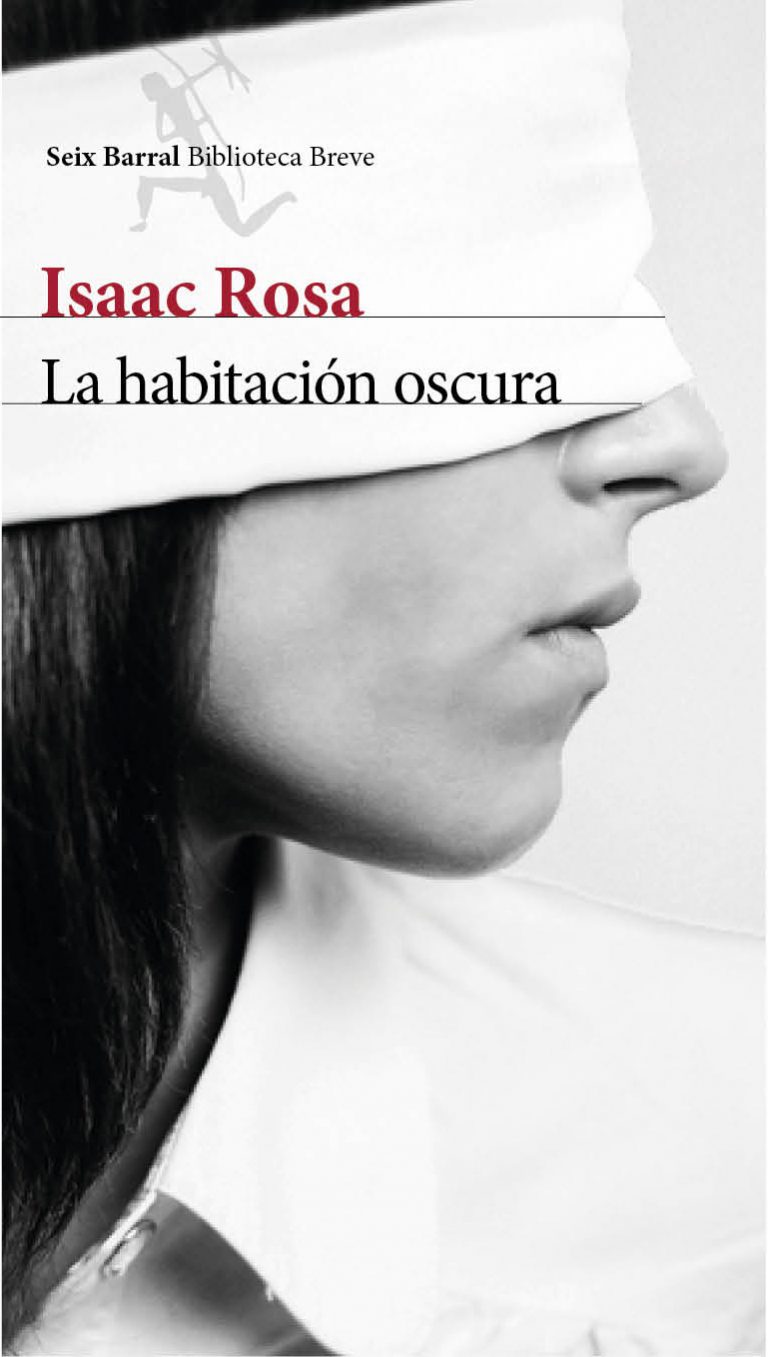John le Carré (1931), pseudónimo de David John Moore Cornwell, pertenece a esa curiosa nómina de escritores espías en la que figuran Daniel Defoe, William Somerset Maugham, Arthur Koestler, Graham Greene, Frederick Forsyth o, aquí en España, Josep Pla. Le Carré sabe bien de qué habla cuando escribe sobre el mundo de los agentes secretos y no es extraño que sus novelas hayan provocado incomodidad y recelo entre los servicios de inteligencia británicos –el MI5 y el MI6, que se ocupan, respectivamente, del espionaje dentro y fuera del país?, que le reprochan sus críticas, lo acusan de haberse enriquecido con sus libros a costa de quien no puede defenderse (?) y lamentan estar inermes «ante la mala propaganda, [pues] no es posible alabar sus éxitos y sólo se dan a conocer sus fracasos», como afirma el autor en sus memorias, Volar en círculos (trad. de Claudia Conde, Barcelona, Planeta, 2016).
Por supuesto, la obra de un autor siempre es más importante que su vida, pero si menciono estos datos es porque la experiencia profesional de David Cornwell como espía en Alemania es muy útil para la obra literaria de John le Carré y le aporta un marchamo de veracidad al recrear ambientes y crear personajes con «licencia para mentir», una expresión sin duda intencionada que contrasta con aquella «licencia para matar» del cargante James Bond, que jamás se cuestionó ni la legitimidad de sus medios ni la moral de sus fines.
Aunque en la narrativa de misterio es habitual la reaparición de personajes de un título a otro, cada caso de una serie es independiente y no exige que el lector haya leído los anteriores. Sin embargo, en El legado de los espías resulta conveniente conocer su precuela, El espía que surgió del frío (1963). Conveniente y placentero, porque, aunque han pasado nada menos que cincuenta y cinco años desde su publicación, sigue siendo una obra maestra del género en la que Le Carré demostró que también en una historia de espías puede hablarse de la condición humana. Que también en un rígido marco histórico-político, donde lo sustancial era ocultar la identidad de los personajes para engañar al adversario, podían escribirse historias que hurgaran en su verdadera identidad.
Como se sabe, en aquella novela los dos amantes protagonistas mueren trágicamente en el desenlace, acribillados en circunstancias confusas cuando intentan saltar el Muro para huir a Occidente. Cincuenta años después, sus respectivos hijos, de un modo u otro atormentados por la orfandad, deciden investigar lo ocurrido y cuestionar la necesidad de aquellas muertes y la ideología que las provocó para que alguien asuma responsabilidades y pague por los errores cometidos. Y, para neutralizar su denuncia, el MI6 intenta utilizar como chivo expiatorio a un viejo espía retirado, Peter Guillam, que intervino decisivamente en aquella lejana historia.
La novela alterna, pues, entre la revisión del pasado y el relato del presente de un viejo y digno espía que aún no da ninguna muestra de caducidad física ni mental, lo que origina una dialéctica que la enriquece de forma magistral. Si, en el pasado, el miedo lo provocaba la Guerra Fría, ahora lo provoca la opinión pública, y si antes el enemigo era el comunismo, ahora son los revisionistas en sus dos versiones: por un lado, la nueva hornada de jóvenes espías, engreídos, escépticos y desdeñosos, que juzgan la historia con los criterios de la actualidad, y, por otro, los hijos de las antiguas víctimas, bien desde el chantaje de exigir dinero a cambio de silencio, bien desde un idealismo comprometido que no se presta a ninguna componenda y quiere airear las pasadas tropelías. Y atrapado entre unos y otros queda el estupendo personaje de Peter Guillam (que fue un buen espía porque George Smiley fue su buen maestro), calladamente enamorado entonces de una hermosa y desdichada mujer alemana a la que observó, vigiló y ayudó en una peripecia que fue avanzando desde lo puramente policíaco hasta lo trágico.
El personaje está tan bien compuesto y singularizado que hasta George Smiley queda en la sombra y no aparece hasta la página 352, en la conclusión, sin que lo hayamos echado de menos, aunque, convertido en un mito del género, ya no necesita imponer su presencia física para hacer sentir su influencia. Dicho sea de paso: el hecho de que Smiley entre y salga con naturalidad en novelas que no son de su serie constituye la prueba de que este personaje no es un simple peón intercambiable al servicio de una trama.
El cruce temporal facilita la amalgama entre lo contingente y lo trascendente, entre la aventura y su posterior análisis y reflexión moral, técnicas que proceden del mejor Joseph Conrad, quien despejó el camino para esa mezcla y para el tránsito desde la acción a la introspección. Los personajes crecen cuando no se resignan a ser marionetas exclusivamente dedicadas a microfilmar documentos, instalar micrófonos en las lámparas y pinchar teléfonos, y se rebelan ante las limitaciones de esa función narrativa, para convertirse en individuos de vuelo libre con sus propios problemas emocionales. Como dice uno de ellos, «Siempre he creído que los sentimientos son mucho más esclarecedores que los hechos» (p. 324). Como el autor de Lord Jim, también Le Carré piensa que un escritor debe dominar al mismo tiempo el relato de los hechos y la psicología, el diálogo y el monólogo interior. No creo que sea exagerado incluirlo ya en una actualización de la vigorosa escudería de los grandes novelistas británicos de aventuras, cuya pole position ocupa Joseph Conrad, seguido por Robert Louis Stevenson o por Rudyard Kipling, unos escritores que, desde luego, no nos obligan a repensar ninguna teoría literaria, pero son de muy grata lectura.
El legado de los espías no se limita al Macguffin de la investigación y, desde la perfecta trabazón de una compleja intriga, irradia hacia otros temas y deja hueco para otras virtudes: las descripciones de ambientes en un Berlín –corazón de la Guerra Fría? donde pululan legiones de espías movidos desde Londres y desde Moscú con un mando a distancia. O la sutileza metafórica de los nombres en clave: Establos para denominar un piso franco donde se guarda la vieja y comprometida información que hay que limpiar, clara referencia a uno de los trabajos de Hércules; Anémona («viento» en griego: invisible, pero existente, móvil, libre) para encubrir la identidad de un agente infiltrado; u Operación Carambola, en la que se trata aparentemente de derribar un objetivo cuando lo que en realidad importa es proteger a un tercer elemento.
La prosa de Le Carré es más que notable y la palabra no es una simple comparsa del argumento. Se toma el tiempo necesario para decir lo necesario con una sintaxis clara y sosegada, esquivando cualquier banalidad. No hay páginas pulp fiction, de relleno, ni episodios estruendosos de acción pura y dura, de puñetazos o disparos gratuitos. Cuando parece que van a surgir –el episodio en la Torre de Londres?, Le Carré da un giro y lo evita con un toque elegante e irónico. Sin embargo, no logra solventar un problema derivado de la elección de un narrador en primera persona. Puesto que Peter Guillam no puede conocer personalmente todos los entresijos de lo que sucedió en el pasado, en los largos capítulos sexto y octavo su relato recurre a un exceso de documentación ajena que provoca un bajón en el ritmo de la novela. Su voz, que hasta entonces ha resultado tan convincente y seductora, llena de matices y connotaciones, es sustituida durante demasiadas páginas por la transcripción de legajos, cartas, fichas, grabaciones, telegramas y antiguos archivos que no es posible leer con el mismo apasionamiento. Que uno de los personajes reconozca que todos esos documentos componen un dosier «tediosamente detallado» (p. 270) no le exime de serlo. Por muy buen redactor que sea un espía, la frialdad y rigidez de sus informes desdramatizan la historia, impiden la espontaneidad y simplifican a los personajes.
Los diálogos en estilo directo y los verbos en presente, que hasta entonces habían llevado en volandas al lector, son sustituidos en estos capítulos por el estilo indirecto. Y no es lo mismo leer: «Estaba a punto de salir, Peter, querido. –Un beso, otro beso?. Pero ven, pasa. Pasa y arregla el mundo con el pobre George» (p. 152), que leer «Le pregunto si le ha revelado esa tercera identidad a alguien más. A nadie, me dice. Le pregunto si oye voces. No es consciente de oírlas, pero si ha oído alguna, ha sido la de Dios. Le pregunto […]» (p. 127).
Leyendo esta novela, uno siente que ya no hay espías como los de antes. Imagino a los de ahora como pálidos informáticos que pasan los días tecleando ante una pantalla, descifrando claves, encerrados en la penumbra de un sótano, estudiando cómo intervenir en las elecciones de Donald Trump o de Cataluña. De aquel mundo de intrigas que confluyó en Berlín, en un espacio tan reducido donde se cruzaban tantos intereses, hoy apenas queda nada: el museo de la Stasi, los fragmentos del Muro llenos de grafitis, el famoso Checkpoint Charlie donde la KGB y la CIA se intercambiaban sus prisioneros y por donde cruzaba Michael Caine en una vieja película. Como lugar, el Checkpoint Charlie no tiene mayor interés, pero un detalle lo convierte en una suculenta metáfora sobre quiénes han sido los triunfadores de la Guerra Fría: justo enfrente de la cabina militar donde los soldados controlaban el paso entre ambas zonas han instalado un MacDonald’s, de modo que cada día los cientos de turistas que allí se fotografían expanden por el mundo, como telón de fondo de sus imágenes, la sonrisa triunfante del payaso con colesterol.
Como se deduce de la novela, a la postre, aquella espiocracia sólo sirvió para inspirar un puñado de estupendas películas y libros, como este de John le Carré, que, si no eleva la altura de su obra anterior, sí la desarrolla y la completa con el relato del destino de sus personajes. Sus agentes, obsesionados con la traición y con los topos, no garantizaron victorias políticas ni militares a ninguno de los dos bandos, y ni siquiera supieron advertir la estruendosa caída del Muro, que fue derribado no por la labor de los espías, sino porque la gente concluyó que siete décadas de fracaso en la construcción del comunismo ya eran suficientes.
Eugenio Fuentes es autor de un volumen de cuentos, Vías muertas (1997), otro de artículos periodísticos, Tierras de fuentes (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2010) y de los ensayos literarios La mitad de Occidente (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2003) y Literatura del dolor, poética de la bondad (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2013). Su detective privado Ricardo Cupido ha protagonizado sus novelas La sangre de los ángeles (Alba, Barcelona, 2001), Las manos del pianista (Barcelona, Tusquets, 2003), Cuerpo a cuerpo (Barcelona, Tusquets, 2007), El interior del bosque (Barcelona, Tusquets, 2008), Contrarreloj (Barcelona, Tusquets, 2009) y Mistralia (Barcelona, Tusquets, 2015). Es autor también de Venas de nieve (Barcelona, Tusquets, 2005), Si mañana muero (Barcelona, Tusquets, 2013) y La hoguera de los inocentes. Linchamientos, cazas de brujas y ordalías (Barcelona, Tusquets, 2018).