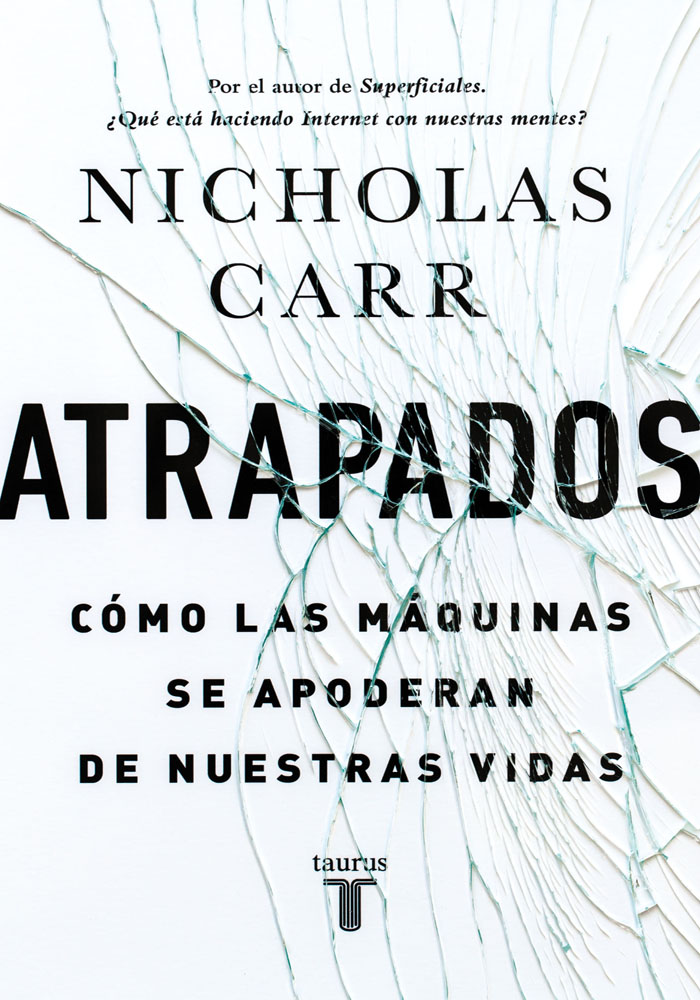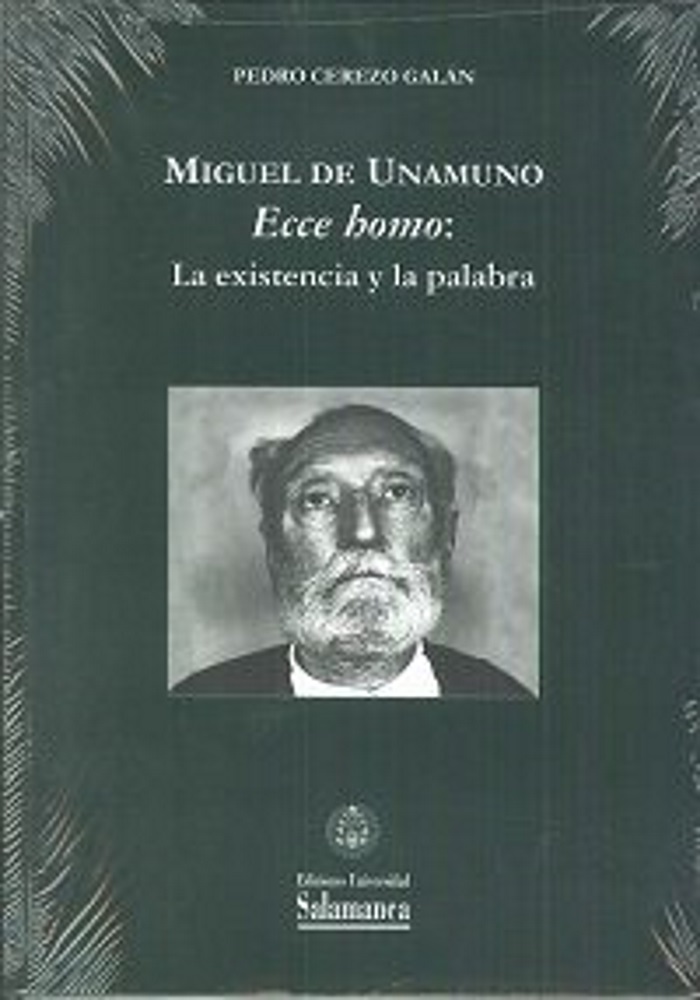Una cualidad muy común de los libros de ensayo norteamericanos es que especulan poco y, a menudo, exponen sus puntos de vista mediante narraciones testimoniales. De ahí, significativamente, que este libro se presente, doblemente, como un ensayo y como una novela al estilo de Richard Sennett en La corrosión del carácter. Los importantes premios nacionales e internacionales que ha logrado su autor tienen que ver con el periodismo y el análisis social pero, al cabo, su escritura se apoya en referencias vecinales que le ayudan a mantener sentimentalmente su tesis.
De otra parte, si los libros de autoayuda son una invención típicamente estadounidense se debe a que el pragmatismo impera sobre la teoría y la concreción sobre la retórica, brillante o no. De hecho, el interés de muchos autores de ensayos norteamericanos convierten sus textos en best-sellers, como en el caso de Atrapados, porque abarcan fácilmente el interés vivencial de una público llano y amplio.
Atrapados es el título con que la editorial Taurus se ha sentido satisfecha, pero la denominación original en inglés es más evocadora. Se llama La caja de cristal. La automatización y nosotros. Es decir, de un lado, el entorno tecnológico y, de otro, nuestras vidas condicionadas por una prisión invisible que nos reduce la libertad. Por lo demás, la traducción de Pedro Cifuentes no puede ser más neta, inteligente y amena. Sin miedo a exagerar, puede decirse que en los ensayos de estos sociólogos transatlánticos, sean profesores o periodistas, se entiende todo y Pedro Cifuentes ha logrado tanto que no se pierda este valor como que el libro parezca a la vez una confidencia y una exploración social.
¿La tesis? La tesis es sencilla: ¿hasta qué punto la tendencia a la automatización del sistema productivo no está mutilando nuestras capacidades antes que potenciarlas, como sería de esperar? Lo automático, claro está, es un producto de la capacidad humana pero, al desarrollarse, actúa como un perverso multiplicador de resultados inmediatos a través de una reducción física e intelectual del usuario. La automatización libera al maquinista de labores menores y, en cierto modo, le procura una estimable holgura para atender a quehaceres de mayor rango. Este punto de vista que, al cabo, ha imperado siempre no sólo ha sobrevolado la innovación tecnológica, sino que ha escoltado el progreso mismo de la civilización.
Sin desarrollo tecnológico no se concibe el progreso y, con él, la liberación de tareas que esclavizaban o que endurecían caracteres del trabajo hasta hacerle parecerse demasiado a una condena más que a una realización dichosa o vocacional. Pero ahora, no obstante, sin dejar de trabajar (cuando hay donde hacerlo) se ha llegado a un punto en el que la automatización (a cargo de robots, de drones o de artefactos similares) ha simplificado tanto la participación del factor humano que podría alcanzarse un punto en el que el empleado fuera un simple estafermo del diálogo productivo y sólo asistiera como un pasmarote sin vela en el diálogo que las máquinas inteligentes mantienen entre sí.
De esa conversación estarían ausentes sus facultades o, en todo caso, servirían de poca cosa más allá de cumplimentar la presión de un botón. Este resorte desplegaría con autoridad la calidad y el esfuerzo ajustado a la programada finalidad. Sería, como ya se entrevé, una relación desplegada principalmente entre artilugios que poseerían en su interior tanto el contenido de la misión como la vigilancia y la posible alerta.
Los seres humanos quedarían progresivamente relegados a un papel siempre subordinado, como ya se constata en el mundo de la aviación, en la interfaz de ordenadores o en las peripecias de la guerra instantánea. Pero también en diferentes fases del entretenimiento, la psicoterapia o la investigación. Y, dado que es así de manera creciente, ¿qué nos quedaría a las gentes por hacer? ¿Qué formación se correspondería con este horizonte donde no parece que hallemos lugar bajo el sol?
No lo sabemos, y tampoco lo sabe ciertamente Nicholas Carr, a quien le asusta lo que ocurre soberanamente. Desea, desde luego, no ser confundido con los luditas que se oponían a las máquinas y las destrozaban para impedir que su eficacia superior les condenaran al desempleo, pero, ¿cómo extraer otra conclusión de un libro que, atestado de datos e informaciones personales, va recorriendo, de un confín a otro, los prados en los que el hombre y la mujer ya no podrán pastar? ¿Morirán, pues, de hambre y de pasividad?
Augurios tan luctuosos no han faltado ni en la literatura ni en la economía social desde hace dos siglos, porque si la industria absorbió en el XIX los desempleos de la agricultura y los servicios emplearon, en el siglo XX, a los licenciados de las fábricas, ¿qué sector se encargará de ofrecer trabajo a los numerosos desplazados hoy por el automatismo rampante? Menos oficinistas, menos vendedores, menos recepcionistas y telefonistas. Fin del intermediario y muerte de su función relacional gracias a los enlaces online.
La automatización toma el mando y, a su alrededor, una muchedumbre de parados contemplan absortos la muerte de las dedicaciones precedentes. ¿Dónde se encuentra la resurrección? O, ¿qué hacer? Exactamente, ¿qué hay que pensar? ¿Repetir con los utópicos de los años sesenta que el menor trabajo proporcionará un nuevo y ancho ocio cuya calidad permitiría disfrutar de la cultura, los hijos, la meditación, la mística o los spas? Nadie cree en ello seriamente tras el escandaloso efecto de una mala educación que ha arrasado, entre otras provisiones intelectuales, el saber de la universidad.
Pero encima, por si faltaba poco, al desempleo o al empleo parcial no lo ampara el buen Estado con su seculares prestaciones socialdemócratas que abrían ranuras en la «jaula de cristal». ¿Un Tercer Sector (de voluntariado y caridad) fuera del régimen del mercado, como propone Jeremy Rifkin, sería el paraíso del parado institucional? No hay que fiarse demasiado. Los despedidos son desplazados, el proletariado es el precariado omnisciente y general, el ocio se alza menos como una oportunidad de mayor cultura que de dolorosa aculturación.
Sumergido en este berenjenal, Nicholas Carr, como cualquier otro, no sabe por dónde tirar. Evoca con justificada melancolía los tiempos en que hombre y máquina componían una unidad antropológica, tan emocionante como armónica, en el universo de la producción «matrimonial». Las herramientas poseían un diseño que, tanto en su forma como en su peso, en sus materiales y en sus comportamientos, las hacía acoplarse o copular con los atributos peculiares de la mente y el cuerpo humanos. La guadaña, por ejemplo. La guadaña es para Carr, tanto por su morfología como por su silencioso empeño, un caso excelente para entender cómo hombre y utensilio cooperan en el cumplimiento de una misma y solidaria función. Pero, ¿la guadaña, precisamente? No pasaría por la cabeza de Carr otra metáfora más animosa que esta referencia tan apegada simbólicamente al morir. El martillo, la manivela, los émbolos o las bielas podrían haberle válido para ilustrar la plácida relación entre el sujeto orgánico y el instrumento laboral. Las manos se unen a las tijeras, las pinzas de la ropa copian el pellizco de los dedos, el peine reproduce con su púas el modo en que proyecta acabar la lucida superficie del peinado. Todas las herramientas, hasta la automatización, poseían en el pasado una inspiración más o menos antropológica y su buen quehacer derivaba de promocionar directamente las facultades de su usuario. Operaban continuando, en esencia y para bien, la figura del operario.
La automatización, contrariamente, asume ex nihilo la función y transforma avasalladoramente su naturaleza. En ella no hay rastro alguno del airoso prototipo humano. Van a su aire, en cuya composición abstracta ni siquiera aparece el aliento del productor. Máquinas que se entienden con otras máquinas y con las cuales conforman un sistema autónomo que expulsa, por incompetente y extraño, al productor. ¿Representan, pues, la muerte del trabajo humano, o son la nueva forma de una modélica tarea que excluye el sentido del esfuerzo, la habilidad y la presencia de los seres humanos no ya a la manera de una «corrosión» de su carácter, sino de un malabar espiritual?
Nicholas Carr muestra una colección de ejemplos en los que precisamente el saber de las máquinas hurta todo el saber laboral. Las máquinas controlan a las máquinas, pero, ¿es posible que esta estructura llegue a desahuciar al obrero para siempre jamás? ¿Nos dirigimos a una civilización donde impera exclusivamente el cerebro del robot? ¿Podemos consentirlo? ¿Podemos dejarlo pasar? ¿Llegaremos a marearnos con el vértigo del sesgo automatizador? Cualquiera que desee vender un libro y conciliarse con su propia especie lectora será incapaz de inclinarse hoy por un triunfo de la maquinación sobre la humanización. Justamente en un tiempo donde crece –y más en Estados Unidos– el valor de lo natural y la empatía, la inteligencia solidaria o emocional, el modelo de un porvenir regido por máquinas sería el relato más vulgar, revenido y desacreditado de la vieja ciencia ficción.
Y, sin embargo, desde los pilotos automáticos de la aviación a la autoridad de las pruebas radiográficas en medicina, en las estrategias de ataque y defensa bélicas, en la deriva de las más recientes aplicaciones, se detecta el sentido de un mundo en el que tanto la comunicación como la incomunicación se hallarán en manos de la electrónica y de sus íntimas pulsiones. ¿No hay, por tanto, lugar para más personalización, o habrá que imaginarla en un cantón gradualmente ajeno al tiempo de trabajo?
De una parte, el pavor atraviesa el libro de Nicholas Carr. De otra, su bonhomía tiende a creer en un futuro donde las interrelaciones desfilen por territorios que, aunque no los conozcamos exactamente, ya se perciben en la red. ¿Romances entre los empleados de la empresa? Olvidémonos. Si la vida mantiene sus esperanzas de mejorar su lado humano, lo hará ensanchando los espacios donde colaborar, quererse, compadecerse, auxiliarse o enemistarse al margen de los sectores que ni la agricultura, la industria o los servicios imaginaron jamás.
¿Una nueva revolución? Exactamente, inciertamente. La meta productiva cambia, el diseño del porvenir se altera y, entre la crisis en todos los órdenes, la felicidad razonable reclama una imperiosa alternativa humanista que reinvente una idea de progreso emplazada entre la audacia técnica y la necesidad del corazón.
Vicente Verdú es periodista y escritor. Sus últimos libros son La ausencia. El sentir melancólico en un mundo de pérdidas (Madrid, La Esfera de los Libros, 2011), Apocalipsis now (Barcelona, Península, 2012), La hoguera del capital. Abismo y utopía a la vuelta de la esquina (Madrid, Temas de Hoy, 2012) y Enseres domésticos. Amores, pavores, sujetos y objetos encerrados en casa (Barcelona, Anagrama, 2014).