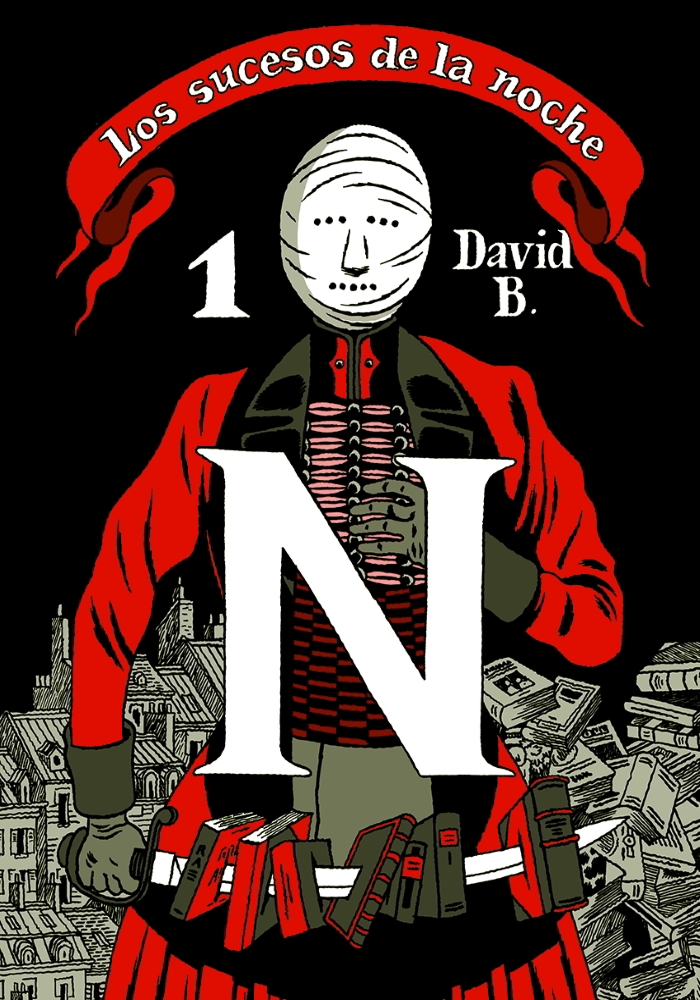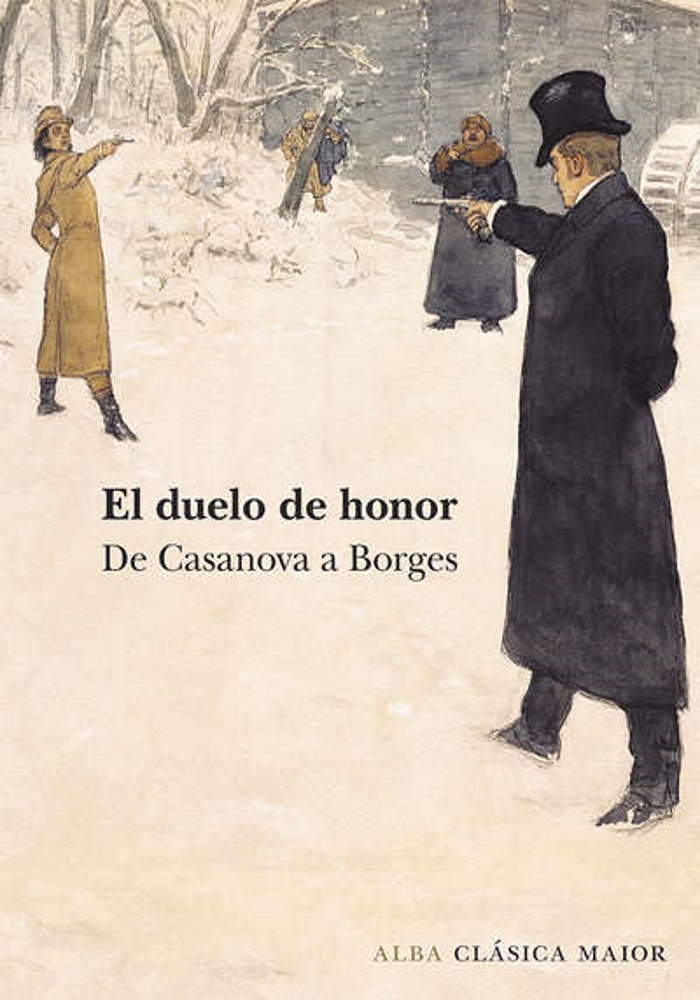Recorramos el principio de la Anatomía de la melancolía de Robert Burton como el que pasea por un parque señalando allí un sauce, allá un estanque con una garza, allí un perrito orinando en el pedestal de una estatua.
Comienza Burton afirmando, a través de Marcial, que en su libro no se encontrarán centauros, gorgonas ni harpías, porque el tema de su libro es el hombre: «Tú mismo eres el tema de mi discurso», afirma este contemporáneo de Cervantes y de Shakespeare. Podríamos enzarzarnos sólo en este tema, pero lo dejaremos para otro día, ya que nuestro tema de hoy es, precisamente, la melancolía.
Recordamos nuestro estupor cuando leíamos (éramos muy jóvenes entonces) en Paul Oscar Kristeller que Petrarca fue, además del creador de la poesía lírica, además de uno de los inventores del sujeto occidental, además del primer alpinista de la historia, nada menos que el inventor de la melancolía, y que en él la «acidia» medieval, ese pecado que algunos se empeñan en considerar «capital», se convertía, si no en una virtud, sí en algo, al menos, deleitoso: la melancolía, el «dolor querido», ese dolor que en realidad resulta agradable.
Pero la melancolía de Burton no es un dulce languidecer contemplando las nubes a través de la ventana. Es algo más grande, más duro, más negro.
«Siempre he tenido –dice Burton– este espíritu errático, aunque no con el mismo éxito; como un spaniel inquieto, que ladra a todo pájaro que ve…» Y si cito esta frase es porque me maravilla comprobar cómo un adusto clérigo inglés del siglo XVII sabía ya explicar las cosas mediante imágenes concretas y vivas. Ni siquiera dice «perro»: dice spaniel. El ladrido de la imagen atraviesa la mañana.
¿Cómo era el pañuelo de Desdémona?
¿Cómo se llamaban los perros de Lear?
¿Dónde picó el áspid a Cleopatra?
¿Qué dejó el áspid después de picar a Cleopatra?
Si usted conoce la respuesta a las cuatro preguntas, tiene toda mi admiración y es usted un lector casi tan genial como los autores a los que lee. Pero prosigamos.
Sigue Burton haciendo larguísimas listas de todas las cosas malas que pasan en el mundo. Tiene tanto entusiasmo por hacer listas y desea que sean tan largas que se le cuelan cosas buenas e incluso cosas maravillosas. Pero no importa, ya que «nada invita más a un lector que un argumento mal buscado», dice citando a Escalígero, ya que citar y citar sin tasa y sin medida es una de las marcas de Burton. Cosa de la época, por supuesto, pero en él la cita es frenesí.
Primera noticia sobre la melancolía. Si escribe sobre ella, nos dice Burton, es para alejarla, ya que la mejor manera de sustraerse a este morboso estado es estar activo. «Es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada», dice Séneca, al parecer, y de nuevo aparecen citas y más citas.
Pero aquí llega ya el tema, el verdadero tema de Burton: «en verdad, ¿quién no está demente, melancólico, loco?» Un poco más abajo afirma que, si le damos permiso (ya que Burton se dirige a ti y a mí, amigo lector, todo el rato), nos demostrará que todos los hombres están locos.
Esta es, pues, la melancolía. Es la locura, pero una locura que afecta a toda la humanidad en general y a todos los seres humanos en particular, y que tiene otros nombres: por ejemplo, estupidez. De modo que la Anatomía de la melancolía es también una Anatomía de la locura o una Anatomía de la estupidez.
Sí, no cabe duda de que la estupidez reina en el mundo. Los que rizan el pelo son más famosos que los filólogos y los poetas (¿por qué resultarán siempre tan cómicas las quejas de los filólogos?), los ciegos opinan sobre los colores, etc., etc. Aquí oímos a Erasmo (a quien el propio Burton cita) y relacionamos a Burton con esas ceremonias de «mundo al revés» que tan bien estudió Bajtín. El loco es el rey, los obispos tiran del carro como si fueran bueyes, un burro es nombrado doctor de la Iglesia.
La genialidad de Burton está en los relojes, las flores artificiales, los camafeos y las palabras que reúnen en su interior una conjuración china. Los detalles, los divinos detalles, los mecanismos, los paisajes pintados en el interior de la cáscara de un huevo de jilguero.
Habla, por ejemplo, de un otacustion, un espejo que permite ver el reflejo de todas las cosas que hay en la tierra y conocer, de este modo, todas las trampas, todos los engaños. Habla de la lanza de Júpiter según Marciano Capella, que le presentaba al dios todo lo que se hacía diariamente en toda la tierra. Presentimientos de Borges, del Aleph, de Funes el Memorioso, presentimientos de Internet y de Facebook, últimos ecos de las investigaciones del arte de la memoria.
Podríamos verlo todo, dice Burton, pero no veríamos nuestra propia estupidez. Si estamos enfermos del cuerpo, dice Burton, llamamos al médico, «pero las enfermedades de la mente no las tomamos en cuenta». Todos los hombres estamos locos, todos estamos enfermos, pero no nos damos cuenta de ello. Esto es lo que dice el prólogo, y hasta aquí, aunque nos hemos divertido de lo lindo, nada nos ha sorprendido en exceso. Pero si seguimos leyendo entraremos en un territorio sorprendente. Merece la pena. No se vayan.
Entremos, pues, en la primera parte, y comencemos a investigar cuáles son las causas de esta locura nuestra, de esta melancolía que nos ataca a todos. Lo primero que dice Burton es que en este mundo todos nos dedicamos con admirable dedicación a fastidiarnos los unos a los otros. No hay manera de prevenir ni controlar la malicia de los hombres, dice, «pues disponemos de muchas trampas y planes secretos para perjudicarnos los unos a los otros». Somos, en verdad, nuestros peores enemigos.
Diferencia ahora Burton la melancolía de la auténtica locura, mucho más violenta, y pone el ejemplo de la licantropía, es decir, esos hombres lobo que por la noche van aullando como fieras salvajes entre las tumbas. No, no se trata de eso, nos dice Burton (pero ya lo habíamos entendido). Explica que nuestra vida es como el cielo, que cambia sin cesar (Apuleyo), que de la fuente misma del goce siempre surge algo de amargo (san Agustín), que en toda nuestra alegría hay siempre algo de tristeza (Plauto).
Sí, pero, ¿por qué? ¿A qué se debe todo esto?
Hay diversas causas, explica Burton, unas sobrenaturales y otras naturales. Entre las naturales estudia, con estupendo entusiasmo, aquellos alimentos que son perniciosos para el ánimo y causan la temible melancolía. Es este, sin duda, uno de los grandes pasajes cómicos de la literatura de todos los tiempos. Comienza Burton anunciando que la mala dieta es fatal para la salud. A continuación, que la carne produce melancolía. Bien, una cosa así puede aceptarse. Luego añade la leche. De acuerdo, la carne y la leche. Sigue afirmando, con exuberancia de autoridades, citas y autores antiguos y modernos, que el pescado también produce melancolía, y por extensión el marisco. Bien, la cosa se pone fea, pero podemos alimentarnos sin carne, sin leche, sin marisco y sin pescado. Cita a continuación nuestro autor a Plauto, que observa que las hierbas son muy buenas, pero para las vacas. Olvidémonos de las hierbas, pues. Las ensaladas también deben evitarse. Las plantas radicales como el ajo y la cebolla también, por Dios, ya que cosa sabida es que las raíces enloquecen. La fruta es peligrosa, así como las legumbres. Deben evitarse especialmente los dulces y las especias. La sal es fatal: no debe usarse. ¿Y la avena? Es comida de caballos. ¿Qué nos queda? La sidra y la cerveza son perjudiciales. ¿Y el vino? El vino no, el vino puede tomarse sin miedo. De modo que estos son los alimentos y las bebidas que nos llevan a la negra melancolía: TODOS los que existen, a excepción del vino.
Todo esto es maravilloso y está a la altura de Erasmo, de Rabelais, de Cervantes. Pero son las causas sobrenaturales las verdaderamente importantes, y nos olemos que, si Burton ha insistido tanto en los imaginarios peligros de la lechuga y la cebolla, era para esconder, entre burlas y veras, su verdadero argumento.
Los dioses de los paganos, dice en un pasaje (Libro I, Sección II, Miembro I, Subsección II: el libro es muy grueso), los dioses de los paganos, pues, eran en realidad demonios. Y estos demonios son hoy respetados bajo el nombre de «santos». La profusión de citas y autores sirve para diluir el efecto de las palabras. Es como el que levanta grandes ejércitos para conquistar una ciudad cuando en realidad no desea la ciudad ni sus palacios, sino sólo a una mujer. Es como el que mata pulgas a cañonazos.
Sigue una larga descripción de todos los «demonios» que se encuentran por todas partes: las ninfas, las náyades, los duendes, los elfos. Discute si esos círculos que se encuentran en la Tierra habrán sido creados por los duendes o por la caída de un meteoro. Cita, como era de esperar, a Paracelso. Habla extensamente de los elfos, de los cuervos (que no son realmente cuervos, sino duendes), de los espectros, de los demonios subterráneos que cuidan los tesoros de la tierra. Demonios que tienen mil formas y que llenan todo el espacio, pero especialmente el aire que llena el espacio que hay entre la tierra y la luna.
Y aquí llega la fúnebre, la horrible noticia. Platón la revela en el Critias: «que estos espíritus o demonios son los gobernadores o guardianes de los hombres, nuestros dueños y señores, como nosotros lo somos de nuestro ganado». Todo el párrafo es asombroso, fascinante y terrorífico y lo citaría aquí completo si no temiera exasperar a mi lector.
No sólo son estos espíritus nuestros reyes y gobernadores, sino que además (citando aquí fuentes árabes) «en la misma medida que ellos están en acuerdo o en desacuerdo, así lo estamos nosotros con nuestros príncipes», de modo que todos los movimientos y vaivenes de nuestro ánimo no son sino reflejo de los de estos seres que nos han invadido y viven sus vidas a través de nosotros: «La religión, la política, las riñas públicas y privadas, las guerras, las provocan ellos, y se deleitan quizá al ver a los hombres luchar, como lo hacen los hombres con los gallos, los toros, los perros y osos, etc.»
Este es, pues, el origen de la melancolía. No es un estado de nuestra alma, porque no tenemos, en realidad, alma. No es una emoción, porque no somos nadie y no tenemos emociones. Somos, en realidad, como los miles de puntos coloreados de un cartel o los miles de píxeles coloreados de una imagen digital, y sólo un error de nuestra percepción, que ajusta esos millones de puntos para formar un todo unitario y sólido, nos permite engañarnos creyendo que existimos.
Somos una multitud. Estamos invadidos de dioses que son «factores» (sociales, culturales, socioeconómicos), que son genes, que son patrones hereditarios, que son pensamientos, que son voces que suenan en nuestra cabeza, que son pulsiones inconscientes, que son sensaciones, que son impulsos de los órganos y segregaciones de las glándulas; somos hormonas, neurotransmisores, sustancias químicas vertidas en el torrente sanguíneo, somos cosas aprendidas, mensajes automatizados, leyes implantadas en nuestro triple cerebro por la especie, por los abuelos, por los padres, por la escuela, por la moral, por la religión, por la política, por el miedo. Por esa razón estamos locos y por esa razón estamos todos aquejados de melancolía, por eso nos hacemos daño los unos a los otros y somos nuestros peores enemigos, por eso estamos enfermos.
Esta es, pues, la Anatomía de la Melancolía. El título, pues, no era mera retórica. No era una muestra de ingenio: podemos tomarlo al pie de la letra.
No se nos antoja Robert Burton un autor que nadie pueda considerar «moderno» en ningún sentido. A pesar de sus protestas de que «el tema de mi libro eres tú», su actitud es la de un maravilloso y polvoriento anticuado que se fía de cualquier cosa que lee en los libros. Y, sin embargo, su análisis resulta, a la postre, deslumbrante e iluminador.
Porque eso es lo que nosotros necesitamos, precisamente: una Anatomía del Alma. Una Anatomía y una Geografía de la Mente.