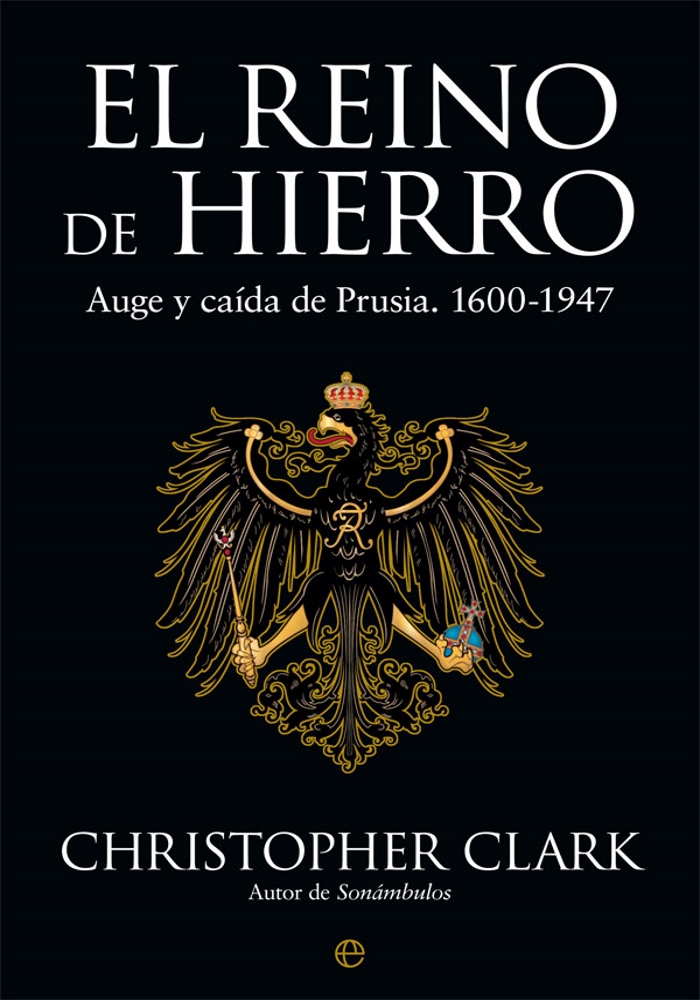Anda promocionando la edición española de su nuevo libro el controvertido psicólogo Steven Pinker, quien después de defender con datos en la mano la existencia del progreso en su anterior trabajo se lanza ahora a reivindicar la racionalidad como criterio para la toma de decisiones colectivas: el progreso ya alcanzado sería, entonces, fruto de la racionalidad ilustrada. Se rebela así el autor canadiense —quebequés, para más señas— contra las tendencias del pensamiento contemporáneo para las que el ideal occidental del progreso no ha sido otra cosa que una añagaza con la que los poderosos han sojuzgado más fácilmente a los desposeídos, imbuidos así de una falsa conciencia que les impide conocer su verdadera situación. Los críticos del progreso se presentan así como emancipadores, pues liberan a las mayorías de una creencia equivocada. Pinker opone a eso el conjunto de datos estadísticos que confirman la existencia de un progreso material y moral no exento —claro— de regresiones. Dicho esto, demostrar la existencia histórica del progreso sirve de poco ante el descrédito que en nuestros días experimenta el futuro como escenario para la realización de nuestras esperanzas: los escépticos siempre podrán alegar que el hecho de que las cosas hayan ido razonablemente bien en el pasado no impide que puedan empezar a torcerse de manera irremediable a partir de mañana mismo.
Naturalmente, la ambigüedad del progreso resulta más marcada cuando no nos fijamos en el bienestar material —incluyendo el confort doméstico, la dureza del trabajo que realizamos, la cantidad de tiempo libre que disfrutamos y el tipo de atención sanitaria que se nos dispensa— sino en el progreso moral de la especie. ¿Acaso existe, este último? Si en Irán siguen cortando la mano a los ladrones y en toda Europa se producen todavía agresiones xenófobas o antisemitas, ¿hemos aprendido algo? Y si alguna vez aprendemos algo, ¿cómo lo aprendemos? ¿Cuáles son las fuentes del progreso moral, en el supuesto de que podamos hablar en esos términos?
Pudiera ser que los caminos de la moral fueran inescrutables. Hace unos días, el conocido economista libertario Tyler Cowen sorprendía a propios y extraños defendiendo la tesis de que la conocida como «ideología woke» —que podríamos definir como la creencia de que las sociedades humanas están fundadas en una injusticia estructural de orden clasista y/o racista solo remediable mediante una denuncia pública constante por parte de los oprimidos y sus aliados— podría convertirse en el instrumento para la difusión de los valores liberal-democráticos en todo el mundo. Para entendernos, Cowen cree que el wokismo es inflexible y estúpido, pero también que puede hacer más bien que mal cuando se considera su posible influencia sobre sociedades no democráticas… y en aquellas, como Francia, donde quedaría mucho sexismo por erradicar y un pasado colonial pendiente aún de ser purgado. De acuerdo con Cowen, la ideología woke se extiende porque tiene ventajas adaptativas: para crear una ramificación del movimiento basta con identificar una forma relevante de opresión en un país cualquiera, defender la necesidad de que la gente se haga más consciente de la misma, añadir un poco de retórica y purgar a algunos culpables (junto con algunos inocentes). Lo que el economista americano viene a decir es que hay peores alternativas y que una ideología que se basa en la denuncia de la injusticia supone a la larga una ganancia de conjunto.
Desde luego, habrá quien discrepe. Ya se ha manifestado en contra el escritor N. S. Lyon en una pieza publicada en la revista The Upheaval, sobre la que llamó la atención Elena Alfaro en Twitter. Para Lyon, el error reside en creer que el wokismo es liberal o pluralista y, por tanto, servirá para difundir los valores del liberalismo clásico y del pluralismo moderno: ¿no se trata, por el contrario, de una ideología antiliberal que aspira a hacer la vieja revolución socialista por otros medios? Tampoco tiene muy claro Lyon que países como Arabia Saudí vayan a dejarse impresionar por el empuje de los jóvenes activistas. Pero aun si dejamos esas preguntas sin responder, lo interesante del planteamiento de Cowen está en la idea de que el progreso moral puede derivarse indirectamente del despliegue de una ideología que él mismo considera equivocada. ¿De dónde vienen los avances en la moralidad colectiva, tales como la atenuación del racismo o la condena de la tortura? Y si logramos responder a esta pregunta, ¿por qué no racionalizar el proceso de mejoramiento moral, haciéndolo más ordenado y evitando que cada oleada de cambio se lleve por delante a unos cuantos inocentes?
A responder a estas preguntas se dedica el último libro de Philip Kitcher, uno de los filósofos contemporáneos más destacados de su generación. De acuerdo con una venerable costumbre anglosajona, lo que se nos presenta en forma de monografía es en realidad la compilación de una serie de conferencias —las Munich Lectures— pronunciadas por el pensador londinense, al que siguen los comentarios de tres filósofas —Amia Srinivasan, Susan Neiman, Rahel Jaeggi— y la respuesta de Kitcher a sus comentarios. El objetivo declarado de Kitcher, cuyo bien ganado prestigio reposa en sus trabajos de filosofía de la ciencia, es contribuir a la reorientación del debate filosófico mediante la modificación de las grandes preguntas. Y una de ellas, entiende, es la pregunta por el progreso humano. Más concretamente:
«Este libro se centra en un aspecto particular — la vida moral. Trata de explicar el progreso moral de una manera que ayude a individuos y sociedades a crear métodos que hagan más seguro y sistemático ese progreso».
Desde luego, no es un empeño modesto. Kitcher nos advierte de que lo suyo es un intento más que otra cosa. Su preocupación, en todo caso, es típicamente racionalista: ya que la historia del progreso moral ha sido tan accidentada, ¿no podríamos hacerla más previsible? El enfoque de Kitcher es pragmatista y se sitúa en la estela de las contribuciones del filósofo norteamericano John Dewey, máximo representante —junto a Charles Peirce y William James— de esa corriente filosófica que floreció en los años 30 del siglo pasado al calor del New Deal de Roosevelt y sus renovadas esperanzas de cambio social. Esencialmente, como la mejor teoría política, la filosofía del pragmatismo busca la conjunción de la teoría y la práctica: entiende ambas como un proceso de iluminación recíproca que evita por igual las abstracciones desencarnadas y las desnudas realidades.
De ahí que la concepción de la verdad que subyace a este trabajo nos recuerde tanto a la defendida en su momento por ese otro gran pragmatista que fue Richard Rorty: los compromisos morales emergentes pueden ser llamados «verdaderos» si son capaces de persuadir a la gente de que constituyen soluciones apropiadas a los desafíos percibidos de la vida en común. ¡No hay más! El inconveniente, claro, es que las soluciones así alcanzadas no sean soluciones en absoluto o adolezcan de graves defectos morales que la comunidad decisora sea incapaz de percibir. Pero lo que quiere Kitcher es rebajar las expectativas acerca del progreso, rehuyendo cualquier conceptualización totalizadora del mismo. A su juicio, hay progreso moral cuando una comunidad pasa de una situación problemática a otra que aborda exitosamente tal situación, incluso si otros problemas persisten o aparecen algunos nuevos. En otras palabras, el progreso no consiste en el avance de una humanidad integrada hacia un objetivo prefijado caracterizado por una absoluta moralidad. ¿Quién podría seguir creyendo, a estas alturas, en algo parecido?
Y con todo, el progreso moral existe. Se manifiesta en distintos frentes: declaraciones públicas, cambios legislativos, cambios en las actitudes y las conductas. Kitcher recurre a lo largo de su ensayo a tres ejemplos paradigmáticos: la abolición de la esclavitud, la expansión de las oportunidades de la mujer, la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo. ¿Por qué ese progreso no es más rápido, estable, o constante? Para el pensador británico, el problema moral fundamental o Ur-Problem consiste en la limitada capacidad de los seres humanos para responder a las dificultades de los demás. A su vez, esta limitación originaria se ve agravada por otras dos: las dinámicas de exclusión y la falsa conciencia, que hacen que sea difícil percibir que una situación sea problemática en absoluto. Se trata, no obstante, de problemas distintos. La exclusión consiste en la negación de la igualdad moral mediante la clasificación de los seres humanos en grupos diferenciados; racismo, nacionalismo y sexismo son ejemplos prominentes de exclusión. Por su parte, la falsa conciencia se dará allí donde una comunidad—incluyendo a los miembros de la misma que están marginalizados u oprimidos— aceptan el status quo vigente; nadie, pues, percibe que haya una situación que necesita ser afrontada. Si nadie ve el problema, el problema no existe. ¿O sí?
Kitcher describe de manera convincente cómo se produce la transición de la ceguera al reconocimiento. Se trata de un patrón narrativo con el que nos hemos familiarizado a través de la literatura y, sobre todo, el cine: al principio, el resentimiento de los oprimidos es privado; paulatinamente, en distintos lugares y épocas, diferentes grupos e individuos entran en contacto más estrecho con las emociones y quejas de los marginados o discriminados; un valiente, ya sea miembro de la clase marginada o alguien que simpatiza con su causa, levanta la voz lo suficiente para que un pequeño grupo de privilegiados le preste atención; estos pioneros son objeto de críticas e incluso de violencia, pero logran dar comienzo a una conversación pública que, cuando marcha bien, atrae a otras voces disidentes y crea un círculo más amplio de oyentes concernidos. Las posteriores fases del proceso dependen del éxito inicial: no pueden aprobarse leyes ni modificarse las actitudes de la mayoría sin ese primer impulso que acaba con una inercia paralizante.
Resulta desesperante, empero, que el progreso moral sea «más lento, accidental e ineficiente de lo que podría ser». Nótese el optimismo: el filósofo cree que el progreso moral podría ser mucho más rápido, seguro y eficiente. Si no es el caso, se debe a que «no existe un procedimiento automático que dé inicio a una conversación bajo circunstancias en las que los sujetos sufren de manera reconocible». En buena medida, la causa de que el progreso moral resulte tan desordenado está en la gradual transformación de las sociedades humanas. Hace mucho tiempo que estas últimas impide que se reproduzcan las «deliberaciones inclusivas» que Kitcher considera frecuentes en las hordas paleolíticas. En las sociedades modernas, el modelo para el progreso moral no puede ser ya la deliberación colectiva, si es que alguna vez lo fue, sino el descubrimiento individual: como hay distintas formas de ver el mundo, se acepta que los individuos alcanzarán sus propias conclusiones morales. Y de ahí que el progreso sea necesariamente asimétrico e inseguro. Lo que Kitcher echa de menos, en definitiva, es un método para racionalizar el progreso moral. Como dicen los anglosajones, good luck with that. Sin embargo, él tiene una propuesta.
Su método para la indagación moral incluye un conjunto de medidas destinadas a combatir los problemas descritos —exclusión y falsa conciencia— con vistas a la creación de un consenso acerca de la necesidad de ocuparse de una situación injusta. Esta metodología está en el centro de lo que Kitcher denomina «contractualismo democrático», un ideal que vincula la justificación a la conversación: tanto el diagnóstico del problema como la sugerencia de soluciones para el mismo habrían de abordarse por medio de un debate donde estén representados distintos puntos de vista y se emplee la mejor información disponible. Por añadidura, todos los participantes en esa conversación han de comprometerse a desplegar una «compasión hipotética» hacia los marginados o discriminados. ¡Habermas vive!
Ahora bien: Kitcher señala que nuestras sociedades ya han experimentado progresos morales sin que la calidad moral de los individuos haya mejorado especialmente. Realidades como la evolución natural o el origen antropogénico del cambio climático, sostiene, han pasado a ser conocidas y aceptadas por la mayoría. Claro que no todos los individuos se encuentran, a este respecto, en el mismo estadio psicológico. Para Kitcher, esto nos indica que el encaje del progreso moral en sus distintos niveles —individual y colectivo— es más intrincado de lo que parece. Por una parte, los individuos responden de una manera u otra a las situaciones existentes en función de su grado de sensibilidad moral, que es la capacidad para diferenciar entre casos en los que basta el hábito adquirido y aquellos en los que se requiere una cierta reflexión. Los hábitos que reflejan un ambiente cultural determinado, advierte Kitcher, están débilmente justificados; un estándar de justificación más fuerte requeriría la aplicación del método por él defendido: un hábito moral estará justificado cuando reciba la aquiescencia de los participantes en una conversación ideal.
En el nivel social, la mejor manera de vincular las prácticas morales del individuo al código moral colectivo es la educación, entendida en sentido amplio; un tema muy deweyano. A ello hay que sumar las leyes y convenciones que —pensemos en los piropos— definen el «comportamiento aceptable» para cada contexto. Kitcher cree que esto es insuficiente: una sociedad «deweyana», como él la denomina, se hace consciente de las posibilidades del progreso moral y da los pasos necesarios para la exploración de sus posibilidades de mejora, con vistas a incorporar los cambios resultantes en la práctica social. A su vez, esto solo puede lograrse por medio de «mecanismos institucionales que promuevan y evalúen el cambio». Estas instituciones sociales de nuevo cuño se especializan en la producción de progreso moral; su existencia misma sería la materialización de la creencia en la capacidad de mejora de las sociedades humanas. A través de sus distintos procedimientos, la sociedad
«incentiva la crítica social, limita los efectos del cambio propuesto por los críticos hasta que han sido sometidos a escrutinio, aplica su metodología moral a la evaluación de las reformas sugeridas, e identifica los lugares en los que las ideas que oficialmente han sido ya repudiadas puedan seguir afectando a la conducta».
Dice Kitcher que la filosofía no tiene las respuestas ni goza de una autoridad moral especial; sí que tiene, en cambio, habilidades que facilitan la indagación moral y el progreso subsiguiente. De ahí que los filósofos tengan asignado un papel especial en este marco institucional, en la medida en que pueden mostrar un talento especial para identificar buenos temas de conversación, ofrecer propuestas de cambio y ejercer como mediadores en el debate. Así que el filósofo no es rey, ni quizá tampoco comisario; se parece más a un delegado que actúa sobre la base de su conocimiento experto.
¿Tiene sentido lo que defiende el optimista Kitcher? ¿Podemos cambiar el modo en que funciona el progreso moral? ¿Es deseable una «sociedad deweyana como la que nos presenta? ¿Habrá oposiciones a cargos públicos de mediador filosófico? Volvemos dentro de dos semanas con la respuesta a estas preguntas.