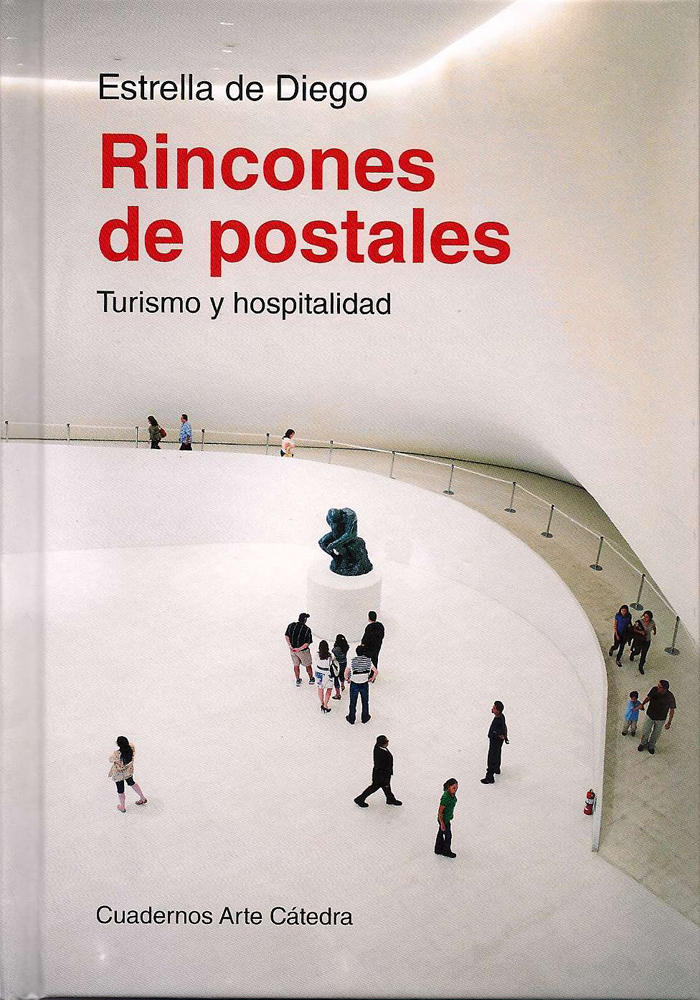Camboya es decididamente un país paradójico.
En octubre de 2013, por unas tierras en el distrito de Toul Kork, una zona urbana en rápida expansión de Phnom Penh, la capital del país, los guardas de una compañía de seguridad mantuvieron algo más que unas palabras con una familia local. A los guardas, que custodiaban una parcela adquirida por un empresario de la ciudad en una permuta de terrenos con el ayuntamiento de la zona, les acusaba la familia de haber lanzado al interior de su vivienda una bolsa de lona con tres cobras venenosas a ver si, con el susto, paralizaban sus acciones judiciales contra la trasferencia. La familia consideraba que las tierras eran suyas. Tras la riña, una de las hijas fue enviada a prisión, donde aún seguía un año y medio después cuando uno de los diarios locales en inglés daba noticia de nuevas diligencias en el asunto (The Cambodia Daily, 14-15 marzo de 2015).
Ese mismo día, y en el mismo periódico, aparecía otro reportaje parecido. Ciento sesenta y cinco familias del distrito de Sen Sok, también en Phnom Penh, y también en rápida expansión, habían ganado un juicio por la propiedad de unos terrenos en litigio con una empresaria que los había reclamado tras una permuta con el ministerio de Agricultura. Pese a la sentencia, el ministerio se había dirigido a las familias para señalar que la permuta se había producido, efectivamente, hacía años, que las lindes de las tierras permutadas no estaban claras y que era necesario asegurar que la propiedad que se les había reconocido era la que ellos decían. O no.
La paradoja no está en las acciones judiciales ni en sus resultados. En su virtuosa lucha contra la propiedad privada y por el comunismo agrario, los jemeres rojos dedicaron gran brío a acabar con lo que llamaban la gente nueva, es decir, la población urbana que desconocía el valor de la vida campesina y prefería el comercio y el ocio. Recordemos, una vez más, porque estas cosas no se digieren a la primera, que durante los cuatro años del régimen de Pol Pot, ya fuera por la represión, ya por las privaciones, murió alrededor de la cuarta parte de la población de Camboya. En términos relativos, los treinta y cinco millones de chinos que desaparecieron de resultas del Gran Salto Adelante (1958-1961) eran poco más que un aperitivo: menos de un cinco por ciento del total. La utopía agrarista de los jemeres rojos veía a uno de sus peores enemigos en los registros de la propiedad, que no tendrían sentido en una sociedad donde todo iba a ser común. Así que caía uno en sus manos, le pegaban fuego.
Cuando Camboya se normalizó, nadie sabía qué era suyo y, si lo sabía, no podía probarlo. Evidentemente, muchos camboyanos siguieron viviendo donde lo habían hecho siempre y nadie les molestaba. A menos… A menos que sus tierras estuviesen en algunas áreas codiciables. Todavía hoy, el ochenta por ciento de la población camboyana vive en el campo y, como el país ha tenido tasas de crecimiento económico en torno al siete por ciento durante los últimos años, la posibilidad de encontrar empleo en las ciudades atrae hacia ellas a miles de campesinos cada año. Según el World Factbook que publica la CIA, la tasa media de urbanización entre 2010 y 2015 estará en torno al 2,3% anual. Los inmigrantes necesitan viviendas y la construcción, lógicamente, se ha convertido en un gran negocio que atrae a multitud de empresas. Esto ha sucedido en muchos lugares, pero en Camboya, gracias a los jemeres rojos y a la quema masiva de registros, la situación se complica. No es que el mercado falle, sino que la falta de protección de los derechos adquiridos y la de procedimientos reglados de expropiación forzosa han convertido a la construcción en un paraíso de inversores en el que sólo se admite a los empresarios que cuentan con apoyos burocráticos. Un casino de amiguetes, vamos.
Al no haber registros, buena parte del suelo permanece en el dominio público y como quienes lo habitan carecen de títulos de propiedad, lo suyo es una ocupación en precario. Si las autoridades locales deciden, como en las noticias del principio, aceptar permutas de, pongamos, unas tierras yermas en zonas abandonadas por la planificación urbana por otras cercanas al centro de la ciudad o justo al lado del aeropuerto o de las nuevas barriadas de inmigrantes, ¿quién podrá impedírselo? Al cabo, han sido votados en unas elecciones libres y tienen derecho a decidir sobre el uso del espacio público. Los lanzamientos de pobladores, convertidos en okupas por la burocracia, se repiten, pues, con una frecuencia vertiginosa. El vacío registral que dejaron los jemeres rojos se ha convertido así en una cornucopia ubérrima para muchos de los dirigentes de la nueva Camboya, algunos de los cuales, sin duda, participaron en su día y con mucho arranque en la destrucción de los registros públicos y de sus beneficiarios. No hay más que ver la resistencia numantina que los gobernantes actuales oponen a que se esclarezcan y castiguen los crímenes de aquella horda.
Cuando se trata de bienes que en muchos otros países se mantienen dentro del dominio público y no son enajenables, como parques nacionales, playas, museos, edificios públicos, restos arqueológicos y demás, la nueva generación de poderosos camboyanos ha aprendido también a manejarse con soltura. La mayor atracción turística del país está cerca de Siem Reap: los restos de Angkor Thom, la sede del imperio jemer que dominó la región entre los siglos IX y XV. Nada diré de ese paraje cuya belleza supera cualquier descripción. Hay que verlo. Un consejo que fui el primero en aceptar tras visitar la portentosa exposición que el Museo Nacional de Camboya organizó en la National Academy of Art de Washington en 1997 y al poco me llegué como visitante a Angkor y caí víctima de una enfebrecida pasión asiática de la que aún no he sanado. Pero estoy divagando…
Las autoridades de turismo camboyanas estiman que más del ochenta por ciento de los turistas que llegan al país –cuatro millones y medio visitan Angkor. Gestionar un centro turístico con una extensión (mil kilómetros cuadrados) cercana a la de Los Ángeles no es sencillo y el Gobierno nacional, con buen acuerdo, decidió poner la emisión de pases en manos de una compañía eficiente y no de la burocracia local. El visitante del Parque Arqueológico de Angkor, en efecto, no se detiene prácticamente a la entrada. En un par de minutos tiene su pase (veinte dólares por un día, cuarenta por tres y sesenta por una semana) que emite Sokha Hotels Ltd., una filial del grupo Sokimex. El dueño de Sokimex, un conglomerado petrolero, es Sok Kong, uno de los nuevos megamillonarios camboyanos y amigo del primer ministro Hun Sen. La concesión de las entradas a Angkor se decidió en 1999 sin concurso público por el precio de un millón anual de dólares y se ha renovado cada cinco años desde entonces sin más papeleo. El beneficio anual se estima en unos ciento cincuenta millones, de los cuales Sokha Hotels entrega un quince por ciento a la empresa pública Apsara, titular de la gestión del parque, y el resto se lo reparte, nunca mejor dicho, con el Gobierno. A Sokimex no se le piden balances ni información.
Parece que Sok Kong se ganó la gratitud perdurable de Hun Sen cuando en 1997, en una campaña electoral de grandes tensiones, a menudo comparada con un golpe de Estado, Sok abasteció de combustible ilimitado al Partido Popular de Camboya (CPP por sus siglas en inglés), su partido. Desde entonces Sokimex ha crecido sin parar y hoy incluye hoteles de lujo, fábricas de confección, plantaciones de caucho, complejos urbanísticos y una compañía aérea (datos tomados de Sebastian Strangio, Hun Sen’s Cambodia, New Haven, Yale University Press, 2014). Aunque sí el mayor, no ha sido Sokimex el único cártel beneficiado: «En los últimos veinte años quienes apoyaron el ascenso de Hun Sen se han visto recompensados con el acceso a los recursos de su empobrecido país: tierras, bosques, pesquerías, concesiones mineras, rutas aéreas, registro de buques, estadios, prisiones, juzgados, hospitales, concesiones agrarias y edificios administrativos» (Strangio, p. 133).
Ese grupo social y sus clientes y apoyos burocráticos hacen que, en algunos lugares de Daun Penh, el barrio aristocrático de la capital, haya cafés y restaurantes que una fata morgana hubiera sacado de la nada. Rodeo Drive en jemer. Hace unos días asistí a una conferencia académica en el recién estrenado Sofitel Pokeethra de Phnom Penh que, aunque no puede ganar en caché al Raffles Le Royal, sí aspira a vencerlo entre la clientela de nuevos ricos locales. En Hachi, su restaurante japonés, ofrecían un filete de buey Wagyu por ciento treinta y ocho dólares. Un poco más allá, en una pérgola sobre la gran piscina, está Do Forni, la trattoria italiana. Los platos de pasta del menú oscilaban entre veinticinco y treinta y cinco dólares a precios netos (sin IVA ni servicio). Hasta el uno por ciento neoyorquino se lo pensaría dos veces antes de frecuentarla. Era la hora del almuerzo y el restaurante japonés estaba lleno.
En las horas punta, Phnom Penh, con sus bulevares de los tiempos de la colonia, airosos pero estrechos, está colapsado por el tráfico. Hay muchas motocicletas, aunque no tantas como en Vietnam, porque Camboya tiene más coches por cada mil habitantes. Con predominio de la gama alta (Lexus Sport Utility AWD, Mercedes GL-Class SUV, BMW X5 M y similares).
¿Cómo puede mantenerse este prodigio cuando, tras una serie de huelgas reprimidas sin miramientos por la policía, el salario mínimo de los trabajadores del sector textil es de 128 dólares mensuales? ¿Por qué sigue Camboya estancada en la pobreza, con una renta per cápita de 2.600 dólares anuales?
No se pierdan la continuación.