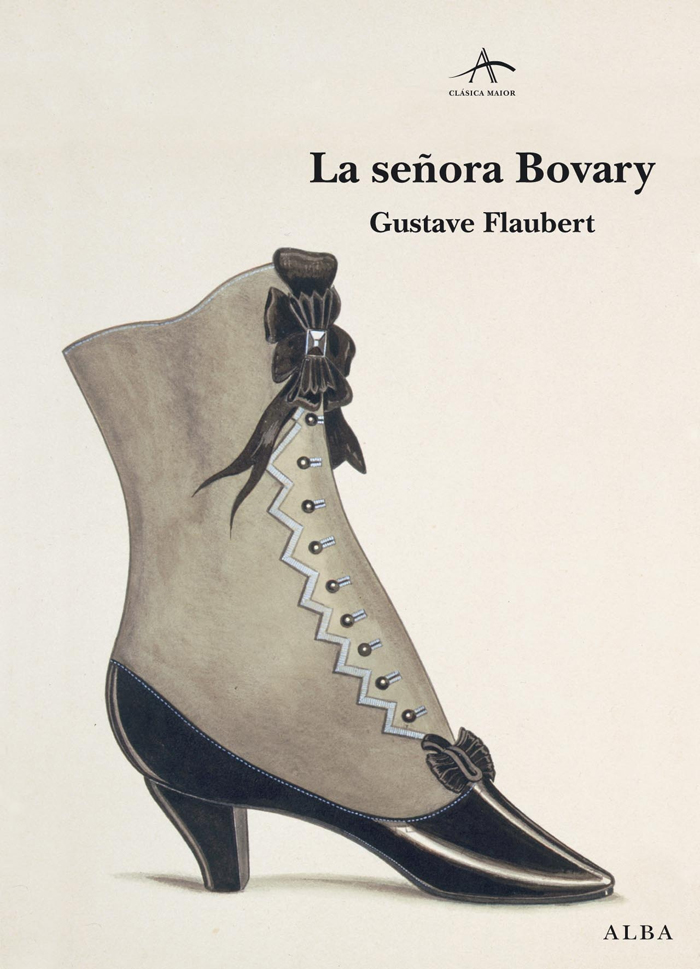El pensamiento precede a la caída del hombre en el mítico jardín del Edén. El anhelo de conocimiento, que alberga la fantasía de ser como dioses, precipita el inicio de la historia, destruyendo la ensoñación del paraíso. La expulsión de Adán y Eva marca el principio de un devenir intelectual caracterizado por la desdicha y la culpabilidad. Durante mucho tiempo, pensar significaba caer en la necesidad de expiación. Sólo la conciencia de pecado y la penitencia podían restaurar una naturaleza herida y abocada al caos. El poeta, ensayista y musicólogo Ramón Andrés (Pamplona, 1955) afirma que el pensamiento no es una caída, sino un ejercicio de libertad que nos pone en movimiento. Su propuesta es no sucumbir a la servidumbre del miedo, impuesta por el terror a la muerte: «Pensar y no caer significa pensar y no cejar, perseverar en la pregunta, no consolidarse, no quedarse ahí, no abonar lo estático, no poner el oído a la totalidad de la complacencia, no darse por concluido, porque nunca se llega a ser».
Pensar y no caer es un lúcido y deslumbrante ensayo que mantiene viva la tensión de preguntar, estableciendo un fecundo diálogo con la literatura, la filosofía, el arte, la música, la pintura y el cine. Con un espíritu nietzscheano, Ramón Andrés postula la posibilidad infinita como esencia del ser. La conciencia no es una maldición, como creía Cioran, sino el fenómeno que posibilita una inacabable apertura, donde la pregunta desempeña el papel de maestro de ceremonias, conjurando la tentación de las distintas formas de dogmatismo. No se pregunta para asentir a los principios de una utopía o un dogma, sino para complacerse en la fértil imperfección del mundo. La pregunta carecería de sentido en un mundo perfecto, con respuestas definitivas y unívocas. Ramón Andrés persevera en la pregunta mediante el intercambio dialéctico con distintas obras. A primera vista, su libro podría confundirse con una especie de comentario aplicado a las distintas ramas de la creación artística, pero esa impresión es falsa. Las obras abordadas no son comentadas, sino repensadas y fecundadas mediante el inconformismo existencial y el debate estético e intelectual. Y no se hace en de un modo desordenado o arbitrario, sino conforme a un itinerario que formula una interpretación del hombre y sus creaciones.
Ramón Andrés comienza su recorrido con Nuestro pan de cada día, de Predrag Matvejevi?. El ensayo del bosnio-croata destaca la dimensión ética del pan, algo más que un simple alimento: «El pan de Matvejevi? es una levadura con la que apelar a la equidad. Que una masa de harina pueda convertirse en una moral lo distingue del resto de los alimentos». Ramón Andrés apunta que la cultura occidental ha elaborado una «ideología del desperdicio» que se ha extendido al ser humano mediante la «barbarie omnívora». Todo es objeto de consumo, lo cual significa que el ser humano –al igual que los alimentos? puede devenir excedente, sobrante, lastre que debe ser eliminado. Esta visión ha desembocado en un individualismo que hipertrofia el yo a costa de desdeñar la importancia del otro. El pan no surgió para halagar al yo, sino para ser compartido. Matvejevi? no se equivoca al señalar que se conoce a alguien por la forma de coger y partir el pan. El pan evidencia la dimensión corporal y social del ser humano, cuestionando los prejuicios socráticos que identifican el bien absoluto con un mundo desencarnado. Ramón Andrés se interna en Del natural, el largo poema narrativo de Sebald, para dignificar el cuerpo, injustamente difamado por la tradición órfico-platónica. Cristo procede de un linaje sobrenatural, pero su encarnación lo sitúa en el mismo plano que el ser humano, asumiendo toda la carga de una existencia terrenal. El Retablo de Isenheim, de Matthias Grünewald, nos muestra a un Jesús humano, demasiado humano, con un cuerpo cruelmente martirizado: «una sima de tendones anudados, tétrico y descarnado». Un cuerpo que habla, aunque en realidad «no habla tanto el cuerpo como la llaga». Observar al Cristo supliciado implica recobrar su historia, conocer su vida y su trágico fin: «Mirar la ulceración es detenerse en cada porción de la muerte, examinar la hendidura cuyo hematoma dice una biografía». La historia de un cuerpo es la historia de un tiempo y, por consiguiente, la expresión de un conflicto: «Un cuerpo no sólo es un cuerpo, sino un fragmento de mundo que existe en la misma discordia de la que proviene».
El pan y el cuerpo buscan el encuentro, pero la cultura occidental ha prodigado la exclusión. Ramón Andrés rastrea el infortunio de los excluidos en las páginas de Dostoievski lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar, de László Földényi. Tras el simulacro de fusilamiento, el escritor ruso –portador de «una muerte retenida»? descubre en las Lecciones sobre la filosofía de la historia universal que Siberia nunca participará en la objetivación del Espíritu, pues es una región bárbara y refractaria a la cultura. Expulsado del devenir histórico, el autor de las Memorias del subsuelo quizá no reparó en que la historia del Espíritu sólo es una ilusión, no algo real y necesariamente imperfecto, como el cuerpo y el pan. Las ideologías –religiosas o profanas? niegan lo que el hombre realmente es: «un viajero de un antiquísimo camino. Ancestralidad». La escritura apátrida e inconformista de Ramón Andrés profundiza en esa definición con la lectura de Lo abierto. El hombre y el animal, de Giorgio Agamben. El hombre es un viajero porque está abierto al mundo. Por el contrario, el animal sólo percibe de un entorno que estimula sus reacciones instintivas. Su camino no es un viaje que produce universos trufados de sentido. Ramón Andrés cita a Alexandre Kojève: «El hombre sólo es humano si vive en un mundo». Sin embargo, la política nunca ha cesado de especular sobre la forma de rebajar a la humanidad a la condición de rebaño. La meta de la biopolítica es el bípedo domesticado, la clausura de esa apertura que significa la libertad humana, con su capacidad de proyectar y preguntar. La antipedagogía de la biopolítica conduce a los peores escenarios, a esa Europa devastada que vibra en el Cuarteto de cuerda de Witold Lutos?awski. Ramón Andrés apunta que los golpes de arco expresan ese vaciado fatalmente asociado al espectáculo de un continente habitado por mansos animales domesticados. La obra de Lutos?awski es «un grito desesperado», la «música de un derribo». La «dislocación de los volúmenes y las masas sonoras» refleja el caos de una humanidad dividida, aislada y confinada en compartimentos estancos. Europa sobrevive en un puñado de creaciones artísticas, pero camina hacia su ocaso. No es un crepúsculo wagneriano, sino un triste epílogo escrito por una «teodicea de la superación personal» que ha impulsado indistintamente la rampa de Auschwitz, las fosas del Gulag y las grandes masas de desheredados de un capitalismo atrapado por la compulsión de consumir bienes y personas. Ese afán de superación ha salpicado al mundo del arte, empujándolo a un absurdo carrusel de novedades que ha roto todos los puentes con el pasado y ha menoscabado la creatividad.
Ramón Andrés no abandona al lector en un paisaje desolador. La esperanza no vendrá de la expectativa de hipotéticos más allás, sino de la cooperación de los ciudadanos en un mundo horizontal y sin intermediarios. La lectura de «Noventa años después», incluido en Del dolor y la razón, de Joseph Brodsky, invita a lo horizontal: «horizontal es la senda por la que caminamos, horizontal es el trazo de nuestra lógica, horizontal es nuestra muerte». La escritura es horizontal, pero apenas surgió se olvidó de su ritmo zigzagueante y apuntó hacia lo alto, elaborando cosmogonías y metafísicas que exaltaban lo vertical, el anhelo de inmortalidad. Escribir es un acto paradójico, pues constituye una premonición, una anticipación de la muerte. Al escribir, sentimos que «nos perpetuamos, pero, en el fondo, es cuando dejamos de ser». Escribir es acercarse al otro, reconocer su existencia como legítima alteridad y no como simple resistencia a nuestro deseo. Lo horizontal no es lineal, aclara Ramón Andrés, sino fecunda discontinuidad. El pensamiento hegeliano se presenta como un avance imparable hacia la realización del Espíritu, explicando las aparentes demoras o desvíos como un ardid de la razón, que obra astutamente. Sólo librándonos de esta visión teleológica podremos reconciliarnos con la vida, aceptando su fragilidad e imperfección. El nihilismo es la mejor alternativa contra las filosofías y teologías que interpretan la historia como un proceso ascendente hacia una ilusoria plenitud. Escribe Ramón Andrés: «Sólo el nihilismo, la extrema negación, puede hacer que el mundo recomience sin ira ni padecimientos, sin sentimiento de culpa ni pecado». La nada no es algo negativo, sino el límite que frena el delirio de un mundo que rinde culto a la Raza, la Historia o el Progreso, menospreciando el devenir, el acontecer cotidiano que nos hace y deshace.
Frente a la visión hegeliana de la historia, que engendrará el Lager, el Gulag y la utopía de un Capitalismo triunfante, capaz de abolir la Historia, Ramón Andrés despliega un compromiso con lo humano que reivindica nuestra singular inadaptación a la tierra. La ilusión de una totalidad que nos permita rebasar nuestros límites sólo nos hace más desdichados. La geometría de Euclides es una idealización de lo real, pues no hay formas perfectas. Podemos sucumbir a la quimera de la música de las esferas, pero lo cierto es que el universo se parece más bien a la música de Ligeti: irregular, discontinuo, imprevisible. «No tengo ninguna visión definitiva del futuro, ningún plan general, sino que avanzo de obra a obra palpando en distintas direcciones, como un ciego en un laberinto», declaró el compositor cuando le preguntaron por sus metas estéticas. Pensar y no caer nos propone que no claudiquemos ante el misticismo revolucionario o catastrofista, donde se describen las grandes masacres como purificaciones colectivas. Nuestra humanidad depende de nuestra capacidad de perseverar en la pregunta y no de adherirnos a una vanguardia o ideología.
Ramón Andrés finaliza su ensayo con El caballo de Turín, la hermosa película de Béla Tarr, cuyas imágenes corren paralelas al trágico declive de Nietzsche, quizás el primer hombre que aceptó vivir y morir bajo el signo del azar, felizmente emancipado de utopías y filantropías. El pan, el cuerpo, la escritura y muerte son las únicas notas que necesita el porvenir para sortear el odio, la calumnia y el resentimiento. Como nos advirtió Nietzsche, nuestro cometido está aquí, no más allá de la muerte.