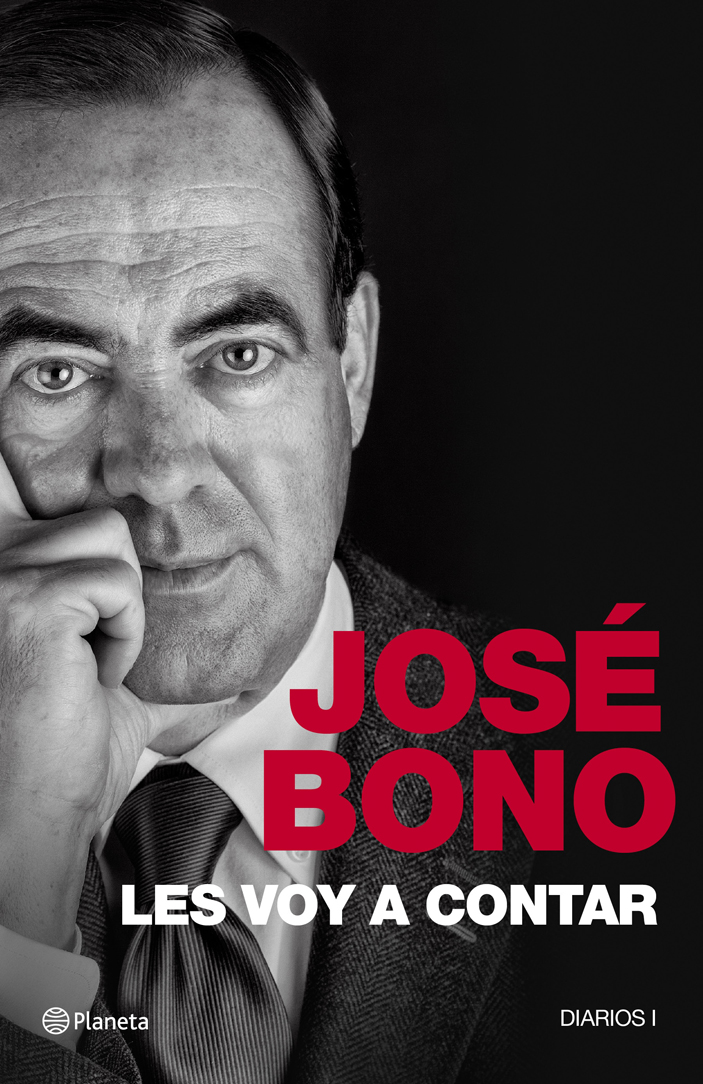Donald Trump tiene 74 años; Joe Biden 78. A esa provecta edad uno de los dos va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, a menos que la parca se lleve por delante a uno de ellos —o a los dos— de aquí al 3 de noviembre de 2020. Parece que Trump ha estado en un tris. Y, sin embargo, de los países desarrollados, Estados Unidos es uno de los que tiene una edad media más baja (38,1). La Unión Europea está en 42,9 y la mayoría de sus miembros por encima de los 40. En Asia, igual: Japón con 47,3; Corea Sur con 41,8; Taiwán con 40,7.
¿Cómo es posible que los dos candidatos a la presidencia estadounidense doblen en edad a su población?
Una de las eventuales respuestas que se me ocurren —arbitraria, sin duda— es que en Estados Unidos y no sólo allí estamos asistiendo al agotamiento de un ciclo civilizatorio. Se acaba la era de los boomers, nacidos entre 1948-1969, a la que ambos candidatos pertenecen y todavía no hay un claro sustituto para ella. Y no sólo por razones demográficas. Estamos también —y sobre todo— en una etapa donde han empezado a griparse algunos de los mecanismos que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han dado resultados económicos, políticos y culturales muy apreciables y que han convertido a Estados Unidos en un modelo al que el resto del mundo le gustaría imitar. Ahora, sin embargo, se habla, a menudo con exageración, de una división en su seno tan profunda que habría de volver la cara hacia 1850-1860 para encontrar un parangón. Se dice —no sin razón— que esta elección próxima es la más perentoria desde que en 1932 Franklin Roosevelt saliera elegido presidente en plena Gran Depresión.
Si el diagnóstico se ha extendido y es posiblemente acertado, no hay tanta unanimidad en cuanto a los síntomas y su tratamiento. Uno de los más llamativos procesos en la sociedad estadounidense desde finales del siglo XX, apreciable también en muchas partes de Europa, es el trastrueque en la composición social, los objetivos y los programas de los dos grandes partidos nacionales. Hasta muy recientemente, cuando Ronald Reagan le dio un giro inesperado en 1980, el Partido Republicano había sido el feudo de las clases adineradas, urbanas y suburbanas; defensor del capitalismo competitivo; campeón de la abolición de la esclavitud y la emancipación de la población negra; cohesionado por la moral burguesa y liberal; legitimado por las creencias cristianas que compartían una mayoría de americanos. Por su parte, con las necesarias salvedades, el Partido Demócrata era un primo hermano de la socialdemocracia noreuropea. Agrupaba a una mayoría de los trabajadores por cuenta ajena; contaba con la adhesión de amplios sectores de las clases medias; se abría a políticas interclasistas; no dudaba en aceptar limitadamente las corrientes revolucionarias que llegaban de Europa.
Y, sin embargo, en pocos años se ha producido un cambio de papeles en el que el Partido Republicano ha ampliado en buena medida su base social incluyendo a muchos trabajadores industriales blancos mientras que el Partido Demócrata cobija en su seno a una mayoría de americanos con título universitario que trabajan en las grandes empresas tecnológicas y financieras globales aparecidas alrededor de 1990 y comparten sus objetivos; a un sector progresista donde ejercen creciente influencia actores y propuestas abiertamente críticas del capitalismo tradicional; y un amplio centro afiliado a una dinámica variable y dispuesto a embarcarse con aquellas coaliciones internas que permitan alcanzar el objetivo que da vida a ambos partidos: ganar las elecciones e imponer sus políticas.
¿Cómo juzgar ese proceso de cambio?
Michael Lind tiene una propuesta: estamos ante una nueva forma de lucha de clases (The New Class War. Saving Democracy fron the Managerial Elite. Portfolio/Penguin: Nueva York 2020) Viniendo de Lind (1962), cuya carrera intelectual ha estado a caballo de medios conservadores (Heritage Foundation, The National Interest) y otros que no lo son tanto (The New Republic, The New Yorker), no por llamativa, la fórmula remite a algo muy distinto de lo que mantenían los patriarcas proletarios.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, en Occidente, un proceso de negociación entre los poderes tradicionales y los representantes de la clase obrera y los intereses rurales permitió establecer un pluralismo democrático en el gobierno, la economía y la cultura, y las sociedades del Atlántico Norte disfrutaron de una amplia prosperidad y redujeron la desigualdad. Pero desde 1970-1980 (la fecha de origen no está muy clara) «ese sistema ha sido desmantelado por una revolución desde arriba que ha promovido los intereses materiales y los valores intangibles de una minoría de gestores y profesionales con educación universitaria que han sustituido a los anticuados capitalistas burgueses en su papel de élite dominante. Lo que ha reemplazado al pluralismo democrático puede describirse como neoliberalismo tecnológico (NT)». Al conjunto de sus defensores y practicantes lo titula Lind como overclass o clase suprema.
En economía, NT ha impulsado el descenso de la sindicación y ha impuesto medidas desreguladoras en perjuicio de los trabajadores nacionales. Esas medidas han ido acompañadas del llamado arbitraje laboral global —deslocalizando la producción a países con bajos salarios y favoreciendo el acceso de inmigrantes— que ha facilitado el debilitamiento de las organizaciones laborales autóctonas. En política, las antiguas organizaciones de masas y los partidos han cedido el paso a burocracias administrativas y a organizaciones internacionales, al tiempo que se financian por donaciones más o menos legales y actúan bajo la batuta de sus consultores mediáticos. En la cultura, los defensores de intereses colectivos han sido sustituidos por periodistas y reporteros salidos también de medios universitarios y dispuestos a imponer los valores allí aprendidos.
NT ha provocado una reacción populista en defensa de los trabajadores nativos, muchos de los cuales no son blancos como lo quiere la liturgia del racismo sistémico. En economía, los populistas piden restricciones al libre comercio, proteccionismo y barreras a la inmigración. En política denuncian a los partidos liberales por corruptos y elitistas. En cultura atacan al multiculturalismo y al globalismo impuesto por las élites y su corrupción política.
¿Conseguirán sus propósitos? Casi con total certeza —dice Lind— no. Los movimientos populistas no son más que grupos minoritarios en sociedades que son rigurosamente pluralistas, pese a verse cada vez más fragmentadas. Adicionalmente, los caudillos populistas tienden a ser charlatanes corruptos, racistas y etnocéntricos. Pueden alcanzar victorias aisladas, pero la historia demuestra que fracasan cuando se enzarzan con clases dominantes cuyos miembros monopolizan el conocimiento aplicado, riquezas y autoridad cultural.
Si NT no puede ser vencido y, además, las fuerzas populistas que se le oponen no pueden ejercer una resistencia eficaz, ¿podrá recuperarse alguna vez el pluralismo democrático? ¿Estarán las sociedades avanzadas condenadas a una progresiva lucha de clases? «Llegar a una genuina paz entre las clases en las democracias occidentales exigirá unificar y empoderar a sus trabajadores, tanto nativos como migrantes al tiempo que se restaura el poder de decisión de la mayoría que no se ha educado en la universidad en los tres ámbitos del poder— economía, política, cultura. El populismo demagógico es un síntoma. NT la enfermedad. El pluralismo democrático la cura».
Más allá de los buenos deseos de reconstruir una sociedad —¿existió alguna vez esa era dorada 1945—1980?— cuyos miembros sean justos y benéficos, Lind ofrece algunas observaciones de interés sobre la forma que ha adoptado NT y los mecanismos de dominación de que se ha dotado.
***
Ante todo, la divisoria educacional y ecológica. En la elección presidencial estadounidense de 2016, Hillary Clinton ganó 48 de los 50 condados con población superior a 50,000 habitantes que contaban con mayor porcentaje de votantes con, al menos, una licenciatura, en tanto que se hundió en los 50 que mostraban los niveles educativos más bajos. Estos últimos, fundamentalmente trabajadores manuales por cuenta ajena, son aún la mayoría en el país y, de ir unidos, no tendrían adversario que les ganase en votos, pero son un grupo dividido. La nueva lucha de clases no es un enfrentamiento abierto entre la mayoría trabajadora y NT, sino un conflicto a tres bandas: NT, por un lado, y dos segmentos de una clase trabajadora dividida, por otro: trabajadores nacionales y algunos sectores de migrantes cuya posición económica ha mejorado bajo NT y el resto que ha visto cómo sus condiciones de vida empeoraban.
Esa división, a su vez, se ve reforzada por diferencias en el asentamiento espacial de los trabajadores entre lo que Lind llama hubs (meollo, centro) y heartlands (núcleos). En los hubs, lugares primarios de residencia de la overclass, la población tiende a agruparse en dos sectores económicos: proveedores de servicios profesionales de alto rango y servicios de lujo. En los heartlands se concentran la producción de bienes y los servicios de consumo masivo. El mejor ejemplo de hubs se encuentra en las llamadas ciudades globales: Nueva York, San Francisco, Londres, París, etc. Allí se acumulan los gestores y profesionales mejor pagados cuya renta discrecional (luego de pagados impuestos y necesidades primarias) suele gastarse en servicios de lujo urbano básicamente provistos por trabajadores mal pagados. «El liberalismo social de esas mecas de servicios de alto rango no puede ocultar su extrema desigualdad. El hiato entre los más ricos y los más pobres en Nueva York es comparable al que existe en Swatziland; Los Ángeles y Chicago —algo más igualitarios— al de la República Dominicana o El Salvador» (p. 16-17). Por su parte, los heartlands acogen a las industrias que no han sido deslocalizadas y los servicios masivos, son más igualitarios y albergan a trabajadores que aún pueden comprarse los bienes y servicios que producen.
Esa división, aparentemente geográfica, no es sino la manifestación de una diferencia de clases que enfrenta a la clase trabajadora de ambos tipos de asentamiento y se manifiesta, ante todo, en su actitud frente a la inmigración. Las overclasses son quienes más se benefician de una aplicación laxa de las políticas migratorias. Muchas ciudades americanas se han declarado santuarios que acogen y esconden a inmigrantes ilegales. La superioridad moral que así se atribuyen oculta, sin embargo, que no son más que reservas donde pueden contratarse, en condiciones muy ventajosas para el patrón. trabajadores mal pagados y que no pagan impuestos, pero consumen servicios sociales en competencia con los residentes legales. En definitiva, una competencia desleal para los trabajadores nativos que no favorece el frente unido con los migrantes, explotados también, pero de forma diferente y hasta enfrentada con los intereses de los legales.
***
Según Lind, esas diferencias entre quienes deberían estar unidos son la contradicción posiblemente más aguda que impide la formación de un contrapoder al marco económico, político y cultural impuesto por NT. En 2015, Lee Drutman elaboró una escala para situar a los votantes estadounidenses sobre dos ejes: actitudes frente a la emigración y sobre la seguridad social. Según sus cálculos, los populistas (partidarios de aumentar el gasto en seguridad social y de limitar la inmigración) representaban al 40,3% del electorado; los progresistas o liberales de izquierda (aumentos de gasto en ambos renglones) al 32,9%; y los moderados (sin cambios en ambos ítems) al 20,5%. Sólo dos grupos (neoliberales y conservadores políticos) querían recortar los gastos en seguridad social y aumentar la inmigración y, entre ambos, totalizaban un 6,2% de los votantes.
Una forma de interpretar esos resultados lleva a concluir que en Estados Unidos hay dos espectros políticos según la divisoria educativa, uno para la overclass de gestores y profesionales con título universitario y otra para el resto con menor educación formal. Cada uno de eso espectros políticos tiene su propia derecha, centro e izquierda. En la overclass, la derecha agrupa a los partidarios del libre mercado más extremo —seguidores de Milton Friedman—; la izquierda estaría representada por un neoliberalismo pro-mercado como el de los Clinton u Obama; y el centro por conservadores moderados como la dinastía Bush. Por su parte, en la clase obrera, la izquierda la representan grupos similares a la socialdemocracia europea; la derecha más extrema es el populismo conservador en materia de sexualidad y aborto, pero partidario del mantenimiento de programas asistenciales; y el centro partidario de un pluralismo democrático que recoge la tradición del New Deal. «Para decirlo de otra forma, el centro de gravedad de la overclass está en su centro derecha (pro-mercado) en asuntos económicos y centro-izquierda (antitradicional) en cuestiones sociales. Por comparación, el centro de gravedad de la clase obrera, que es mucho mayor, está en el centro izquierda en cuestiones económicas y en el centro derecha en las sociales» (p. 72).
Populistas más izquierdistas socialdemócratas representarían, según esa métrica, a más de la mitad de la población, pero están por completo subrepresentados en la overclass de donde se recluta al personal de las burocracias y de los aparatos legislativos estatales y federal. Así, al centrismo se lo apropian finalmente quienes lo identifican con la reducción de programas asistenciales en nombre de la responsabilidad fiscal y, al tiempo, abrazan una perspectiva individualista en asuntos de reproducción, de sexo y, más recientemente, de identidad de género. Por el contrario, el centro radical, donde se agrupa la mayoría del espectro político de la clase obrera, es malvadamente caracterizado por los académicos y periodistas de la overclass como la extrema derecha y comparado a los neonazis o al Ku Klux Klan.
***
Este trabajo de Lind ha sido muy elogiado precisamente por los centristas de ambos espectros. No en balde Lind se identifica con los defensores de ese pluralismo democrático que fue —dice— capaz de superar las diferencias que desde la aparición del capitalismo habían enfrentado a las dos grandes clases que abrigaba en su seno. En suma, estamos ante una nueva manifestación del comunitarismo con el que se identifican aún tantos autores norteamericanos. Como ellos, Lind lamenta las rupturas económicas, políticas y culturales que convierten a nuestras sociedades en campos de una batalla encarnizada. Pero, por el momento, dadas las contradicciones que asuelan a su quimera de una clase trabajadora unida, el pluralismo democrático de Lind tiene escasas posibilidades de convertirse en una alternativa real a NT.