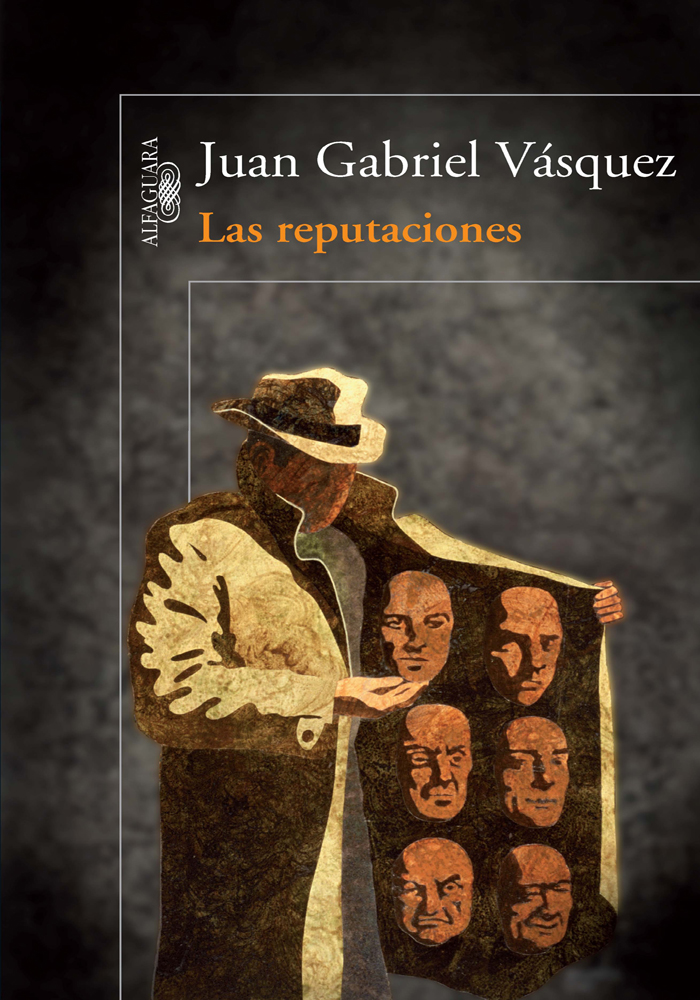Cuando yo era un niño, quería conocer la realidad sólo para entender las novelas. La idea de conocer la realidad por sí misma sólo vino después y, en realidad, siempre confundida con el deseo de conocer la realidad para escribir novelas. Me decía que, si quería verdaderamente comprender las novelas, si quería (y este era mi objetivo secreto) vivir en la novelas, era de vital importancia saber qué querían decir todos esos nombres de cosas que nadie nombraba en mi realidad cotidiana. Yo era un niño de ciudad de finales del siglo XX. No tenía a mi alrededor adultos de los que absorber conocimientos reales sobre la naturaleza. «Debe haber algo del campesino en cada poeta», dice Wallace Stevens. Mi primera preocupación fueron las plantas, los innumerables nombres de flores y de árboles que aparecían en todas esas novelas del siglo XIX y de principios del xx que a mí me gustaba leer. Nombres que designaban cosas de otro mundo, cosas que estaban al otro lado del espejo y que yo quería traer desesperadamente a este.
A los diez u once años, los únicos árboles que sabía reconocer eran el álamo, el pino, el castaño de Indias, la palmera, el cerezo (sólo si estaba en flor) y el naranjo (sólo con sus frutos maduros). En cuanto a las flores, conocía las rosas, que tenían espinas; el jazmín, por el jazmín que cubría el muro del antiguo autocine de Jávea y perfumaba la noche; las margaritas; las amapolas; los claveles; los pensamientos (alguien que me llevaba de la mano me los señaló en un arriate del zoo de Valencia, cerca de la espantosa jaula del chimpancé Tarzán, y el nombre se me quedó); los tulipanes, que siempre me han repelido; las calas, que mi abuela adoraba; los lirios; la flor del granado, que veía en un macetero del balcón de la casa de mis abuelos, en la Gran Vía Marqués del Turia de Valencia, un capullo apretado y duro que se abría en una flor lánguida y arrugada de un rojo salvaje.
La terraza de nuestra casa de Hortaleza daba al espacio vacío, pues estábamos en el límite de Madrid (hoy pasa la M-40 por allí, y la ciudad se ha extendido hacia el norte). Había una granja con gallinas y cabras (allí fue a parar un pollito que me compraron en el Rastro cuando creció demasiado), y más allá amplios campos baldíos, y más allá las vías del tren, en su elevada cresta recta de terreno verde, y más allá, la nada, Las Cárcavas, vagas casuchas ennegrecidas, vagos cerros aplanados en la lejanía. Mis juegos con otros niños tenían como escenario ese ilimitado espacio abierto de los desmontes, donde las hierbas y las flores crecían sobre un suelo hecho de antiguos montones de escombros y donde pasaban los pastores con sus ovejas. Era la ciudad, pero la ciudad asomada a un campo que desparecía, que las manos no podían ya tocar, como a un fantasma. Y en primavera, todas esas flores, esa absurda abundancia… Yo conocía, pues, las amapolas y las margaritas, y llamaba violetas a las malvas, pero, ¿y todas esas otras flores moradas, azules, amarillas, anaranjadas, rosadas, blancas, verdes? Nadie me podía decir sus nombres, que sólo más tarde he aprendido con ayuda de guías de campo, y además ya intuía que no eran esas las flores que aparecían en mis novelas rusas, francesas e inglesas. Aprendí, eso sí, qué era la madreselva, cuyo pistilo (¿era el pistilo?) había que ir sacando con mucho cuidado para que no se rompiera y poder chupar así la transparente gota de néctar que quedaba al final. Arveja, gordolobo, aciano, vara de oro, malva, alcaravea, achicoria, jaramago, diente de león, viborera, cicuta, pie de liebre, cardo mariano, meliloto, malva real, correhuela: nombres de las flores humildes de los solares de Madrid.
Pero, ¿y las begonias, las azaleas, la racemosas, las camelias, los alhelíes, los jacintos, las magnolias, las dalias, los nomeolvides, las peonías, las anémonas, la vincapervinca, las azucenas, las prímulas, las petunias, las verdaderas violetas, el espino blanco o majuelo (los aubépines de Proust, que me obsesionaban como visiones imposibles, y con los que soñé muchas veces sin ni siquiera saber cómo eran)? Yo necesitaba ver esas flores y nombrarlas para que, al leer las páginas de los escritores que admiraba, dejaran aquéllas de ser en mi imaginación disposiciones más o menos genéricas de pétalos, estambres y colores. ¡Qué decepciones a veces ante la extraña sencillez de esas florecillas de nombres infinitamente poéticos y sugerentes! Antes de saber qué era una acacia, la palabra ya tenía su propia entidad. Yo leía, por ejemplo, sobre un camino bordeado de acacias e imaginaba, por alguna razón, árboles amarillos, como gigantescas umbelas doradas de troncos inclinados. Después conocí ese árbol de tronco y ramas deslavazados, como hecho a partir de partes desiguales, y de follaje siempre tierno, omnipresente en Madrid, al que llamamos acacia, que en abril produce esas grandes inflorescencias blancas llamadas «pan y quesillo» y que no es en realidad una acacia, pues su verdadero nombre es robinia o falsa acacia (Robinia pseudoacacia) y es un árbol proveniente del sur de Estados Unidos (en muchas novelas americanas, descubrí después, se menciona su nombre: locust tree, árbol de las langostas). En Ada o el ardor: «A la noble sombra de los pinos o a la humilde sombra de las falsas acacias». Visualizar y comprender por qué para Van Veen la sombra de un árbol es noble y la de otro es humilde.
Pero no sólo era una cuestión de plantas. Para mí, una auténtica obsesión era la ropa femenina. Todas esas prendas incomprensibles que se mencionan en Flaubert, en Tolstói, en Balzac. Y los tejidos, que me parecía que encerraban algo así como una cifra secreta del mundo: ¿qué eran el tafetán, la indiana, el dril, el brocado, el raso, la sarga, el crespón, el crepé, el moaré, el damasco, el chifón? Qué extrañas y ultravívidas imágenes creaban en mí esas novelas que leía con once, doce, trece años, cuando ni quiera distinguía las vestimentas características de las etapas históricas. ¿Qué podía ver o entender cuando leía Guerra y paz o Grandes esperanzas o La educación sentimental? Los personajes terminaban en mi imaginación ataviados con una mezcla entre la ropa de los años ochenta que veía a mi alrededor, prendas medievales medio imaginadas, peinados de ciertas películas de época (como Las amistades peligrosas, que me obsesionaba por distintos motivos) e imágenes de los cómics estadounidenses que solía leer.
Y también estaban los pájaros, claro. Desde hace años, soy un modesto aficionado a la observación de aves. Ahora, Jonathan Franzen ha puesto de moda el birdwatching, pero siempre ha habido escritores que han salido de casa con unos binoculares a ver qué encuentran (Edward Thomas, por ejemplo, o casi cualquier escritor inglés de cualquier época). Recuerdo la primera vez que oí conscientemente y vi un ruiseñor. ¿Qué diferencia había entre eso y ver y oír a una sirena como las que escuchó Ulises? Un ruiseñor es un ser de la imaginación casi puro, y cuando oímos su canto, oímos un canto que viene de otro lugar. Descubrir el canto de los pájaros. En Madrid, a comienzos de primavera, los mirlos lanzan sus delicadas rapsodias desde las cornisas o desde el interior de los grandes cedros negros de Madrid, y vuelven íntimo todo el aire alrededor, como si lo escucháramos dentro de una habitación, o dentro de nosotros mismos. Los pájaros. Todos esos pájaros de miles de poemas y novelas. Me obsesionaba Pálido fuego, de Nabokov (esto era ya en la adolescencia), y me obsesionaba el pájaro que se menciona al comienzo del maravilloso poema largo, firmado por John Shade, que constituye su corazón: «I was the shadow of the waxwing slain / By the false azure of the windowpane». En la traducción de Aurora Bernárdez, waxwing se convertía en picotero, palabra que no tenía sentido para mí, aunque ahora sé que así se llama en algunos lugares de Hispanoamérica a ese pájaro del género Bombycilla, de una extraña perfección satinada o encerada, que no se da en España y que nuestras guías llaman ampelis. Vi por primera vez una pareja de ampelis en Praga, en las laderas del monte Petrín. Y recuerdo mi sorpresa la primera vez que fui a Estados Unidos, al darme cuenta, en una pradera cerca del Presidio, en San Francisco, de que el ave que en América llaman petirrojo (robin) tiene poco que ver con el pulcro y compacto pájaro que conocemos en el Viejo Mundo. Y más tarde, al releer un párrafo olvidado de Pálido fuego, compartí ese asombro –y cierta fugaz y absurda indignación– con Charles Kimbote: «¡Qué difícil me resultaba acomodar el nombre “petirrojo” a ese impostor suburbano, a ese grosero plumífero, con su desaliñada librea rojo apagado y el repulsivo entusiasmo que mostraba al consumir esas largas, tristes y pasivas lombrices!» Me asqueaban algunos nombres españoles de aves. Ese diminuto pájaro marrón y vivaz que habita los bosques (Troglodytes troglodytes) y que en inglés se llama wren y en catalán, por ejemplo, caragolet, en español se llama, ay, chochín.
Leía el Curso de literatura europea de Nabokov. Los detalles, los detalles. La exacta distribución de la casa de la familia Samsa. El vagón de tren en el que viaja Anna Karenina, su manguito de piel, su traje de jugar al tenis, el peinado de Emma Bovary, la gorra de Charles, los botines de Emma. Un árbol no era el mismo objeto para los ojos de un botánico que para los de un campesino que para los de un poeta. Había que ser todos a la vez, ¿no era eso? Con los lepidópteros, nunca pasé de conocer algunas familias (Nymphalidae, Satyridae, Danaidae, Lycaenidae, Papilionidae) y algunos de los nombres más comunes: la blanca de la col, el almirante rojo (Vanessa atalanta), la mariposa pavo real (Inachis io), el macaón, también llamado, en obsceno español, chupaleches, y que a menudo veía en las madreselvas, sorbiendo néctar como nosotros.
Nabokov o Rilke leían entero el diccionario, tomando nota de cientos de palabras que querían usar, no para hacer ridículo alarde de ellas, sino para conseguir mayor precisión. Ser preciso. Esa era la clave. Cada vez más preciso, cada vez más exacto. Los nombres de las pequeñas cosas que nos rodean. Las partes de una ventana: jamba, luz, dintel, antepecho, alféizar, montante, parteluz, peinazo, cuarterón, batiente. Las partes de la boca y de los labios, el filtrum o surco subnasal, el arco de Cupido, el tubérculo, el bermellón, los surcos nasolabiales. Había palabras que, después de aprenderlas de niño, durante años quería siempre usar, contar historias donde pudiese meterlas, porque me ponían feliz: postigo, celosía, zaguán, pérgola, dique, patio de luces, pabellón, balaustrada, pretil. Había que empezar a escribir, es decir, a vivir, y todo comenzaba, no en las grandes ideas, sino en las cosas cotidianas, en los nombres de las plantas y las aves de nuestros jardines, en los detalles.