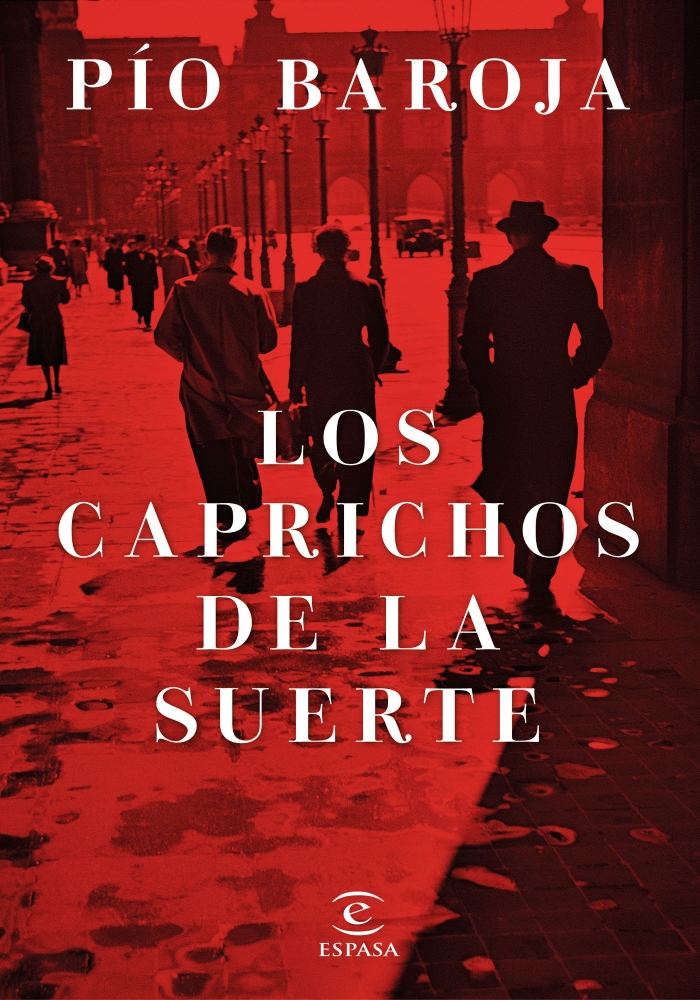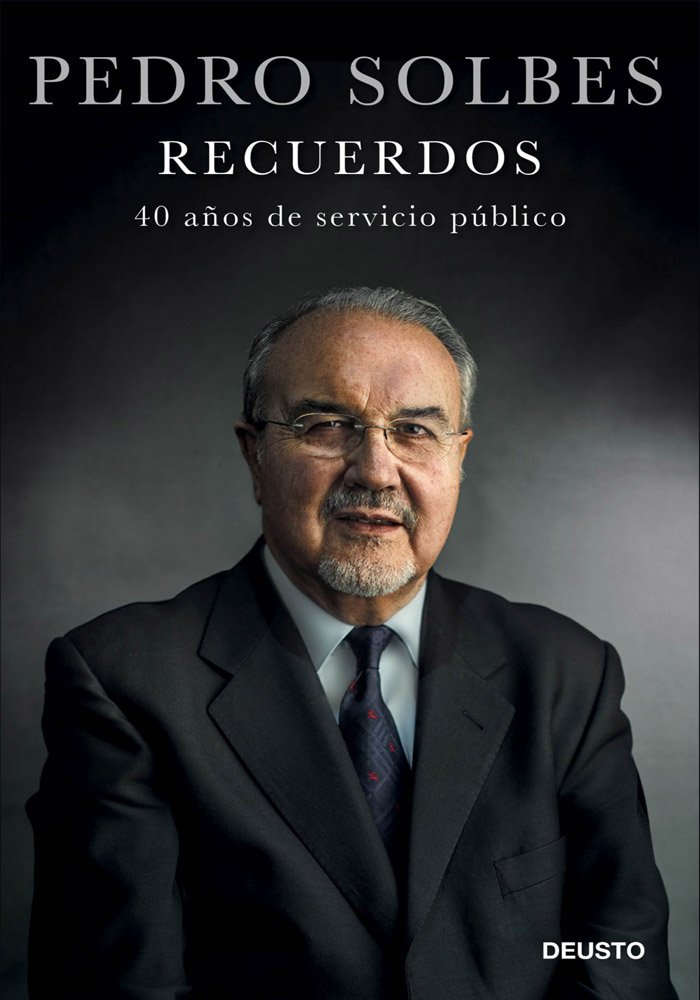Este libro viene a sumarse a la lista de libros que en los últimos años han querido poner límites a la euforia digital. Entre ellos, es fundamental Superficiales, de Nicholas Carr, que quería alertarnos de que Internet quizá nos estuviera «atontando». También Contra el rebaño digital. Un manifiesto, de Jaron Lanier (trad. de Ignacio Gómez Calvo, Barcelona, Debate, 2011) es una llamada de atención sobre el camino emprendido por el mundo digital puesto que, siendo uno de los posibles, no es necesariamente el mejor. Y, ya en nuestro país, y centrado en la crítica del ciberutopismo, Sociofobia, de César Rendueles, intenta igualmente poner de manifiesto que el mundo digital no es necesariamente la respuesta a todos los problemas de la sociedad en que vivimos. Estos libros, entre otros muchos, y cada uno en su propia parcela, pretenden poner en cuarentena la nueva fe digital.
A ellos se suma ahora el de Roberto Casati, que intenta igualmente lanzar una advertencia contra el imperativo de la migración digital. Un grito de alarma que ha englobado en un título, Elogio del papel, que describe mucho menos el contenido del libro que el subtítulo: Contra el colonialismo digital. Porque Elogio del papel, más que ser un panegírico del papel, es, sobre todo, una diatriba contra la digitalización indiscriminada y una llamada a la resistencia lanzada por quien insiste en no ser un ludita, aunque precisamente tanta insistencia despierte la suspicacia del lector.
El colonialismo digital es para este autor una ideología basada en el principio de que si se puede digitalizar, hay que hacerlo, independientemente de cualquier otra consideración o, mejor dicho, sin establecer más consideraciones. Pero la migración no puede ser una obligación derivada de la simple posibilidad de migrar, y la digitalización no es tampoco una cuestión de todo o nada. El autor aboga por analizar qué se pierde y se gana en cada contexto de posible digitalización, especialmente en el de la lectura y la educación, y negociar en consecuencia esa migración.
A Casati le preocupa el deterioro de la lectura en el entorno digital porque mientras, por ejemplo, Umberto Eco y Jean-Claude Carrière consideraban que «nadie acabará con los libros» en su diálogo recogido bajo ese título (trad. de Helena Lozano, Barcelona, Lumen, 2010) y en el que, por cierto, el libro digital aparece tangencialmente y desde luego no como amenaza, Casati sí cree que la lectura está en peligro por la pérdida de atención provocada por el efecto digital. Da por cierta la supuesta dispersión que comporta el uso de las tecnologías digitales, que no las hace compatibles con la lectura en profundidad. ¿Cómo confiar entonces precisamente la lectura a estos dispositivos que ya de por sí nos bombardean con estímulos mucho más atractivos y que a menudo no nos permiten centrarnos en una misma actividad durante demasiado tiempo?
El autor obvia los dispositivos de tinta electrónica orientados exclusivamente a la lectura, y sin ningún tipo de distracción, porque presupone que serán tragados por tabletas como el iPad, más atractivas, concebidas básicamente como un entorno de consumo, y en los que la lectura es una aplicación más, en absoluto privilegiada. Tan claro parece tener que estos dispositivos son meros escaparates para el consumo compulsivo que, para referirse a la relación que estos mantienen con los libros, Casati habla a lo largo del texto de «descargar», pero nunca de «leer». Para él, la gente quiere tener estos dispositivos por motivos ajenos a la lectura, aunque que más adelante ello les lleve a «descargar» libros. No sé qué opinará de quienes han comprado Elogio del papel en formato electrónico, por ejemplo en Amazon, donde –en el momento de redactar esta reseña– se encuentra entre los más vendidos en la categoría de sociología en España.
Frente a ese entorno, que considera plenamente hostil a la lectura, el libro en papel tiene un formato cognitivo perfecto, está concebido para proteger la lectura y sólo puede ofrecerse a sí mismo. Además, la lectura es un proceso lineal que no necesita de un mapa –como sí lo necesitan los entornos no lineales–, porque el libro es el propio mapa. Por otra parte, su dimensión espacial nos ayuda, por ejemplo, indicándonos físicamente cuánto esfuerzo nos queda para terminar el libro. Los libros en papel, al contrario que los digitales, ocupan espacio y el espacio ayuda a la memoria, pues incluso la mera visión de un volumen en nuestra biblioteca nos trae el recuerdo de su lectura.
Este elogio del papel frente a los inconvenientes de la lectura digital –básicamente, la posible distracción– nos recuerda inversamente al Fedro platónico, un lugar común en estas discusiones, y por ello sorprende que Casati, a la sazón filósofo, no lo saque a relucir. Al final de este diálogo, Sócrates elogia la enseñanza oral frente a la escritura, con la que no es posible dialogar: siempre responde lo mismo. Los escritos pueden llegar a cualquiera –incluso a quienes no interesan– y no sólo no ayudan a la memoria, sino que contribuirán al olvido al confiar nuestro recuerdo a algo externo a nosotros y no a nuestro propio esfuerzo (Fedro, 274E-279C).
No hace falta insistir en la paradoja que suponen estas palabras del filósofo ágrafo que nos han llegado gracias a la escritura platónica. Los diálogos platónicos representan, de alguna forma, ese momento de transición en el que conviven oralidad y escritura. La crítica de Sócrates a lo que podríamos extrapolar como «libro» es pertinente en este contexto porque Casati defiende ahora la primacía del «libro» ante la irrupción de un nuevo modelo de transmisión del conocimiento. Como entonces Sócrates, cree necesario examinar si lo que realmente podemos ganar con la digitalización no lo perderemos por otro lado.
Curiosamente, algunas de las objeciones de Sócrates al «libro» se han planteado también con respecto a Internet. Tampoco deja de ser curioso que Casati tema que, si la escritura tiene que competir con la distracción de las pantallas, acabe doblegándose, para atraer a sus lectores, a la retórica de la oralidad, que habla más a los sentimientos que a la razón.
Si la lectura (en profundidad) requiere atención y los dispositivos digitales provocan o fomentan la dispersión, parece claro que no son compatibles, pero, ¿existe una nueva generación con nuevas aptitudes para lidiar con esa dispersión? ¿Una generación multitarea capaz de leer un libro a la vez que contesta mensajes o lee tuits? Para Casati, el concepto de «nativo digital» que acuñó Marc Prensky no puede entenderse como una nueva inteligencia ni como una mutación antropológica, sino tan solo como la descripción de nuevos hábitos surgidos de un mal design, un mal concepto que obliga a lidiar con esa dispersión en la que sin duda, al pasar de una tarea a otra, siempre se pierde atención. Por tanto, si la lectura en profundidad está amenazada por la dispersión que comporta el uso de dispositivos digitales, Casati aboga por no sucumbir también a la digitalización de la escuela, sino más bien al contrario: convertir la escuela en espacio de protección de la lectura, un ámbito donde tenga una especial relevancia.
La propuesta del autor de analizar las ventajas e inconvenientes de introducir dispositivos digitales individuales en la escuela es, sin duda, pertinente porque, efectivamente, la digitalización sin más –como la introducción de cualquier otro elemento–, sin un proyecto educativo coherente, no tiene sentido. Pero que deba analizarse –y, en su caso, introducirse con un proyecto adecuado– no significa que, de entrada, debamos resistirnos a ella, como propone el autor.
Por el mismo motivo, parece un error descartar la lectura digital basándonos simplemente en las supuestas distracciones que conviven en los aparatos que pueden utilizarse para leer. Y ahí radican los puntos débiles del libro que nos ocupa: su argumentación para defender el papel frente a lo digital adolece de parcialidad y, quizá, desconocimiento del entorno digital. Las ventajas que enumera del papel, aun siendo ciertas, no son ventajas absolutas que, de no estar presentes, impidan la lectura en profundidad. Si bien es cierto que la dimensión espacial del libro nos ha podido servir de guía durante siglos, esto ha sido así porque el libro tenía esa dimensión en la que el lector ha apoyado su comprensión, pero igual que hubo que buscar nuevas formas de anclarse a la lectura en el paso del rollo de papiro al libro, el lector va encontrando nuevas formas de orientarse adecuadamente en la lectura digital. Quizá los puntos de anclaje en el futuro lector no sean la dimensión espacial del libro, sino su componente multimedia, mucho más fuerte que las relaciones espaciales en los vínculos cognitivos que establece. Tal vez Sócrates estaría de acuerdo en este punto.
Casati subestima la capacidad de adaptación del cerebro –no olvidemos que la lectura no es de por sí una actividad natural– y para nada tiene en cuenta –ni menciona– su neuroplasticidad, concepto que, por otra parte, sirve de apoyo tanto a la concepción de los nativos digitales de Prensky como al «atontamiento» que para Carr está produciéndonos el uso de Internet.
En Elogio del papel no se ofrecen, para contrastarlas, las ventajas que pudiera tener la lectura digital, sino que más bien el autor parece desconocerlas o menospreciarlas. Por ejemplo, al referirse a por qué no triunfaba aún en 2000 el libro electrónico, comenta que no existía entonces ningún problema del que el libro electrónico fuera la solución (p. 31). Esta afirmación resume la actitud de Casati, quien no se ha parado a analizar las ventajas de la lectura digital, ni tampoco los problemas que tiene la lectura en papel que aquella puede resolver. Por ejemplo, no tiene en cuenta a los invidentes que no pueden acceder –a pesar del esfuerzo ímprobo de instituciones como la ONCE en España– más que a una ínfima parte del fondo editorial y que con el libro electrónico tienen muchas más posibilidades, aunque aún queda mucho por avanzar en formatos plenamente accesibles. Olvida también a personas con problemas de psicomotricidad, incapaces de pasar las páginas de un libro, pero que sí pueden pulsar para cambiar de pantalla. O, sin ir más lejos, a las muchas personas que empiezan a tener la vista cansada, cuando no verdaderos problemas de visión, y a los que la pequeña letra con que a veces los editores nos empeñamos en hacer los libros les impide disfrutar de ellos, y que, en cambio, pueden ampliar el tamaño de letra a su antojo en los dispositivos digitales. Claro que estas ventajas probablemente sólo lo son para una pequeña parte de la población, pero nos muestran que el formato papel adolece también de limitaciones que la lectura digital puede solventar y que, sin embargo, Casati no se plantea.
Es decir, el libro electrónico no proporciona simplemente, como parece querer ridiculizar Casati, la posibilidad de llevarse más libros a la playa con menos peso, o acceder inmediatamente a un texto –cosa que no me parece tampoco baladí–, únicas ventajas que parece conceder al formato, sino muchas otras que no analiza, por lo que su argumentación resulta claramente parcial.
No se trata de enumerar aquí las ventajas del formato digital, porque eso sería plantear la cuestión en forma de competencia, error que está en la base de muchas resistencias a lo digital. Pero ya que Casati centra su preocupación en la lectura en la escuela, pensemos, por ejemplo, que a menudo los alumnos que leen un libro en papel desconocen parte de su vocabulario y rara vez acuden a un diccionario –no lo tienen a mano o no tienen ese hábito–, mientras que con los dispositivos digitales pueden, pulsando sobre la palabra –en un gesto que además les es muy familiar–, acceder a su definición y comprender mejor el texto y ampliar su vocabulario. Eso sin mencionar el contenido multimedia que en muchos casos puede contribuir a la comprensión de conceptos más complejos.
Casati mete además en el mismo saco situaciones que sólo tienen en común el uso de las pantallas, pues no es lo mismo navegar por Internet –efectivamente, muchos lectores no leen de principio a fin una página web, pero tampoco se lee así un periódico en papel– que leer un ensayo en una tableta; no es lo mismo utilizar un iPad que usar un dispositivo de tinta electrónica concebido única y exclusivamente para la lectura. También parece ridiculizar las tareas digitales cuando indica que los supuestos nativos digitales «manifiestan en realidad una involución hacia las formas de cognición presimbólicas, en las cuales el esfuerzo cognitivo se delega en máquinas puestas en marcha para operaciones sencillas e “intuitivas” (separar los dedos para ampliar una foto, mirar pasivamente un vídeo, etc.)» (p. 118). Intencionadamente, caricaturiza la actividad digital y olvida que los nativos (e inmigrantes) digitales también son capaces de realizar tareas muy complejas, que implican mucho más que la pasividad de ver un vídeo –las generaciones anteriores también hemos invertido muchas horas frente al televisor– o mover los dedos sobre una pantalla.
Por otra parte, también parece confundir dos hechos cuya relación no está clara: el hecho de que las pantallas hayan traído formas de entretenimiento que entran automáticamente en competencia con la lectura no implica que las propias pantallas sean enemigas de la lectura. Que estas formas de ocio puedan estar en el mismo dispositivo no es necesariamente el problema. También en las bibliotecas encontramos desde hace mucho tiempo música y películas, y no por ello la biblioteca ha dejado de ser un lugar apropiado para la lectura. Quizá podría verse al revés, como una ventaja, que en estos dispositivos sea posible también leer. Si los jóvenes de una forma u otra llevan una biblioteca en el bolsillo –aun sin saberlo–, tarde o temprano quizá se choquen con un libro.
En definitiva, Casati, al poner el énfasis en la metáfora de la colonización, da sin darse cuenta la vuelta al concepto de «nativos digitales» para situar el foco en realidad en quienes podemos llamar «aborígenes analógicos» que, sin ser necesariamente luditas, y aunque se valgan habitualmente de la tecnología, siguen confiando principalmente en los conceptos analógicos en que se sienten más seguros (sorprendente es su elogio de las pizarras, que pueden borrarse para no dejar huella de los errores), rechazando que las innovaciones digitales puedan aportar algunas mejoras que, en cualquier caso, no tienen por qué ser incompatibles con la tradición analógica.
Quizá, por reutilizar una de las metáforas del autor, el problema no está en ofrecer a los niños la lechuga junto al pastel, sino en enseñar a los niños a saborear la lechuga: a disfrutar de la lectura en vez de sufrirla.
Valentín Pérez Venzalá ha sido editor de la revista Minotauro Digital y dirige la editorial Minobitia.