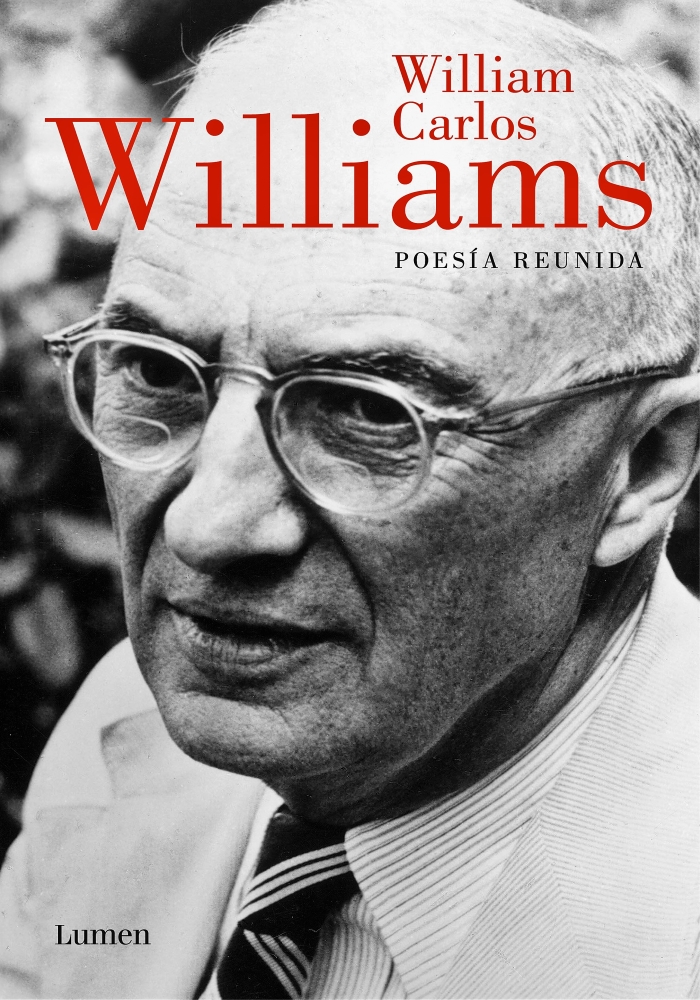En la anterior entrega de este blog se habló del igualitarista rico: aquel que dice creer en una igualdad socioeconómica fuerte, entendida como paridad de resultados, pero se limita a cumplir las leyes sin modificar su estilo de vida ni desprenderse de una parte significativa de su fortuna. Pese a los intentos del filósofo norteamericano Gerald Cohen por «salvar» al igualitarista rico, ofreciendo posibles explicaciones que avalen su comportamiento, resulta difícil cohonestar la adhesión pública al principio de igualdad —que proporciona rendimientos emocionales y reputacionales— con la ausencia de acciones privadas que contribuyan a realizarlo. No se deduce de aquí que el igualitarista rico sea necesariamente hipócrita; podría ser solo inconsistente. Pero la inconsistencia es evidente y solo puede remediarse si se acorta la distancia entre creencias y acciones. Por ejemplo: si uno se presenta como socialdemócrata gradualista, conformándose con aquello que el Estado pueda hacer para combatir la pobreza y proporcionar mejores oportunidades a los más desventajados, podría conservar su fortuna siempre que esta última no sea demasiado obscena. Ni que decir tiene que el problema desaparece si renunciamos a exigir coherencia entre creencias privadas públicamente expresadas y conductas privadas con efectos públicos.
A este respecto, nuestra época trae bajo el brazo otra discrepancia llamativa entre principios y actitudes: la de quien exige la reducción drástica de emisiones de CO2 con objeto de mitigar el calentamiento global, pero no modifica de manera apreciable un estilo de vida que contribuye al mismo. Visto el éxito del partido verde alemán en las recientes elecciones alemanas y la creciente preocupación por el aumento de los precios de la energía, puede decirse que se trata de un tema llamado a tener una gran presencia en la conversación pública. Merece la pena explorarlo con cierto detalle.
Hay que señalar que la denominada hipocresía climática presenta dos variantes. De un lado, incurrirían en ella los gobiernos que dejan de hacer aquello que dicen querer hacer cuando se comprometen públicamente en la lucha contra el cambio climático; del otro, la acusación se dirige contra los individuos que mantienen un estilo de vida «contaminante» a pesar de adherirse abiertamente a la causa climática. En ambos casos, hay una desconexión entre la aceptación de la evidencia científica disponible sobre el cambio climático y el modo en que uno se conduce; ya sea el gobierno legislando o el ciudadano desarrollando un plan de vida particular. Aquí nos interesa la segunda de estas variantes; si hablábamos más arriba del igualitarista rico, podemos referirnos ahora al medioambientalista contaminante.
¿Dónde está, exactamente, el problema? Los medioambientalistas consecuentes dirán que la hipocresía climática dificulta la moralización de la vida privada, máxime cuando incurran en aquellas figuras de especial notoriedad llamadas a ejercer influencia mediante el ejemplo. Por su parte, los llamados «negacionistas» climáticos señalarán a quienes incumplen las normas morales cuyo cumplimiento demandan de los demás, especialmente cuando el hipócrita no ha de sufrir las consecuencias negativas de la descarbonización: algo así como el chaleco amarillo arrollado por el Tesla. De ahí que la acusación de hipocresía pueda ser formulada tanto por los oponentes conservadores a las políticas descarbonizadoras —sean negacionistas o no— como por los progresistas que demandan una mitigación más agresiva. Ya se comporte de manera hipócrita (asumiendo conscientemente una falsa apariencia de virtud) o complaciente (si se convence a sí mismo de que no incurre en brecha alguna entre creencias y conductas), el medioambientalista contaminante estaría haciendo daño a la causa climática. Si ni siquiera quienes se muestran más favorables a esta última son incapaces de honrar los principios en los que dicen creer, ¿por qué van a hacerlo los demás?
No obstante, hay otras formas de verlo. En un trabajo académico sobre el tema, Gunster et al. sostienen que los partidarios del cambio radical pueden servirse de la hipocresía ajena no solo para poner de manifiesto la inconsistencia de individuos y gobiernos, sino también para enfatizar la tensión entre propósitos y acciones que caracteriza al cambio climático. Desde este punto de vista, la hipocresía sería un indicador de la complejidad. ¡Y la complejidad existe! Pero hay algo sospechoso en una conclusión que parece destinada a disculpar la inconsistencia del medioambientalista contaminante. De manera parecida, el teórico político David Runciman señalaba hace unos años en The Guardian que la hipocresía percibida es un problema para la acción climática debido al hecho de que solemos experimentar un rechazo especial por quienes se atribuyen una virtud moral superior sin ser capaces ellos mismos de practicarla; disculpamos antes la mentira que la hipocresía. Partiendo de esta constatación, Runciman solventa demasiado rápidamente el problema de la hipocresía climática:
«La hipocresía es difícil de evitar en la política del cambio climático, ya que se trata de un problema de acción colectiva. No está nada claro que una acción individual cualquiera pueda marcar diferencia alguna. Lo que cuenta es lo que hagamos juntos. De ahí que sea prácticamente imposible que nadie sea coherente. Y el fracaso consiguiente proporciona el arma perfecta para los cínicos climáticos».
A bote pronto, Runciman tiene razón; cuando bajamos la pelota al césped, sin embargo, la cosa no está tan clara. En un sentido elemental, es obvio que un problema de acción colectiva solo puede resolverse mediante la acción concertada de un número suficiente de actores. De nada sirve lo que haga un individuo, si los demás no le siguen; lo mismo vale para lo que puedan hacer países enteros cuando los más contaminantes —con una China a la cabeza— se encogen de hombros. Sin embargo, eso no priva a la conducta individual de valor moral ni de significado político. Inversamente, la discordancia entre el compromiso climático y el estilo de vida del individuo que se dice comprometido con la política climática posee un valor negativo que no se ve compensado por la dimensión estructural del cambio climático. La psicóloga Rachael Vaughan ha sugerido al respecto que hay acciones ecológicas individuales —como abandonar el automóvil— que pueden distinguirse de las formas más superficiales de consumo verde, reduciendo la cantidad total de CO2 liberado a la atmósfera y permitiendo al individuo comprometido vivir de manera «íntegra»: sin desobedecer a su conciencia ni dejar de dar ejemplo. Estudiando el caso particular de los «eco-turistas» o «turistas éticos», la investigadora australiana Mucha Mkono ha hablado de una hipocresía que puede caracterizarse como una forma de inautenticidad que se da cuando no somos «existencialmente leales» a nuestros propios estándares éticos.
En ese sentido, la acusación de hipocresía puede soslayarse si el medioambientalista contaminante reconoce abiertamente que aún no vive como él mismo cree que debería vivir. Sería entonces la suya una inconsistencia reflexiva, que incorpora la conciencia del propio incumplimiento. Pero si ese mismo individuo retrasa indefinidamente su cambio personal, no se diferenciará excesivamente de quien ni siquiera asume ese compromiso futuro consigo mismo. Al fin y al cabo, todos tenemos buenas razones para no cambiar. Si ese mismo individuo presiona a su gobierno para que avance en la causa de la descarbonización, ciertamente, estará haciendo algo que no hace quien se instala en la indiferencia o el negacionismo. Pero incluso aquí caben matices.
Tal como señala el autor anónimo de un paper que he tenido la oportunidad de evaluar para una revista académica norteamericana, la responsabilidad moral del individuo no puede desdeñarse cuando hablamos del cambio climático. El medioambientalista contaminante quizá no sea hipócrita cuando mantiene intacta su forma de vida, pero puede incurrir en el vicio de la complacencia y sin lugar a dudas es inconsecuente. Para el susodicho autor, el juicio sobre estos defectos morales podría tomar como referencia el concepto de «integridad medioambiental», que habría de entenderse como la disposición estable a minimizar el daño medioambiental del que uno mismo es agente. No bastaría entonces con adherirse de manera abstracta o meramente discursiva a la causa; un medioambientalista que aspire a ser «íntegro» habrá de evaluar su conducta para determinar en qué medida es dañina y se esforzará por actuar responsablemente: cambiando aquello que sea posible cambiar en su propio estilo de vida y uniéndose a otros en la demanda de un cambio estructural orientado a garantizar la mitigación del cambio climático y la sostenibilidad de las relaciones socionaturales en sentido amplio. Decirlo todo sin hacer nada, en otras palabras, es una forma de incoherencia que puede presentarse bajo el aspecto de la hipocresía o la complacencia.
Ahora bien, la pregunta acerca de lo que haya de hacerse exactamente para mitigar el cambio climático o asegurar la sostenibilidad no puede darse sin más por contestada. Estar de acuerdo en los fines —reducir la emisión de CO2 de manera significativa y garantizar que el planeta no se convierta en un entorno inhóspito para nuestra especie— no implica que también estemos de acuerdo en los medios a través de los cuáles esos fines hayan de ser realizados. La energía nuclear proporciona un ejemplo sencillo: un decrecentista, partidario de acabar con el capitalismo para procurar la descarbonización, se opondrá tajantemente a ella: un ecomodernista, partidario de reformar el capitalismo para hacerlo sostenible, defenderá la ineludible necesidad de apostar por ella. ¿Convierte esto al segundo en un «negacionista»? No necesariamente. Podría incluso decirse que el negacionista es el primero: quien apuesta por el desmantelamiento del capitalismo como camino hacia la sostenibilidad está apostando por un caballo que tiene pocas posibilidades de llegar a la meta. Y es que si la descarbonización es una causa tan urgente, ¿no habríamos de recurrir a la energía nuclear y a las técnicas de captura del CO2 para conjurar el riesgo de colapso, aplazando hasta entonces la pregunta acerca de cuál sea el modelo de sociedad moralmente preferible? En sentido estricto, será negacionista quien rechace la evidencia científica acerca del cambio climático de origen antropogénico o se desentienda de cualquier preocupación acerca de la habitabilidad del planeta, no quien presenta una posición diferente a la defendida por el ecologismo radical. Entre estos se cuentan quienes sostengan que la tecnología es un instrumento más importante para la mitigación del calentamiento global que el cambio en los estilos de vida o apunten hacia la falta de realismo político de quienes aspiran a universalizar en un corto plazo de tiempo la alternativa decrecentista como solución para lo que ellos mismos describen como inminente colapso de la civilización.
Por lo demás, no podemos comprender cabalmente al hipócrita climático sin recurrir a una noción con la que nos hemos familiarizado a raíz del auge de las redes sociales: la del virtue-signalling, que puede traducirse como «señalización de la virtud» y algunos vierten como «postureo ético». La cosa es sencilla: se trata de la exhibición pública de una presunta virtud moral que permite al individuo retratarse de manera favorable a ojos de los demás. A menudo, como han señalado Justin Tosi y Brandon Warmke, este señalamiento va acompañado de una «grandilocuencia moral» que tiene por objeto reforzar el mérito propio: cuanto mayor sea la bondad de la meta, mayor es también la bondad de quien la señala. Si uno se limita a expresar adhesión por una causa sin contribuir a ella de ninguna otra manera, no obstante, su grado de compromiso moral podría verse comprometido. Cuando hablamos de causas que exigen sacrificios individuales, en consecuencia, la incoherencia será difícil de evitar: si lo único que distingue al medioambientalista contaminante del ciudadano indiferente es que el primero habla sobre el cambio climático, la distinción termina siendo moralmente trivial. Hay que tener en cuenta que cumplir las leyes no es una virtud individual, sino un deber ciudadano; la virtud moral de quien se adhiere a la causa climática residirá en los sacrificios que uno haga sin que la ley lo exija.
En caso contrario, el medioambientalista contaminante solo tendrá de medioambientalista el hecho de que defiende públicamente los objetivos del medioambientalismo. Tratándose de una causa cuyas versiones más radicales demandan la reorientación de nuestra forma de vida, la inconsistencia es evidente. Al igual que sucedía con el igualitarista rico, el medioambientalista contaminante solo podrá salvarse de dos maneras: cambiando su conducta o cambiando su discurso. En el primer caso, habrá de esforzarse por salvar la brecha entre creencias y conductas; en el segundo, procederá a rebajar la intensidad de su adhesión a la causa climática, por ejemplo admitiendo que es partidario de que los gobiernos hagan todo el trabajo… igual que el igualitarista rico puede terminar abrazando una versión débil de la redistribución estatal, conformándose con una reducción paulatina de la pobreza y aplazando sine die la llegada del socialismo.
En última instancia, la hipocresía y la complacencia son menos relevantes que la discrepancia significativa entre las preferencias públicas y las conductas privadas; hablar de incoherencia resulta más apropiado. A la vista de la frecuencia con que los ciudadanos incurrimos en toda clase de inconsistencias morales, hay razones para interrogarse escépticamente por la profundidad de nuestras creencias. ¿Acaso no parece que ellas nos tienen a nosotros, en lugar de tenerlas nosotros a ellas? Aun si podemos llegar a considerarnos autores de nuestras creencias, la satisfacción emocional que derivamos de ellas parece contar más que la coherencia con que las realizamos. Se trata de un fenómeno común; aspirar a la coherencia total es una vocación de fanáticos. Pero conformarse plácidamente con la incoherencia propia —beneficiándonos mientras tanto del lustre moral que proporciona un discurso de apariencia impecable— acaso tampoco sea mucho mejor.