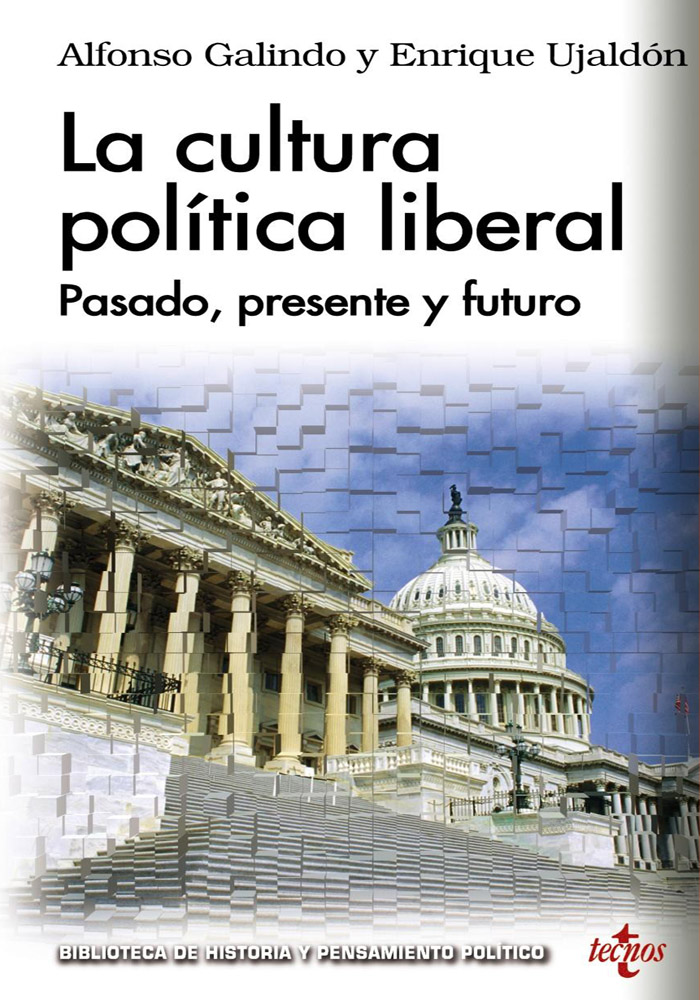El presidente Obama estuvo en Pekín del 10 al 12 de noviembre para participar en la cumbre de APEC y realizar una segunda visita de Estado a China. De allí pasó el 13 y 14 a Nay Pyi Taw, la nueva capital de Myanmar (mejor conocida hasta hace poco como Birmania) para asistir a la vigésimo quinta cumbre de ASEAN, la agrupación de países del sudeste asiático para el desarrollo económico y social. La semana acabó en Brisbane (Australia) con su participación en la novena cumbre del G-20, un foro de gobiernos y bancos centrales de veinte grandes economías que suman un 85% del PIB, un 80% del comercio y dos tercios de la población mundial. Una semana agitada para la diplomacia asiática de Estados Unidos.
En 1993, el entonces presidente Clinton inició las reuniones de APEC en Blake Island, en el Estado de Washington, y, para evitar problemas de protocolo, decidió que todos los asistentes renunciarían a corbatas y trajes occidentales para vestir en su lugar una cazadora de cuero de las que usaban en tiempos los pilotos militares. APEC es una asociación de muy amplia geografía, que tiene a Rusia y Canadá como límites septentrionales, y a Nueva Zelanda y Chile en los meridionales. A lo largo de los años, sus miembros se han reunido en muchos de los países de la zona y, con el folclore y la charanga mediática que suelen acompañar a estos seudoeventos donde las formas fagocitan a la sustancia, cada país anfitrión se preocupa mucho de vestir a los participantes en la foto que marca la salida del acontecimiento con una prenda de identidad local. Así, los hemos visto disfrazarse con ponchos andinos, con batiks de Indonesia, o con áo g?ms en Vietnam, sin que faltasen los hanboks de Corea, el barong tagalog filipino, los baju melayus en Singapur, el liquiliqui colombiano y, si se atreven a pronunciarlo, el phraratchathan tailandés.
Este año, en Pekín, la moda ha sido el zhongshan, un tabardo militar de origen occidental adoptado por Sun Yat-sen (habitualmente conocido en China como Sun Zhongshan, o Zhongshan a secas) y popularizado luego como chaqueta Mao. Por supuesto, el zhongshan de este año se había adaptado a los tiempos. Habían desaparecido los bolsillos castrenses, los tonos no eran grises y una rica seda desplazaba al algodón de baratillo. La túnica zhongshan, especialmente cuando es de tono oscuro, sienta muy bien a los gordos, porque es amplia y permite camuflar las grasas. No así a los flacos, a los que hace aparecer aún más reconsumidos. Xi Jinping, que es un tipo pícnico, lucía más ufano que grueso, mientras que Obama, por comparación enjuto de suyo, semejaba el espíritu de la golosina. Tanto en aspecto como en lenguaje corporal, la superioridad del chino sobre el yanqui ha sido capital.
Por más que no se hayan apagado las tensiones militares entre ambos países, y a pesar de sus diferencias políticas y comerciales, ambos presidentes llegaron en Pekín a una serie de acuerdos en cooperación militar, visados y economía. El más destacado de todos se refería a la lucha contra el cambio climático. Es un terreno en el que los dos tenían mucho que ganar. Tras la derrota de su partido en las elecciones del 4 de noviembre, Obama necesitaba mostrar que no iba a ser el pato cojo en que hasta Gorbachov –que de eso sabe lo suyo– quería convertirlo en cuanto los medios le dieron la ocasión.
Por su lado, si algo preocupa a Xi y a los nuevos mandarines comunistas es el deterioro del medio ambiente, especialmente la contaminación del aire en las grandes ciudades. China tiene muchos problemas que afrontar, pero este es hoy el de mayor calado. Hay en el país una creciente oposición democrática; tiene un serio problema político en Hong Kong; las heridas abiertas en Tíbet y en Xinqiang no se cierran; el crecimiento económico se ralentiza. Es verdad, pero, al cabo, esas cosas no afectan por igual a toda la población. Ahora bien, así sean demócratas, reformistas, maoístas nostálgicos, nacionalistas acérrimos, capitalistas rojos o estén exclusivamente interesados en vivir mejor, todos los chinos urbanos respiran aire viciado durante la mayor parte del año y todos ellos saben quién es el responsable de sus sinsabores y de sus enfermedades.
El acuerdo climático ha sido saludado como un gran empeño, pero muchos de sus entusiastas no han reparado en la letra pequeña. Según la Casa Blanca, Estados Unidos y China, que son responsables de un tercio de la contaminación atmosférica global, se han comprometido a reducir significativamente sus emisiones de dióxido de carbono y otros gases. Estados Unidos las rebajará en un 26-28% respecto de las de 2005 en el año 2025. Como el objetivo actual era reducirlas al 17% en 2020, eso supone una fuerte aumento del esfuerzo estadounidense, desde un 1,2% anual de rebajas previsto hasta 2020 hasta un 2,3-2,8% entre 2020 y 2025. Por su parte, China acepta detener sus emisiones en 2030 o antes y limitar sus combustibles fósiles al 80% de su consumo energético en esa fecha. Estos planes, junto a los de la Unión Europea y otros países, se detallarán en marzo de 2015.
Mucho se ha destacado la importancia de que, por primera vez, China haya dado el paso de unirse al combate mundial antipolución, lo que, indudablemente, no es baladí. Pero el acuerdo tiene una traducción adicional: Obama ha dado a los dirigentes chinos un larguísimo plazo para empezar a comportarse, y se lo ha dado a cambio de nada. Si acaso de un mayor encono entre los partidos estadounidenses y de mayores problemas en su país. Y tan incierto pacto (no sería la primera vez que los comunistas chinos se saltan un acuerdo a la torera; ahí está Hong Kong) ha sido posible sólo porque Estados Unidos ha preferido mirar hacia otro lado en lo referente al respeto de los derechos humanos en China. Más que un pacto con futuro es, pues, un artificio político a corto para salvar la cara a ambas partes y en el que Estados Unidos se lleva la peor parte. No es de extrañar que los medios chinos, siempre fieles portavoces de su Gobierno, se muestren extasiados con ese «nuevo modelo de relación entre potencias mayores» del que hablaba Xi Jinping en su conferencia de prensa conjunta con Obama, ni que en otros lugares de Asia se destacase que «Obama pierde brillo en Asia al tiempo que Xi y Putin le roban los focos». Un acertado diagnóstico.
Tan pronto como llegó a Myanmar, al presidente le endilgaron otra camisa, ahora una Burma Bibas de seda azul y, aunque no sea fácil establecer una relación causal entre ambas cosas, de cierto parecía otra persona.
Hasta que en 2011 se disolvió la junta militar que lo gobernaba, este bellísimo país de sesenta y dos millones de habitantes había permanecido cerrado sobre sí mismo. Durante los cuarenta y ocho años de gobierno castrense, mientras a trancas y barrancas la región salía de su atraso, Birmania se mantuvo en la inopia y hoy es el país más pobre del sudeste asiático, pese a haber sido el segundo más rico bajo la colonia británica. El PIB per cápita estimado para 2013 (en PPP o poder de compra) eran 1.700 dólares anuales. Myanmar es un país de gran diversidad étnica, lingüística, religiosa y cultural, pero allí no impera precisamente el multiculturalismo. Una de las razones por las que los militares pudieron mantener su control durante tantos años fue su capacidad de contener o reprimir el estallido de múltiples conflictos larvados.
Desde las elecciones relativamente libres de 2010, Myanmar se ha convertido en un foco de atracción para los inversores internacionales y su economía ha crecido a buen ritmo (5,9% en 2013). Políticamente, la dictadura dio paso a un régimen que los propios militares han definido como una «democracia disciplinada». Aunque ha habido cambios notables, como la celebración de elecciones, la liberación de presos políticos, más libertad para los medios o el final del arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi (premio Nobel de la Paz en 1991) que siguió a su triunfo en las elecciones de 1990, el poder sigue en manos castrenses. Thein Sein, el actual presidente, perteneció al ejército hasta que en 2010, junto con otros militares retirados, formó o, mejor, fue comisionado por sus pares militares para fundar el Partido para la Solidaridad y Desarrollo de la Unión (el nombre oficial de Myanmar es República de la Unión de Myanmar), que finalmente se hizo con el triunfo electoral.
En Myanmar, Obama estaba en su ambiente. Un país poco importante que se resiste a hacer más avances democráticos y una líder de la oposición ampliamente respetada, mundialmente famosa y, por añadidura, adorable, daban para muchas fotos y el presidente no perdió la ocasión. Más aún cuando ella se había quejado recientemente de que Estados Unidos veía con demasiado optimismo los presuntos avances liberalizadores de Myanmar. Más aún cuando había trascendido que John Kerry, el secretario de Estado americano, prácticamente no había tenido tiempo para entrevistarse con ella en una reciente visita. Más aún cuando la minoría musulmana de los Rohingya (las autoridades birmanas los llaman bengalíes por considerarlos extranjeros y rehúsan utilizar ese nombre) era objeto de persecución religiosa y defenderla le venía como anillo al dedo a un presidente que no sabe qué hacer en Siria y en Irak.
En la entrevista con su colega birmano, Obama estuvo firme. Pidió una rápida mejora de las condiciones de vida de los Rohingya (así los llamó, pasando por encima de los escrúpulos birmanos) y que las organizaciones humanitarias tuviesen libre acceso a ellos. Con Aung San Suu Kyi se presentaba un problema complicado. En 2015 está previsto celebrar elecciones presidenciales y para que ella pudiese presentarse habría que cambiar la Constitución, que excluye a quienes, como ella, tengan relaciones familiares con extranjeros (sus dos hijos ostentan un pasaporte británico). «No entiendo una regla que impida a alguien presentarse a presidente según quiénes sean sus hijos. Para mí, eso no tiene demasiado sentido», declaraba Obama. «Estamos en el proceso de ocuparnos de este asunto. Y definitivamente vamos a hacerlo», respondía el birmano. Efectivamente lo hizo. El 19 de noviembre, el presidente del Parlamento anunciaba un cambio constitucional para mayo de 2015, pero sólo entraría en vigor después de la elección presidencial. Aung San Suu Kyi tendría así que conformarse con seguir como parlamentaria hasta la siguiente y, a sus sesenta y nueve años, ya no le queda demasiado tiempo.
Por aquellos mismos días, el primer ministro chino, que no se metió en estos asuntos internos ni se hizo fotos con Aung San Suu Kyi, se volvía a Pekín después de haber prometido ayudas a Myanmar por valor de ocho millardos de dólares. Obama no se arrancó con una oferta parecida.
La etiqueta australiana para el G-20 resultó más conservadora, con chaquetas, corbatas y trajes oscuros para los caballeros. Todos los participantes fueron también muy modestos en sus aspiraciones, sin que el presidente Obama fuera una excepción. Las perspectivas de la economía global no son halagüeñas y el objetivo de que aumente un 2,1% anual durante los cinco próximos, es decir, unos dos billones de dólares anuales, tampoco es ambicioso, pero nadie da mucho más. Con ese aumento se espera encontrar los setenta billones de dólares que habrá que gastar en infraestructuras para aumentar la productividad de la economía mundial hasta 2030, ayudar a las economías retardatarias y generar empleo. El grupo llamaba también a «acciones poderosas y eficaces» para combatir el cambio climático. Excelentes intenciones.
Dentro de tanto tono gris y deslustrado, la única peripecia digna de mención en esos días fue el tirón de orejas de Obama a Tony Abbott, el primer ministro australiano. Al igual que muchos republicanos estadounidenses, o que el primer ministro de Canadá, Abbott es un conservador muy cauto en punto al cambio climático. Es decir, se muestra escéptico con los alarmistas y no es partidario de recurrir a impuestos sobre el carbono o al comercio de créditos de contaminación que, para él, son armas ineficaces y un portillo abierto a la corrupción. Hablando ante un auditorio bien dispuesto de estudiantes de la Universidad de Queensland, Obama le conminó con escasa veladura a que superase su escepticismo y se sumase al acuerdo que él acababa de firmar con China. El Gobierno australiano es un fiel aliado de Estados Unidos en el Pacífico y criticarle en casa, como si Obama fuera el jefe de la oposición local, no deja de ser injustificado y ofensivo.
Y con eso, colmadas sus reducidas ambiciones diplomáticas, el presidente calentó motores para volver a casa y entrar en combate con los republicanos del nuevo Congreso.