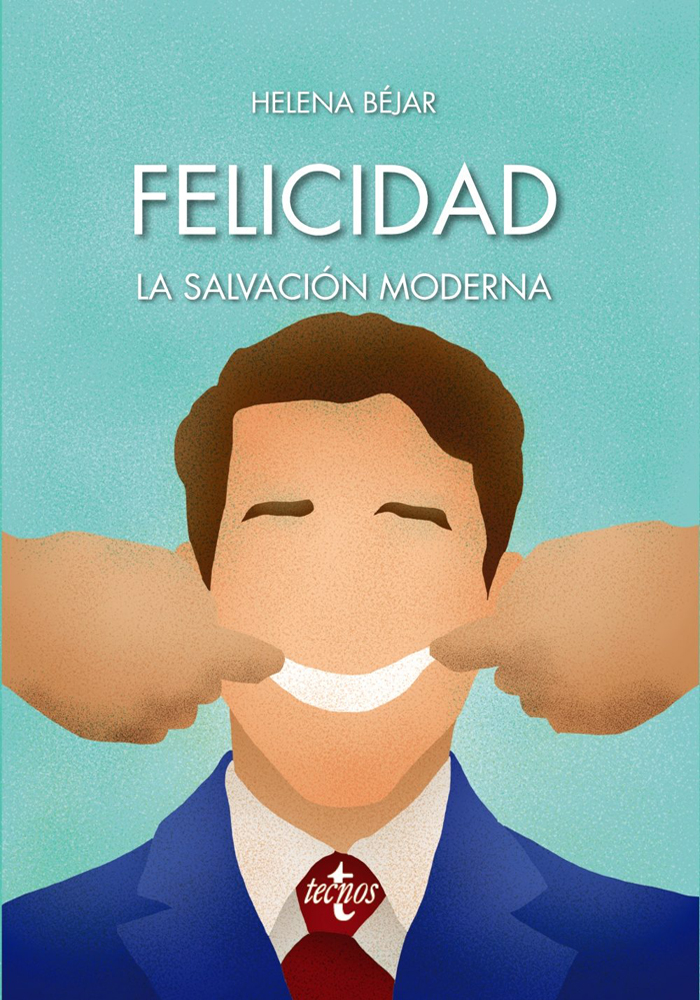Si uno aterriza en el aeropuerto de Luxemburgo, verá unos barracones cerca de las pistas y no sabrá lo que son. Porque son algo inesperado: contenedores de bienes de lujo que permanecen allí indefinidamente en tránsito, ofreciendo así a sus titulares confidencialidad y ventajas fiscales. La crisis ha multiplicado su número, como ha multiplicado la inversión en obras de arte. De manera que no es disparatado conjeturar que en alguno de esos contenedores –ya sea en Luxemburgo, Ginebra, Singapur o Zúrich– yace un Picasso. Y, probablemente, ese Picasso es falso.
Probablemente, porque se calcula que un tercio de los cuadros, esculturas y grabados en circulación son falsificaciones, muchas de las cuales cuelgan, de hecho, en las paredes de nuestros museos. Sobre este asunto se habla ahora en Alemania, a raíz de la aparición del libro en el que Wolfgang y Helene Beltracchi, protagonistas del último gran escándalo internacional de adulteración artística, narran su historiaSelbstporträt, Reinbeck, Rowohlt, 2014.. Es un caso interesante, aunque, por otro lado, no demasiado original.
Wolfgang Beltracchi, cuyo verdadero apellido, Fischer, suena ciertamente menos bohemio, ideó un ingenioso sistema para vender sus falsificaciones. Junto con su esposa y otros dos cómplices, difundieron la especie de que sus abuelos habían sido coleccionistas de arte en los años veinte y treinta, razón por la cual habrían podido acumular obras de maestros insuficientemente catalogados y sujetos, especialmente en Alemania, al desorden patrimonial provocado por las incautaciones nazis. El truco funcionó y los Beltracchi se hicieron ricos. Finalmente, fueron arrestados en el verano de 2010, sentenciados un año después y condenados a penas menores de cárcel.
Aunque han admitido cientos de falsificaciones, sólo hay constancia oficial de cincuenta y cuatro, correspondientes a veinticuatro artistas diferentes, entre los que se cuentan André Derain, Fernand Léger, Heinrich Campendonk y Max Ernst. De este último, por ejemplo, Beltracchi vendió por 1,8 millones de euros un cuadro titulado La Forêt (2), falsamente datado en 1927, cuya autenticidad fue certificada por el renombrado historiador del arte Werner Spies. Exhibido en el Museo Max Ernst, el cuadro fue posteriormente vendido al coleccionista Daniel Filipacchi por siete millones de dólares.
En una entrevista concedida a Die Zeit, Wolfgang Beltracchi se defendía arguyendo que sus falsificaciones, de las que no obstante dice arrepentirse, no eran más que objetos de especulación en un mercado sobreexcitado, siendo muchos de los compradores, además, empresas ubicadas en paraísos fiscales. Que las falsificaciones de obras de arte traen causa de la existencia del mercado que fija su precio es algo evidente, pero no está claro que el mercado como tal tenga la culpa. El valor de estas obras radica en su rareza, esto es, en una escasez que justifica la alegría con que marchantes y coleccionistas saludan la aparición de novedades. Se trata de bienes posicionales, ligados al estatus que confieren, debido, precisamente, a su exclusividad. Y es el deseo de los compradores por distinguirse de los demás lo que hace aumentar su precio y provoca, con ello, la tentación de falsificarlos.
Pero que la culpa es del dinero se decía ya en F de Fraude, película documental de Orson Welles estrenada en 1974 que gira en torno a la figura de Elmyr de Hory, un exitoso falsificador de origen húngaro radicado entonces, por cierto, en Ibiza. En realidad, la película es toda ella una falsificación operada a través de un montaje vertiginoso que imposibilita la fijación de toda realidad; pero ésa es otra historia. Tanto Welles como Hory se mofan en ella de los expertos, que son los encargados de impedir que las falsificaciones lleguen al mercado y también los primeros interesados en impedir que lo hagan. Es curioso que Beltracchi, en cambio, los defienda: en su mayoría, afirma, creen en lo que hacen y no son corrompibles. Es curioso, porque nosotros, los posmodernos, hemos abrazado la ironía contra cualquier pretensión de expertise –¡porque tenemos opiniones!– sin pararnos a pensar acaso en la necesidad de su existencia.
Sea como fuere, el asunto presenta un flanco más atractivo, o, si se quiere, menos trillado: la dimensión artística de la falsificación. ¿Falsificación como arte? Para Wolfgang Beltracchi, sin duda alguna. Cuando el periodista sugiere que puede vérsele como un artesano habilidoso, pero en ningún caso como un artista, Beltracchi, antes Fischer, reacciona airado:
Eso no es cierto. La falsificación era un proceso creativo. No he copiado ningún cuadro, sino que he creado cuadros que los pintores podrían haber creado. He ido a los lugares donde ellos pintaban, he pasado días allí. […] Me he introducido en la época y la personalidad de estos artistas, he llenado las obras con su estilo. No se trataba solamente de dinero, también de la alegría de pintar.
Ciertamente, falsificar no es lo mismo que copiar. Pero, ¿es lo mismo que crear? Eso sugiere el protagonista de American Hustle, la película de David O. Russell recién estrenada entre nosotros, que se pregunta quién es más genial, si el creador que deslumbra con su original o el falsificador que consigue engañarnos con su recreación. Pero, hasta cierto punto, esto son meros juegos de palabras. No pueden cabernos dudas acerca de la jerarquía artística: el creador es más que su falsificador. ¿O no? Podríamos detenernos ahora a meditar sobre la disolución posmoderna de esta jerarquía y preguntarnos por qué abundan, en nuestra época, las creaciones literarias y cinematográficas que tienen como temas principales la suplantación, el plagio, la falsificación. Y por qué, además, el público contempla con tanta simpatía acciones que no querría padecer en su vida real. Pero no está claro que eso lleve a ningún sitio.
Lo cierto es que Beltracchi dice otra cosa: dice que la falsificación es una forma de creación. Sobre los límites imprecisos entre estas categorías –creación, falsificación, imitación– trata una de las más fascinantes novelas del modernismo literario norteamericano: Los reconocimientos, de William Gaddis, publicada en 1955William Gaddis, The Recognitions, Londres, Atlantic Books, 2003.. Para Jonathan Franzen, es la novela más difícil que jamás haya leído voluntariamente; pero tampoco es para tanto. Su protagonista, Wyatt Gwyon, hijo de un sacerdote calvinista, hace un pacto fáustico con un marchante de arte, para quien procede a falsificar intachablemente obras de los clásicos flamencos. Sin embargo, Gwyon no quiere el dinero: sus falsificaciones son parte de una búsqueda espiritual que, dicho sea de paso, tiene una de sus últimas estaciones en la España de la época, donde el propio Gaddis había residido. Para Gwyon, en fin, igual que para Beltracchi, falsificar es crear.
Pero, ¿qué diferencia el original de la falsificación? ¿Qué es lo que delata al falsificador?
En su estudio sobre el tema, Thierry Lenain sostiene que cada obra de arte es el producto de unas circunstancias particulares, entre las que se cuenta, principalmente, la personalidad de su autor. Estas circunstancias dejan una huella sobre la obra, en la obra. Lenain llama a esto la «huella paradigmática» (trace paradigm)Thierry Lenain, Art Forgery. The History of a Modern Obssesion, Londres, Reaktion, 2011.. Y es esta huella la que no podría falsificarse. Algo parecido venía a decir Walter Benjamin con su célebre concepto del aura, aunque, en su caso, lo que le preocupaba era la reproducción de la misma. Dice Benjamin:
Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. En dicha existencia singular, y en ninguna otra cosa, se realizó la historia a la que ha estado sometida en el curso de su perduración. […] El aquí y ahora del original constituye el concepto de su autenticidad.
Sucede que esta noción no deja de ser algo vaga, casi trascendental. ¿Ha visto alguien esa aura alguna vez? Dado que hay un buen número de falsificaciones en los museos de todo el mundo, no parece que sea tan fácilmente identificable, es decir, que se la eche tanto de menos allí donde debiera estar ausente. Nos dicen: es verdadero, y nos admiramos. Nos dicen: es falso, y ese mismo cuadro nos disgustaEn Los reconocimientos, un personaje arguye que, una vez falsificado un Durero tomando elementos de su pintura, tienes en las manos un Durero. Otro protesta: «Sólo en la superficie». Y el primero contraataca: «¡En la superficie! ¿Cuán más profundamente va la gente? ¿La gente que los compra?» (p. 464).. Digamos entonces que la apropiación en que consiste una falsificación –a diferencia de la mera copia– sí puede llegar a reproducir, o a simular, el aura de una obra ajena. Ahora bien, quizá sólo por un tiempo, que es, como dice Beltracchi, el peor enemigo del falsificador. ¿Por qué?
Al hilo del caso Beltracchi, el historiador del arte Peter Geimer comentaba previas falsificaciones y señalaba que es difícil explicarse ahora cómo pudieron aceptarse entonces como auténticas. ¿Es que aquellos expertos eran tontos? Pero la razón es sencilla y está toda ella en Borges, aunque quien nos la explica es Thomas Steinfeld: en realidad, un falsificador no copia el estilo de un pintor del pasado, sino que reproduce la mirada histórica que arroja su propia época sobre ese tiempo pretérito. Así, la falsificación que se haga hoy de un Manet refleja la manera en que hoy vemos a Manet, distinta a la que estará vigente dentro de cien años. Paradójicamente, añade Steinfeld, el falsificador también deja así su propia huella paradigmática, dotando de cierto valor, de alguna originalidad, a su falsificación. Pero cuando pasa el tiempo, se retira el velo que la época en que vivimos nos pone frente a los ojos, y el trampantojo salta a la vista.
Borges, decíamos. Naturalmente: ésa es la tesis de Pierre Menard, autor del Quijote, relato donde el imaginario autor francés del mismo nombre es reivindicado como el creador del Quijote, aunque parezca limitarse a reproducir literalmente el escrito por Cervantes. Pero es que es otra cosa. Ya que su reproducción en una época diferente a la de su creación conduce a una recepción del texto completamente diferente: se arroja sobre el mismo una mirada nueva que transforma, inevitablemente, la obra original. ¿Cómo va a ser el Quijote lo mismo para un lector del siglo XVII, que para uno del XIX o del XXI? No puede serlo. Lo dicho: Pierre Menard, autor del Quijote.
Ahora bien, ¿dónde radica, entonces, el valor de la obra original? ¿Por qué, en la época de la reproductibilidad técnica que aterraba a Benjamin, seguimos venerándola? Quizás estemos saturados de reproducciones, cansados de artificios, hartos de réplicas. Puede que la reproductibilidad técnica haya llegado tan lejos que, paradójicamente, ha reforzado la importancia del aura. Habría que entender entonces el aura como una cualidad mitologizadora, esto es, algo que tiene menos que ver con la perfección técnica o la sublimidad artística que con la transformación de la obra original en un fetiche. Desde este punto de vista, el aura sería una alucinación colectiva, una creencia, una fe. Y la falsificación correspondiente, entonces, una blasfemia.