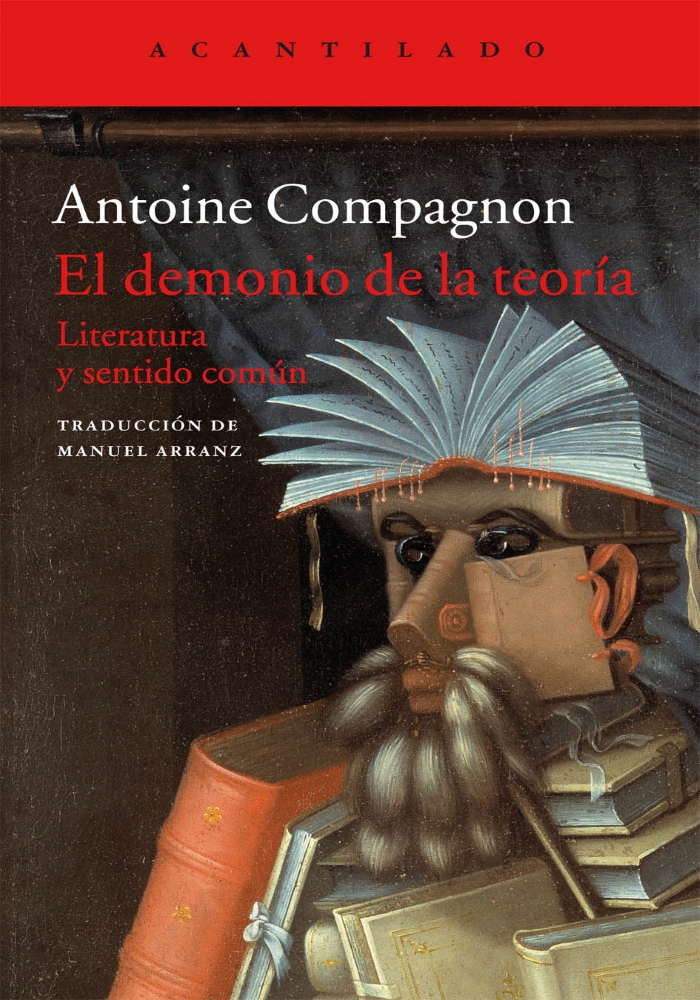En la España de los sesenta del pasado siglo, los niños llevaban pantalones cortos hasta los nueve o diez años. Algunos se desprendían de ellos algo antes y otros un poco más tarde. Solía depender del desarrollo físico. Cuando el vello comenzaba a cubrir la piel, se imponía el pantalón largo por razones estéticas, pero también éticas. En esa época, el pudor era un criterio inapelable y, salvo en la playa, la piscina o el campo de fútbol, se consideraba moralmente recomendable no exhibir el cuerpo. Es cierto que algunos hombres mayores se atrevían con los pantalones cortos, especialmente en verano, pero no solía mirarse con buenos ojos, excepto cuando se pilotaba un barco de recreo o se pescaba en un espigón de una zona turística, donde las costumbres se relajaban gracias a la presencia creciente de extranjeros. Yo odiaba los pantalones cortos, como casi todos los niños, pues quería ser mayor y consideraba que el primer paso para avanzar en esa dirección consistía en deshacerse de una prenda tan ridícula como los peinados tipo tazón. No recuerdo exactamente cuándo estrené los anhelados pantalones largos, pero sí que experimenté cierta decepción. Aún no habían aparecido los vaqueros y los pantalones de tergal picaban terriblemente, provocando un involuntario movimiento que podía confundirse con el baile de San Vito. Ser mayor implicaba inesperados sacrificios y, lo que es peor, no se podía dar marcha atrás. Creo que mis primeros pantalones largos me revelaron la imperfección estructural de la vida, que casi siempre nos exige algo a cambio de las experiencias de felicidad o gozo.
Mis primeros pantalones largos eran grises y con una raya que se ondulaba al caer sobre unos mocasines negros. Formaban parte del uniforme del colegio de los Sagrados Corazones, donde cursé la enseñanza básica y el bachillerato. El conjunto se completaba con una camisa blanca y un jersey rojo de cuello de pico. En las ceremonias solemnes, como la entrega de premios a fin de curso o determinadas festividades religiosas, resultaba preceptivo añadir una americana azul con el escudo del colegio y una corbata de cuello elástico que incitaba a las bromas de mal gusto: básicamente, tirar de la prenda y celebrar el sonido que se producía al chocar con la nuez. Mi madre decidió introducir algo de color en mi vestimenta, comprándome unos pantalones beige, con raya y con un tacto no menos desagradable, que solía ponerme los domingos para ir a misa. A los catorce años, finalicé la enseñanza general básica y comencé el bachillerato unificado polivalente. Actualmente, esas expresiones tan sofisticadas han sido felizmente sustituidas por primaria, secundaria y bachillerato. Ese cambio no ha acarreado una mejora de los planes de estudios, sino un sensible empobrecimiento de las materias, que han sufrido una notable pérdida de contenidos. Por supuesto, yo pasé al bachillerato sin preocuparme de estas cuestiones. Sólo reparé en que al fin podría librarme del uniforme, reemplazando los pantalones de tergal por una prenda nueva que hacía furor entre los más jóvenes y despertaba desaprobación entre los adultos. Me refiero a los vaqueros o jeans. En los años setenta, ponerse un pantalón vaquero constituía un gesto de rebeldía. Era una manera de distanciarse de la sociedad tradicional, rompiendo con los convencionalismos. El traje y la corbata aún disfrutaban de un amplio reconocimiento social, pero ya había comenzando un movimiento alternativo que cambiaría el aspecto de hombres y mujeres, imponiendo un estilo más desenfadado. Un estilo que fingía desaliño, negligencia, descuido, pero que en el fondo no dejaba nada al azar, desmarcándose de la elegancia convencional y el recato impuesto por un catolicismo polvoriento, triste y sin una brizna de imaginación.
Al principio, no era fácil conseguir unos vaqueros. Sólo unos pocos comercios los pusieron a la venta. Esa circunstancia se convirtió en un grave obstáculo, al menos en mi caso, pues mi madre sólo compraba en El Corte Inglés, alegando que proporcionaba unas garantías impensables en otros establecimientos. Todas mis tentativas de vencer su resistencia fracasaron estrepitosamente. Mi frustración no cesaba de crecer, bordeando la desesperación. Afortunadamente, se produjo un milagro. El Corte Inglés decidió incorporar los jeans a su catálogo y mi madre aceptó comprarme uno. Mi objetivo era conseguir un Levi’s 501, pero la realidad no suele ser complaciente con nuestros deseos. No encontré un modelo de mi talla por culpa de mi delgadez extrema. El perímetro de los Levi’s 501 de la planta juvenil escarnecía cruelmente mi escuchimizada humanidad. Sólo había tallas apropiadas a mi cintura en la planta infantil y correspondían a la marca Lee. No me quedó más remedio que resignarme y comprarme uno. A pesar de ser una marca con menos prestigio, la etiqueta era más gruesa y consistente. Parecía más auténtica que la del Levi’s 501, fina y flexible. Intenté consolarme pensando que se aproximaba más a los auténticos pantalones de un cowboy. Por entonces, ignoraba que los cowboys –rudos, épicos y legendarios– no usaban jeans, sino pantalones de cuero o lona. Los granjeros, con un perfil nada mítico, habían sido los usuarios originales de una prenda ideal para las faenas del campo, pero sin la elasticidad necesaria para domar un caballo o galopar por la pradera con el viento en la cara.
El Lee no era un Levi’s 501, pero al menos no era un Lois y podía fantasear que era James Dean en Gigante, propinándole un improbable puñetazo a Rock Hudson, notablemente más alto y corpulento. Poco después, completé mi atuendo con unas botas camperas y un abrigo semejante al de McCloud, el célebre policía interpretado por Dennis Weaver en una serie televisiva de la NBC que hizo furor en la España de los años setenta. McCloud era un sheriff del Medio Oeste que trabajaba en Nueva York. Fiel a sus raíces, no le causaba problemas recurrir al caballo para perseguir a los malos entre automóviles y rascacielos. Durante unos años, paseé con esa facha, al igual que miles de jóvenes españoles de mi generación. Las botas camperas y el abrigo McCloud se quedaron anticuados en los años ochenta. No sucedió así con los jeans, que ya forman parte del vestuario del hombre y la mujer de cualquier edad. Yo dejé de utilizarlos al cumplir los cuarenta, pero conservo un modelo en el armario. Es un Levi’s 501. Está casi nuevo. Cuando lo observo, siento algo parecido al filatélico que ha logrado incorporar a su colección un sello particularmente codiciado. Eso sí, demasiado tarde. El Levi’s 501 no ha pasado de moda. Se mantiene ofensivamente joven, como el mito de Aquiles. No sé qué destino le aguarda en el siglo XXI, pero yo siempre lo recordaré como la espuma de un cambio social que acabó con una época de represión, mediocridad y miedo.