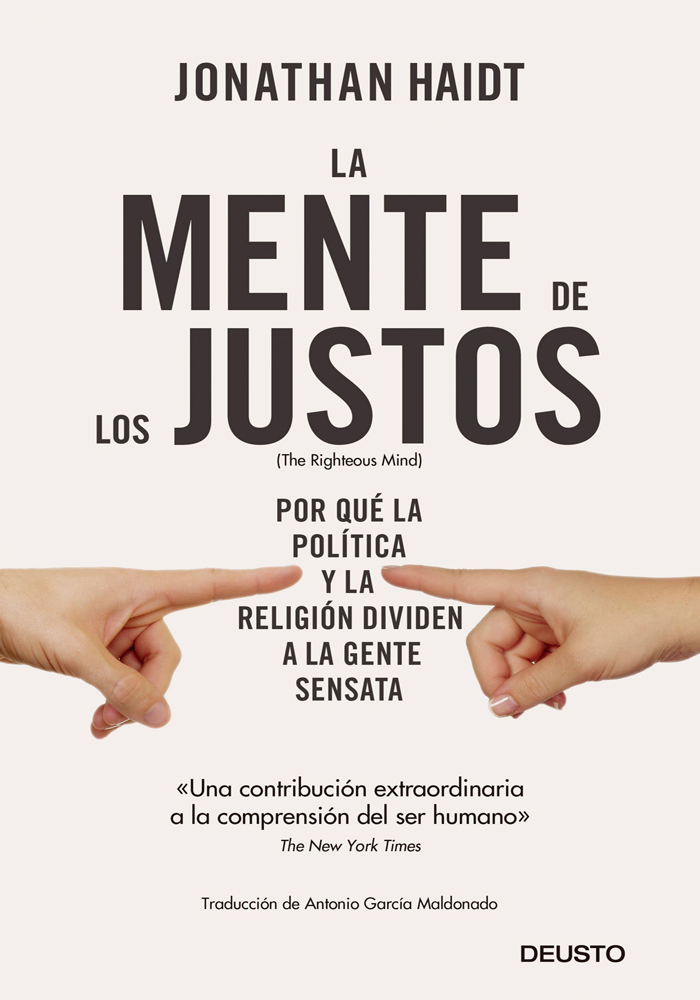La concesión del premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2017 a la escritora británica Karen Armstrong alimentará el debate entre quienes defienden la moderación frente al puñetazo en la mesa que caracteriza al tratamiento de dos asuntos: por un lado, Dios, y por otro, el islam. Es un debate, por cierto, mediático e intelectual a partes iguales. Lo alimentará porque el personal no está para contemplaciones y la autora ha dedicado su obra precisamente a un contemplativo viaje de ideas desde lo teológico en general hasta lo islámico en particular. Esto último, como inevitable botón de muestra de rabiosa actualidad, y valga la expresión en todos sus sentidos.
El lado de Dios
Empezando por lo general, Karen Armstrong no niega la mayor –Dios?, como podría verse obligada a hacer ante el implacable imperio del nuevo objetivismo (que le pregunten a Richard Dawkins sobre la autora). Y es que, en puridad, mal que le pese a Dawkins y sus autobuses, Dios claro que existe. Como existen el honor, la patria o las reglas del ajedrez. En cuanto conceptos o elaboraciones mentales, son creaciones humanas, más o menos convencionales, y pasan a existir tras la comprensión de su significado. El problema de Dios no es su conceptualización poética o filosófica, sino el salto sin red desde el efecto hasta la causa. Desde el Dios creado al Dios creador. Ajeno al tiempo, omnisciente, todopoderoso, etcétera, con todas sus contradicciones, lógicas o teológicas. Así, se empezó juntando unas piedras para cobijarnos durante el sueño, y se acabó construyendo una catedral gótica. Del espacio interior del hombre al hombre del espacio.
La profunda implicación de Armstrong en su viaje intelectual nació de una circunstancia personalísima, que aquí señalaremos como primera transformación: después de largos años como monja en una orden católica, la autora salió del confesionario en el inevitable salto sin red que implica toda crisis vocacional, agravada por la tradicional resistencia que ejercen las corporaciones contra quien quiere abandonarlas (afirmaba Eugenio Trías, con sorna, que había pertenecido tanto al Opus Dei como al Partido Comunista, y sabía lo difícil que era salirse del Partido Comunista). Así, la otrora monja decidió hacer catarsis literaria de lo propio y explicar esa transformación esencial que se produce al tener que reinventarse uno y reinventar el mundo alrededor. Lo dejó escrito en dos tempranos libros testimoniales (colgó los hábitos ya en 1969): Por la puerta estrecha y Comenzando el mundo. Para quien haya visto la película Historia de una monja, de Fred Zinnemann, la transformación personal de Karen Armstrong comenzó en similar silencio acusador de un final autoimpuesto, sin más compañía que una puerta pequeña que debe cerrarse desde fuera. Esa puerta es la estrecha del evangelio de Mateo, por la que no cabe la soberbia.
La peculiaridad de estos libros primeros reside en una marca de carácter que nunca abandonará a la exmonja, ya escritora: sabido es que, en el fondo, lo único que importan son las formas y Armstrong aborda su transformación desde un comprensivo y talantoso abandono voluntario de la vida en el convento sin forzar daños colaterales. Se define a sí misma como «pésima monja» y se marca un lógico y radical proceso de transformación desde su seguridad vocacional juvenil, pero no vapulea ni a la orden, ni a la Iglesia, ni a la religión en sí. Muy al contrario, decide racionalizar y hacer público lo que no pudo comprender personalmente. Y es muy probable que de ese talante provenga la inteligencia ecuménica de su extensa obra, así como las muy cómodas razones para este premio: un jurado siempre mira por la tranquilidad de una ceremonia de entrega y el don de gentes de Karen Armstrong augura una plácida velada en el Teatro Campoamor de Oviedo.
Si pensamos en sus más de veinte libros, yo plantearía gráficamente un solo proceso en tres movimientos. Imaginemos la acción de abrir un paraguas y dividámosla en tres partes: su primera transformación es personal, plasmada en esos dos primeros libros, y se correspondería con el momento de agarrar el mango del paraguas. Un segundo momento es voluntariamente social, y lo imaginamos como agitar el paraguas para comprobar que las varillas y la tela están en disposición de abrirse con seguridad, sin molestar a quienes pasan por los alrededores. Es un segundo momento de obsesión empática, de forzada omnicomprensión. De explicación personal del mundo a través de la historia de los otros. Fluyen aquí una serie de obras de razonamiento comprensivo a través de la historia de las muy diversas religiones. Creo que su cenit explicativo en esta segunda fase le llegó con el título Una historia de Dios. Por último, como tercer movimiento, si el primero fue personal y el segundo social, toca ahora la apertura y despliegue completo del paraguas, que se corresponde con su otra transformación, con La gran transformación, que tal es el título de su obra más importante, y sobre la que volveremos. Este tercer movimiento, esta transformación definitiva, reviste una amplísima inquietud ética.
Descrito así, gráficamente, el mapa de su viaje intelectual (personal, social, ético), y comentada ya la primera fase, quiero detenerme brevemente en la segunda, o de lo social. Yo destacaría aquí su fe alternativa, esta vez no religiosa sino histórica. En torno a esas obras, capitaneadas por Una historia de Dios, Armstrong decide «salvar los muebles» de los sistemas religiosos, fundiéndolos en inquietudes sociales comprensibles. Relata una larguísima búsqueda –de cuatro mil años, concreta? con una envidiable confianza en la totalidad de los relatos hagiográficos que cada sistema religioso ha compuesto intramuros y de cara a la galería. Su obsesión es que nadie se sienta menos que nadie, al estilo de aquel gran anfitrión de la posteridad, Símaco el Pagano (m. 402), cuando afirmó aquello de «no puede llegarse por un solo camino a un misterio tan grande». Manteniendo esa formalidad del «gran misterio», la autora subroga de algún modo la necesidad de una Verdad, así con mayúscula, que quizá ella misma no pudo –no quiso? admitir, pero que ha sido un vertebrador social a lo largo de la historia. Recuerda a aquel don Manuel que convirtió a Lázaro en la novela de Unamuno San Manuel Bueno, mártir; el mutuo acuerdo de necesario silencio personal (contagiado de escepticismo) por el bien de la paz social modular que, según muchos, ofrece el sistema religioso.

Entiendo que Karen Armstrong es aquí mucho más misericordiosa –gajes de exoficio? y operativa que los místicos new age o los deslumbrados por la verdad hermenéutica. Existe un libro inteligente pero devastador con estos últimos: La religión de estudiar las religiones, de Steven Wasserstrom. En él se pasa revista a la obra equiparable de tres grandes estudiosos que, precisamente, crearon una mística explicativa en sus trabajos: Mircea Eliade, Gershom Scholem y Henry Corbin. Sin restar un ápice del valor específico de la obra de cada cual, estos tres estudiosos, y todos los convencidos asistentes a las sesiones del Círculo Eranos de Rudolf Otto a partir de 1933, proyectaron un transcendentalismo en el análisis de los textos sagrados incompatible con la probable realidad pragmática de sus compilaciones. Aquí se sitúa el Rubicón de los estudios religiosos: la Hermenéutica ha acabado por convertirse en una religión en sí misma, al concebir la interpretación de los textos sagrados enmarcada en un contexto que convierten en excepcional, pero creo que no es más que convencional, engordado por lo literario. Si la herramienta para captar el sentido real de unos textos es el contexto, y éste no es más que una mera narración convencional –hagiográfica, tardía?, me temo que sólo queda el escepticismo, el reconocimiento de un análisis meramente literario, o bien el educado distanciamiento ecuménico de Karen Armstrong.
La gran transformación
En su Historia de Dios, Armstrong encuentra una vía intermedia entre lo meramente filológico en el análisis de los textos sagrados, y lo hermenéutico, la sobredimensión simbólica. Se ubica a medio camino, equidistante de ambas tendencias, en esa necesidad social de los sistemas religiosos, avalada por una historia convencional de la que no desconfía. Me temo que, al ser yo uno de los desconfiados, no soy capaz de valorar en toda su amplitud el alcance de tal función social amparada en una historia de narración programada. A bote pronto, tendería a pensar que el recorrido de los sistemas religiosos no es tan ético y afable como viene a pintarlo la autora, y que ha provocado más incomprensión y desajuste social que precisamente orden. Pero si la alternativa a los sistemas religiosos es su supresión y sustitución por la religión del positivismo ateo –en el cual hay casi más candidez y fe en la historia de salvación del progreso?, estaría tentado de optar por la vía aquiescente de Armstrong, si bien con poco entusiasmo. Afortunadamente, en ese tercer movimiento del paraguas, nuestra autora alcanza su coherente culminación intelectual, complementaria de su apuesta por lo social, avalada por su otra fe histórica. Es ?decía? su segunda y definitiva transformación; esta vez no personal, sino descriptiva de un largo recorrido de los sistemas religiosos, desde aquella función social que antes trataba hasta una posible historia universal de la ética.
Así, el libro La gran transformación es ya una consolidada postura intelectual. Más incluso que una mera hipótesis de trabajo, dado que acumula una serie de teorías para ponerlas con éxito al servicio de su idea principal: que, al cabo, el recorrido histórico de los sistemas religiosos ha seguido un cierto patrón fijo de revolución ética. Que se expandieron las religiones por entusiasmada aceptación de esos principios éticos, y que finalmente tienden a eclipsarse por razones externas, mundanas, por cristalización de unas ortodoxias alejadas de la revolución ética inicial. Así, entiendo que Karen Armstrong prepara un terreno para alguna propuesta programática, una base común de convivencia para sociedades futuras, partiendo de esa experiencia ético-religiosa.
Pero vayamos por partes: para entender el concepto de «transformación», en el sentido profundo del libro, tenemos que remontarnos a la idea de tiempo axial en Karl Jaspers (m. 1969), dado que la autora ancla en él su teoría interpretativa. Según Jaspers (Origen y sentido de la historia, de 1949), en la historia antigua se produjeron una serie de hechos incontestables: que entre los siglos VIII y III a.C., y muy específicamente en torno al VI, habrían aparecido nuevas formas de pensamiento en diferentes partes del mundo, sin una aparente conexión entre sí. Así, en Persia, India, China y Grecia habrían florecido una serie de pensadores iniciáticos y de profunda influencia posterior en sus respectivos ámbitos culturales. En gran medida, tal reflexión historiológica encierra una voluntaria consideración genésica: que hubo una Edad Dorada, de la que todos dependemos, independientemente de si nuestra filiación escolástica se pretende religiosa o filosófica. Ahí no entra Jaspers, y ahí precisamente entronca Armstrong en su La gran transformación: efectivamente, dice, Zoroastro, Buda, Confucio, Lao-Tse, Sócrates y Jeremías habrían desarrollado su pensamiento a lo largo de ese tiempo, sentando las bases de cuanto hoy consideramos como pensamiento filosófico y/o religioso, que, en la práctica, surgió como trascendental revolución ética protagonizada por esos egregios pensadores.
Grosso modo, la gran aportación de Armstrong consistiría, pues, en respetar las fuentes culturales del pensamiento griego, así como de las diversas religiones (1/3), ofrecer a la consideración del lector que esa indistinta floración de pensamiento responde a una misma inquietud por cuidar y mejorar el mundo, una natural concatenación de revoluciones éticas (2/3) y, finalmente, ya siguiendo sólo a nuestra autora, dejando atrás el módulo jasperiano inductor, que esas revoluciones éticas se han actualizado a lo largo de la historia en personas concretas (profetas como pensadores de clara impronta ética). Es decir, se habría producido una cadena guadianeante de agitadores éticos que, ocasionalmente oscurecidos por el pragmático discurrir de las sociedades, se ha mantenido viva y se restituye ocasionalmente fuera ya de ese tiempo axial, como en el caso de la Galilea de Jesús o la Arabia que vio nacer al profeta Mahoma (y 3/3).
El libro, el conjunto de sus casi quinientas páginas, discurre inteligentemente por entre vericuetos literarios, históricos y dogmáticos, hasta ofrecer un claro ramillete final de –decía? historia universal de la ética. Estoy convencido de que, si hubiera nacido medio siglo antes, Karen Armstrong habría sido la estrella invitada del Círculo Eranos. Incluso habiendo nacido algo después; veo en ella inteligentes destellos hermenéuticos que recuerdan a una asidua del Círculo, la incomparable Annemarie Schimmel. Y, al igual que ella y ellos, nuestra autora parte del paradigma de Mircea Eliade: que los pueblos rememoran siempre un cierto Tiempo Magno, un Paraíso Perdido, evocado siempre en la lectura reverencial de una Antología Magna, un texto fundacional que veneramos como palabra viva. Como símbolo de eterno retorno. En definitiva, que conducimos mirando por el retrovisor, y que la Verdad se escribió hace ya tiempo.
Bien: el esquema funciona en el planteamiento de Armstrong. Hace que las religiones se acerquen al pensamiento filosófico, por lo que suben de rango. Ya no se impone la fe del carbonero, sino que la razón se acerca, comprensiva ante lo trascendente. Por añadidura, emerge la inquietud primaria de la ética común, y por lo mismo podríamos desbrozar los diferentes sistemas, aclarar la exuberancia dogmática, y descubriríamos, todos, una común inquietud por mejorar el mundo y nuestras relaciones en él. Analizada narrativamente, la obra traza con destreza una línea empática que pudo nacer en el teatro de Sófocles o Esquilo, y que llegaría hasta Mahoma. Es probable que tal línea, al menos en su primer recorrido, alcance el máximo valor de este canto al cambio necesario, a la gran transformación ética de todo pensamiento. Por ejemplo, me parece un logro ese modo en el que la ensayista analiza la obra del citado Esquilo, Los persas: en la dicotomía griego/persa de la Antigüedad, pese a la herencia común o conexión indoeuropea, perdida ya en el tiempo, la demonización del otro, el desconocido, formaba parte de la carcasa identitaria de cada cual. Y esa demonización se mantenía gracias, precisamente, a la ocultación del otro, cuya sombra, así, se alargaba. Sin embargo, de pronto, merced a esa obra de Esquilo, aparecen en los escenarios griegos unos actores que representan a persas. Hacen de malos, sí, pero son humanos. Lloran, ríen, aman, vehiculan sus ambiciones como nosotros, «los griegos»: los buenos. Y así, mediante la catarsis literaria, habría sido sembrada la semilla de la empatía, del ponerse en el lugar del otro, a la espera de distintos florecimientos éticos de la mano de reformadores: transformadores.
Armstrong encuentra una vía intermedia entre lo meramente filológico en el análisis de los textos sagrados, y lo hermenéutico, la sobredimensión simbólica
En resumidas cuentas, y recurriendo de nuevo a una explicación gráfica para comprender los siguientes comentarios a esta La gran transformación, pensemos ahora en un árbol: raíces, tronco, ramas y hojas verdes. En el funcionamiento teórico de este libro, su autora aprovecha como raíces las distintas narraciones dogmáticas sobre escuelas de pensamiento y sistemas religiosos. El tronco es el pensamiento recurrente cuando en Europa y Oriente Próximo pensamos en religión: monoteísmo. Es verdad que nuestra ensayista acude a la India, a China, al pensamiento socrático, pero, a la postre, lo que le interesa es el monoteísmo. El suyo es un religionismo aplicado de cara a una galería concreta: nosotros, al margen de cuántos quepamos en ese pronombre. El resto, la alusión a otras religiones, no era más que tramoya de naturalidad y normalidad. Como queriendo decir que en todas partes se forjan sistemas de pensamiento similares. Y de ese tronco monoteísta surgen tres ramas: las tres religiones del Libro, las reveladas, que, al cabo, ofrecerían un similar paisaje de hojas verdes, la ética trascendental que iguala el panorama de las tres religiones.
No entremos ahora en el contraste visible entre esta beatífica panorámica y la realidad. Bastante se ha cebado ya la crítica con las buenas intenciones de la autora. No: centremos nuestra atención en los rasgos comparables de esas cuatro partes del árbol, y empecemos por el final. Por mucho que podamos carcajearnos ante el contraste con la realidad aparente, la cuarta parte está bien planteada: toda religión y sistema de pensamiento que se precie, sea cual sea su rama, tronco o raíz, puede aportar hojas verdes (léase compromiso ético, mejora en las relaciones interpersonales). Es cierto que no es lo más llamativo de los sistemas religiosos, pero no es menos cierto que lo más llamativo no es lo mayoritario. Imaginemos, si no, el mundo en que viviríamos si la inmensa mayoría de quienes se presentan como pertenecientes a una religión se comportasen como la escasa minoría que todos tenemos en mente. Por el contrario, me temo que los abolicionistas del hecho religioso no tienen en cuenta que la mayor parte de la gente, la mayor parte del tiempo, se porta bien. Tiene un comportamiento ético porque su sistema de valores así lo requiere, y tal sistema, nos guste o no, está basado en una tradición religiosa. Por tanto, salvemos las hojas del árbol.
En cuanto al tronco y las ramas, es la parte más sencilla de la imagen, y de irrefutable comprobación histórica y social: las tres religiones del Libro provienen de un mismo tronco monoteísta. No creo que sean sólo tres las ramas, sino muchas más, pero lo cierto es que todas las posibles tendencias que existen o han existido, convencionalmente incluidas en el judaísmo, el cristianismo y el islam (si bien, insisto, los tres deberían aparecer en plural), provienen de una misma inquietud troncal monoteísta. Y eso nos lleva directamente a las raíces, y ahí, me temo, no puede salvarse ningún mueble. Ahí, en mi opinión, se desfonda la sistemática narración de Karen Armstrong, por su inveterado talante receptivo e inclusivo, su fe en lo que se nos narra sobre los orígenes de las tres religiones.
Y el lado del islam
El convencionalismo en torno a las fuentes culturales de las tres religiones del libro –las raíces, en el proceso de Gran Transformación de nuestra autora? alcanza su máximo exponente al tratar el islam. Por añadidura, dado que es el destino previsible en el análisis por etapas que lleva a cabo Armstrong, su tratamiento del islam desluce un poco en cuanto logro intelectual. Sin embargo, ello no empaña su posible logro social, sobre el que volveremos al final.
En mi opinión, el tratamiento que Armstrong aplica al origen de los sistemas religiosos, tanto en la consideración de tiempo axial como en el tradicional relato profetológico y textual de las tres religiones, sigue un desfasado convencionalismo innecesario. Empezando por el tiempo axial, el arco de incertidumbre es demasiado extenso como para mantenerlo en cuanto paradigma de interpretación: las corregidas y más probables fechas de los himnos de Zoroastro, el carácter mítico de Jeremías, el monumental embrollo apócrifo que envuelve a Buda, Confucio y Lao-Tse, y las fuentes terciarias para llegar a comprender cuanto pudo pensar Sócrates –a través de lo conservado de o sobre Platón o Alcibíades? convierten en poco menos que risible la pretensión científica de asignarles un mismo y cerrado espacio cronológico concreto, o bien cualquier viso de verosimilitud con cuanto pudiera ser el pensamiento y obra reales de cada cual. Por otra parte, el relato interno, canónico, de los orígenes de las religiones hace ya mucho tiempo que no se tiene en consideración para el estudio de las mismas, sino que se aplica un menos fervoroso y más fiable método histórico-crítico, el cual arroja conclusiones alejadas del relato pío, si bien no menos interesantes. Plantear, por ejemplo, conceptos inamovibles como éxodo, segunda ley o diáspora para el judaísmo; entender que el Jesús histórico, o incluso Pablo, pudieran tener algo que ver voluntariamente con la eclosión de una nueva religión, o tratar de trazar cualquier línea biográfica de Mahoma, o partir de una unidad inicial del Corán, son todos vanos intentos de acomodar la historia o las ciencias de las religiones al sustrato literario que contienen los libros reverenciados por cada rama. Lo que hoy entendemos como esos tres sistemas religiosos es producto de una más larga maceración y una definitiva narración retrospectiva, escrita por cada sistema para marcar sus diferencias con otras corrientes coetáneas.
Cuanto ya no es novedad en el ámbito de los estudios sobre judaísmo y cristianismo sigue siéndolo, sorprendentemente, en el de los estudios islámicos. Muy en concreto, en los estudios coránicos: toda experimentación metodológica que se aleje de la ortodoxia está condenada al fracaso, olvido o boicot, mientras que cualquier adhesión pública al relato tradicional recibe de inmediato el beneplácito y la recompensa. Lo interesante en este punto es que tanto el seguimiento de la senda trazada o su contestación son ya de una antigüedad considerable. La historia del método histórico-crítico aplicado al Corán y las fuentes culturales del islam se remontan nada menos que a 1832, con la esencial obra en alemán de Abraham Geiger, que llevaría por título en español ¿Qué recibió Mahoma del judaísmo?, en la que se plantea por vez primera el entroncamiento real del islam en el entorno monoteísta que lo provocó. No del que recibió influencias, sino del que nació. Y es éste el genuino cambio de paradigma desde el que –en mi opinión? debemos contemplar el islam: no se trata de un ente surgido desde el politeísmo y en las arenas del desierto árabe, con influencias del judeocristianismo, sino que es una reacción desde dentro a determinadas corrientes de tal judeocristianismo.
Ni que decir tiene que todo cuanto se ha producido de cambio paradigmático en el ámbito de los estudios coránicos en el último siglo y medio ha pasado prácticamente inadvertido por el academicismo español, que pudo contar a principios del siglo XX con destellos de aperturismo e internacionalización en la figura hoy denostada de Miguel Asín Palacios, pero que la deriva posterior, exclusivamente arabista, de nuestros estudios islámicos, acabó desestimando. Ese rechazo o desconocimiento, que podría achacarse a las condiciones especiales de la universidad española en las décadas centrales de ese siglo XX, pasó de ser pasivo a activo en los últimos cuarenta años, cuando la ortodoxia academicista de nuestro país se blindó para impedir el paso a cuanto empezaba a intensificarse en el extranjero desde finales de los años ochenta: el método histórico-crítico aplicado al Corán. Esta cerrazón, que resulta explicable en España y puede explicar nuestro retraso actual en el ámbito de los estudios coránicos, convierte en inaudito el enfoque voluntariamente tradicionista de Karen Armstrong al tratar las fuentes culturales del islam. Porque ella sí se ha formado, o ha tenido la oportunidad de hacerlo, en el tiempo y espacio de cuanto se conoce como revisionismo desde la obra iniciática de John Wansbrough, Michael Cook o Patricia Crone en torno a 1978.
Toda la obra de Armstrong avanza hacia una ética universalista compatible con las fronteras canónicas de los sistemas religiosos
En esencia, es Wansbrough el que dedica más esfuerzo a la comprensión de las fuentes culturales del Corán. Cook y Crone se aplican más a las fuentes históricas del islam, y entre todos ellos y la valiosa escuela que han creado hasta hoy arrojan un panorama absolutamente distinto del que Armstrong reproduce en su La gran transformación, por lo que no queda otra opción que asumir su deseo indiscutible de enmarcarse en el tradicionalismo interpretativo. A efectos prácticos, John Wansbrough planteó en sus dos monografías centrales –Estudios coránicos y El entorno sectario? que no hay Corán ni Islam –atentos a la mayúscula, que ha aparecido ahora por vez primera? hasta después del año 800, y que esa codificación –en cuanto libro y civilización? se lleva a cabo en torno a Bagdad, y no en Meca y Medina, meras referencias nostálgico-literarias de ese mundo en plena narración retrospectiva, mítica, de sus orígenes. Incidentalmente, debo añadir que sigo su planteamiento con convencimiento, siendo esta la clave para cuanto pienso, comparativamente, que pudo ocurrir en la península Ibérica unos noventa años antes de existir el islam. Sin embargo, Armstrong esquiva voluntariamente toda posible renovación interpretativa. Su islam es exógeno, viene desde fuera, y sólo en su avance por el Mediterráneo se acerca a otras dos entidades que igualmente concibe nuestra autora como sistemas independientes. ¿Por qué lo hace?
Liberalismo religioso
La respuesta a esa pregunta es la conclusión final de nuestro acercamiento a Karen Armstrong. Su compromiso no es con la probabilidad científica o la trama intelectual interpretativa, sino eminentemente ético. Dicho de otro modo: toda la obra de Armstrong avanza hacia una ética universalista compatible con las fronteras canónicas de los sistemas religiosos, cuya función vertebradora de lo social no niega nunca, en comunión retrospectiva con sus primeras apreciaciones, acerca de lo innecesario de creer frente a lo operativo del orden social de lo ortodoxo.
Afirmaba Emmanuel Lévinas que la ética no es parte de la filosofía, sino previa a ella: un necesario comportamiento y una forma de pensar que posibilita la coexistencia. Entiendo que Karen Armstrong parte de un convencimiento parecido: a lo largo de estas líneas he empleado el término ecuménico varias veces, consciente del modo en que los expertos en ciencias de las religiones lo evitan. Porque ecuménico implicaría una visión centralista cristiana de acercamiento a lo universal. Sin embargo, mi uso de lo ecuménico se fundamenta etimológicamente –ecúmene: la tierra habitada? y entiendo que es precisamente el sentido universal que Armstrong pretende proponer en su ética convencionalmente enmarcada en los sistemas religiosos clásicos, aunque no en exclusividad. Hace unos meses, el director de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración, Didier Leschi, afirmaba que, habida cuenta del muy popular discurso reaccionario del islam contemporáneo, «nos hacen falta Bernanos musulmanes». La referencia remite al escritor francés Georges Bernanos (m. 1948), atormentado cristiano autocrítico que plantea en sus novelas una renovación ética del costumbrismo dogmático. En mi opinión, su obra está muy cerca de cuanto Graham Greene (m. 1991) plantease en inglés, o nuestro ya citado Miguel de Unamuno (m. 1939) en español. Todos ellos purgan una tradición anquilosante con la posible propuesta de una ética que salve las tradiciones religiosas. Entiendo que Karen Armstrong plantea algo parecido a esto y a cuanto el francés André Malraux (m. 1976) proponía en su La condición humana: el necesario final previsible de todas las tradiciones religiosas, su fusión en una ética universal.
La historia de salvación ética de Karen Armstrong, su propuesta de gran transformación, remite, así, a una vieja tradición social y empática compatible con toda forma de pensamiento. El propio Jean-Paul Sartre (m. 1980), nada sospechoso de sentimental religioso, venía a plantear prácticamente en 1948 ?El existencialismo es un humanismo? que la diferencia entre un hombre bueno y uno que hace cosas buenas es que del segundo nos damos cuenta los demás; que la soledad del ser humano sin Dios debe llevarle a suplir la ya ineficaz providencia de éste, por lo que estamos obligados a crear el bien si pretendemos que éste exista.
Es también el largo camino del planteamiento tabernacular del judaísmo ético, que desde el citado Abraham Geiger (m. 1874), pasando por Franz Rosenzweig (m. 1929) y su maestro Hermann Cohen (m. 1918) –por no remontarnos a Baruch Spinoza (m. 1677)? llega a desembocar en los últimos escritos de Amos Oz sobre Los judíos y las palabras (una conversación con su hija). Y tal renovación ética de los sistemas religiosos y/o de pensamiento abarca también al islam silencioso de Muhamad Arkoun (m. 2010), o la renovación ética del perseguido Nasr Hamid Abu Zaid (m. 2010). En mi opinión, sí que hay Bernanos en todas las tradiciones religiosas, así como en el rechazo a estas. Lo relevante sería airearlos, en lugar de atender siempre a la crónica negra de las religiones. Decía antes que, en el fondo, lo importante son las formas; y la formalidad ética convencional de Karen Armstrong merece, por ello, todo reconocimiento.
Emilio González Ferrín es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Sevilla. Sus últimos libros son Historia general de Al Ándalus (Córdoba, Almuzara, 2006), Rumbo al Renacimiento. Ciencia y tecnología en al-Ándalus (Sevilla, Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, 2007), Las bicicletas no son para el Cairo (Sevilla, En Huida, 2012) y La angustia de Abraham. Los orígenes culturales del islam (Córdoba, Almuzara, 2013).