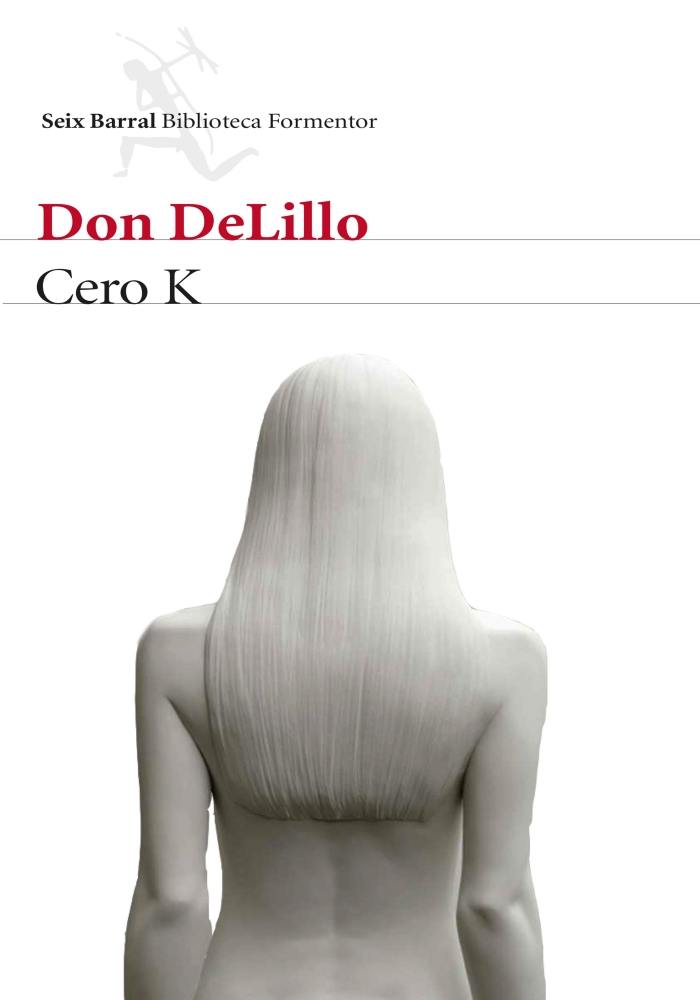Si el problema es el crecimiento económico y los valores asociados a la ideología del crecimiento perpetuo, decíamos la semana pasada, no crezcamos: viviremos en sociedades de menor escala pero mayor felicidad, respetando los límites ecológicos y decidiendo por nosotros mismos a través de mecanismos democráticos participativos. Así es, grosso modo, el orden social descrito por los teóricos del decrecentismo, animados durante la larga recesión global de los últimos años y convertidos en reserva intelectual de la izquierda situada a la izquierda de la socialdemocracia. Tal como puede verse, ese orden alternativo es casi un negativo de la organización social existente, a la que se trataría de dar la vuelta como un guante: terciopelo a un lado, esparto al otro. Sólo que depende del observador la decisión sobre qué tejido se encuentra a cada lado.
Son mayoría los pensadores decrecentistas que subrayan el valor de la comunidad y de una vida individual enraizada en ella. En ese contexto comunitario, nuestras vidas serían mejores, porque las dedicaríamos a actividades más significativas que ir de compras o tirarnos en el sofá a ver Gran Hermano. Para ellos, hay preferencias más valiosas que otras y el fin del crecimiento contribuiría a generalizarlas. En otras palabras, al igual que el resto del anticapitalismo, los decrecentistas tienden a rechazar los falsos valores producidos por las democracias liberal-capitalistas, que habrían de ser reemplazadas por las más auténticas que se asocian a una vida embebida en la comunidad local y el medio natural: Thoreau sale de paseo con Rousseau y se hacen amigos.
¿No sucede acaso que, por socializamos en el capitalismo, desarrollamos hábitos capitalistas? Para John Barry, las sociedades liberales «promueven una concepción dominante del bien (una consumista) mientras toleran otras»John Barry, The Politics of Actually Existing Unsustainability, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 10.. Fair enough. Sin embargo, un diagnóstico tan tajante quizá subestime la variedad de concepciones del bien existentes en nuestras sociedades. ¡También está MasterChef! Ironías aparte, puede observarse cierta confusión en el interior del decrecentismo en torno a la relación entre el pluralismo social y la organización comunitaria. Barry, por ejemplo, sostiene que una «economía del deseo sostenible» augura una mayor diversidad en las concepciones del bien y los estilos de vida, ya que tanto individuos como comunidades se lanzarán a experimentar nuevas formas posconsumistas de existencia. Por su parte, Richard Douthwaite establece un vínculo peculiar entre una menor movilidad y una mayor diversidad social:
La primera víctima del paso a un mundo bajo en energía sería el transporte. […] Su mayor coste permitiría el resurgimento de los pequeños productores, que utilizarían los recursos locales para proveer a los mercados locales. Esto crearía a su vez mayor autonomía local, regional y nacional, revirtiendo la concentración de poder económico propia del último siglo. ¡Qué gran florecimiento de culturas, comunidades e individuos se produciría!Richard Douthwaite, The Growth Illusion. How economic growth has enriched the few, impoverished the many, and endangered the planet, Tulsa, Council Oak Books, 1993, p. 216.
¿Seguro? Se trata de un argumento contraintuitivo. La experiencia histórica tiende a mostrar lo contrario, esto es, que un mayor número de conexiones individuales y sociales conduce a una mayor diversidad de estilos de vida. No cabe duda de que la globalización ha homogenizado éstos alrededor del planeta, pero, al mismo tiempo, distintas culturas y subculturas se mezclan, solapan, mutan. Aunque existen menos diferencias entre las más opuestas formas de vida, de manera que se ha estrechado el continuo que las situaba a cada extremo de una línea imaginaria, ha aumentado la microdiversidad interna a las sociedades desarrolladas: el surfero difiere menos del excursionista aficionado que un indígena amazónico de un nómada de la taiga, no digamos todos ellos entre sí, pero los estilos de vida occidentales son mucho más variados que los que pueden encontrarse –juicios de valor aparte– dentro de la jungla.
Pero tampoco está claro que los resultados sean, normativamente hablando, negativos. Si esa convergencia ha implicado una mejora de las condiciones generales de vida, un más fácil acceso a la información, un incremento de los derechos civiles y políticos, así como la consolidación de una cultura global de los derechos humanos, quizás hayamos salido ganando. En última instancia, si el hipotético florecimiento de las culturas se produce entre culturas recíprocamente aisladas debido a las restricciones en la movilidad que hacen posible –para empezar– ese florecimiento, ¿dónde está la ganancia? De hecho, es dudoso que una organización social basada en la autogestión de las comunidades locales produjese un aumento de la diversidad social. ¿Qué clase de pluralismo puede emerger entre comunidades desconectadas entre sí?
Subyace a esta discusión un problema mayor de la literatura decrecentista, compartido, por lo demás, con una buena parte del ecologismo clásico: la idealización de la comunidad. Para los ecologistas políticos, la comunidad constituye una suerte de continuidad del orden natural y un espacio en el que sostenibilidad y democracia convergen de manera natural. Y los propios decrecentistas sugieren algo a menudo presente en los razonamientos ecologistas: que la comunidad es el espacio natural para el desenvolvimiento de los seres humanos. Su escala evita la deshumanización asociada a las grandes ciudades y los mercados impersonales, a la vez que previene la disgregación propia de la itinerancia. ¡Viva lo pequeño!
¿O viva mi dueño? Hay razones para sospechar que el elogio verde de la comunidad contiene un fuerte elemento utopista. ¿Acaso el ideal comunitario no puede relacionarse también con la homogeneidad de valores, el control social y la represión de las diferencias? A estas alturas, se hace necesaria una concepción más refinada de la propia comunidad, que enfatice su realidad contemporánea: cómo diferentes comunidades, incluidas las digitales, tienden a solaparse, en lugar de excluirse mutuamente, algo que exige de nosotros una dedicación parcial a cada una de ellas según los distintos roles sociales que ocupamos y el distinto tipo de actividades a las que dedicamos nuestro tiempo. De hecho, el colapso de los costes de transacción en la era digital hace más fácil que nunca crear una comunidad. Son comunidades creadas online, pero su vida como tal no tiene por qué restringirse a la esfera digital: también vemos offline a las personas que forman parte de ellas, ya sea para patinar o conversar. Robert Goodin, relevante filósofo político norteamericano, habla de «comunidades de ilustración», un concepto que tal vez nos permita distinguir entre distintas formas de pertenencia e implicación, libres de las constricciones propias de unas comunidades locales cuya escala reducida dificulta la diferenciación intersubjetivaRobert Goodin, «Communities of Enlightenment», en British Journal of Political Science, vol. 2, núm. 3 (julio de 1998), p. 531-558..
Sin embargo, el cambio climático frente al cual se opone la opción de salida decrecentista también conduce a considerar la cuestión del bienestar y la calidad de vida. En el informe elaborado por el Hartwell Group, el cambio climático se presenta no como un problema a resolver, sino como una condición con la que vivir y a la que adaptarse, deseablemente con objeto de vivir mejor y no lo contrarioThe Hartwell Paper. A new direction for climate policy after the crash of 2009, Oxford y Londres, University of Oxford y London School of Economics, 2010.. Es decir, en ciudades más saludables, con economías basadas en el conocimiento, más eficaces e inclusivos servicios públicos. Desde este ángulo, la sostenibilidad y el bienestar van de la mano, pero no conducen forzosamente a una sociedad decrecentista ni a un estilo de vida comunitario a la vieja usanza.
Sucede que, si vamos a la esencia del asunto, una adaptación al cambio climático que se asiente sobre la idea de un bienestar extendido no puede prescindir del crecimiento económico. ¿O de verdad podemos «arreglárnoslas sin crecimiento», por emplear la expresión de Peter Victor?Peter A. Victor, Managing without Growth. Slower by Design, Not Disaster, Cheltenham, Edward Elgar, 2008. Recordemos que las políticas de mitigación y adaptación climática son muy costosas. Ni los proyectos basados en la ruralización de la sociedad, ni aquellos que se proponen reducir significativamente el consumo de energía se antojan demasiado realistasEn ese sentido se expresan Richard Heinberg, The End of Growth. Adapting to Our New Economic Reality, Gabriola Island, New Society, 2011, y Ted Trainer, Renewable Energy Cannot Sustain a Consumer Society, Dordrecht, Springer, 2007.. A decir verdad, las sociedades ricas están mucho mejor preparadas que las pobres para asimilar el futuro impacto del cambio climático: sólo ellas pueden disfrutar del privilegio –el lujo– de proteger concienzudamente su medio ambiente. Desgraciadamente, como señalan dos prominentes ecomodernistas, el ecologismo ha solido ver en la economía capitalista la causa de los problemas medioambientales, en lugar de contemplarlo como su potencial soluciónTed Nordhaus y Michael Shellenberg, Break Through. From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility, Nueva York, Houghton Mifflin, 2007.. Y no por casualidad, el sociólogo francés Gilles Lipovetsky apunta hacia la relegitimación ecológica del capitalismo como el último giro adaptativo de este últimoGilles Lipovetsky y Jean Serroy, La estetización del mundo, trad. de Antonio-Prometeo Moya, Barcelona, Anagrama, 2015..
Huelga decir que nada de lo anterior exime de crítica o enmienda al modo en que concebimos el crecimiento económico o los instrumentos a través del cual lo medimos (corregible, por ejemplo, para integrar debidamente actividades económicas no monetizadas o calcular el coste de las externalidades medioambientales). Aun así, sería conveniente evitar la tentación de planificar el bienestar individual. Este último describe más bien un conjunto de condiciones objetivas de vida bajo las cuales pueden desarrollarse –de hecho, cobrar forma– planes de vida subjetivos que nadie tiene derecho a prefijar. Para que esas condiciones de vida puedan garantizarse, el crecimiento económico sigue siendo tan necesario como deseable. Y eso por no hablar de legitimidad democrática y consentimiento ciudadano: como admiten algunos decrecentistas, la falta de crecimiento puede resultar políticamente problemática, porque el público puede rechazar cambios significativos, sentidos como un empeoramiento, en su forma de vidaMike Berners-Lee y Duncan Clark, The Burning Question. We Can’t Burn Half the World’s Oil, Coal and Gas. So How Do We Quit? Londres, Profile Books, 2013.. No todos los ciudadanos, en especial los más desfavorecidos, comparten el entusiasmo de los activistas por el decrecentismo.
Otro problema del paradigma decrecentista atañe al papel de los mercados y a la relación entre planificación e innovación. Dejando al margen otras consideraciones, parece que puede afirmarse sin mayor problema que la innovación –tecnológica, social, económica– es necesaria para abordar el cambio climático. Eso implica que el mercado es necesario para probar y hacer emerger soluciones al desafío medioambiental: un mercado, se sobreentiende, bien diseñado y adecuadamente regulado. Pensemos en el fracking, controversias al margen. Pues bien, los decrecentistas suelen ser vagos a este respecto. Por un lado, propenden a las grandes afirmaciones con las que es difícil estar en desacuerdo. Habla Tim Jackson:
No se trata de rechazar la novedad y abrazar la tradición. Más bien, hay que buscar un equilibrio adecuado entre estas dos dimensiones vitales de lo que significa ser humano.
¡Bravo! Pero, ¿qué significa eso exactamente? Es difícil saberlo. John Barry, por su parte, sostiene que el crecimiento económico y la innovación no deben ser abandonados en una sociedad decrecentista, sino «consciente y políticamente regulados». Esto es:
Una política económica republicana es una donde satisfacer las preferencias de los consumidores o alcanzar el máximo crecimiento económico posible es menos importante que garantizar que tales objetivos están sometidos a deliberación y decisión política y no socavan los objetivos no económicos relacionados con ellos.
¿Es eso plausible, puede funcionar? Sabemos que una economía planificada es un pasaporte al desastre, dado que la naturaleza impredecible y dinámica del proceso de mercado no puede ser controlada externamente por una autoridad central. Puede ser corregido, enmendado, orientado; también eso lo sabemos. Pero ni el crecimiento ni la innovación pueden ser planificados ni democratizados. Nada de lo cual supone ignorar el papel fundamental que la política pública desempeña en la promoción de la investigación básica, ni la importancia decisiva que las instituciones liberales tienen en la creación de la atmósfera adecuada para su desarrollo. De ahí que sea conveniente distinguir entre instituciones democráticas y sociedad liberal: las primeras no se aplican stricto sensu a las operaciones de la segunda. Los decrecentistas tienen a concebir la economía de mercado como un mecanismo carente de todo sentido moral, una apisonadora ciega desligada de todo aquello que nos hace humanos. Barry llega a afirmar que el sistema liberal «ya no contribuye a la verdadera libertad, la genuina prosperidad, el bienestar y el florecimiento humanos». Donde el problema consiste en definir los adjetivos: verdadero, genuino, humano.
Es por eso por lo que los decrecentistas –aunque no sólo ellos– apuestan por someter las actividades económicas al control directo de las instituciones democráticas, en sustitución del control indirecto ejercido tradicionalmente por el amplio cuerpo de instituciones y organismos, públicos y privados, que supervisan tanto al mercado como a la sociedad civil: gobiernos, tribunales, administraciones públicas, bancos centrales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, redes sociales, opinión pública. De hecho, es discutible que la ausencia de consideraciones éticas explícitas en el funcionamiento de la economía de mercado conduzca a resultados que carezcan, a su vez, de valor moral: desde la disminución de la pobreza a la innovación frugal que produce desfibriladores low cost para las sociedades emergentes. No hay espacio aquí para explorar la vigencia de esta concepción clásica de las virtudes del mercado –conforme a la cual esas mejoras sociales son promovidas de forma no coordinada ni siempre intencionada–, pero un análisis desprejuiciado del estado material de las sociedades humanas no parece desmentirla.
Toda propuesta basada en el decrecentismo se enfrenta así al problema de que la mayoría de las personas aún aspira a vivir bien, disfrutando de cierta riqueza material, algo que difícilmente puede lograrse en un orden social basado en comunidades autogestionadas. En las propuestas decrecentistas, parece esperarse que los individuos experimenten una suerte de transfiguración que los convierta espontáneamente en seres cooperativos, ecológicos y austeros. Pero, como se ha sugerido ya, parece difícil que una ideología donde no caben las oportunidades y las aspiraciones de mejora pueda ganarse el favor popular. Por el contrario, parece más realista asumir que cualquier cambio en las conductas debe dejar de lado la «negatividad apocalíptica» propia del decrecentismo ecologista y apoyarse en la libertad de elegir asociada históricamente al capitalismo liberalEn esta línea se sitúa Gerald Schmidt, Positive Ecology. Sustainability and the ‘Good Life’, Aldershot, Ashgate, 2005.. Tal como dice Jonathon Porritt, veterano ecologista británico que vivió su momento paulino a finales de los años noventa, mientras el imperativo ecológico hace necesario el cambio social, el bienestarismo lo convierte en deseableJonathon Porritt, Capitalism as if the World Matters, Londres, Earthscan, 2005.. En otras palabras, el ecologismo debe reconsiderar su relación con el crecimiento económico y aspirar menos a suprimirlo que a reorientarlo: una sociedad estática es una ensoñación absurda. Ni la sostenibilidad ni el florecimiento humanos deben presentarse como la salida obligada para una situación desesperada, sino ir de la mano de una concepción de la vida buena atractiva para las clases medias globales: para las que ya son y para las que vengan a serlo. Si bien se mira, además, toda propuesta basada en una descripción catastrofista de la realidad venidera corre el riesgo de ser refutada por la realidad futura, privando de todo atractivo a las buenas ideas que pueda contener la alternativa así defendida.
A pesar de sus obvias deficiencias, las propuestas decrecentistas no carecen de interés ni utilidad. Presentando un futuro utópico, pero no del todo fantástico, suministran ideas nuevas a la conversación pública y contribuyen a la particular ecología de ésta: un delicado equilibrio sistémico entre valores y propuestas divergentes donde las posiciones radicales contribuyen a las reformas razonables. No es ésta una razón sustantiva para la defensa del decrecentismo, sino una que apela más bien a su función auxiliar; pero tampoco es la peor razón disponible. Sus postulados, después de todo, no pueden ser demostrados: ventaja y desventaja del utopismo. Y es que, si el crecimiento económico tiene límites, desde luego el decrecentismo también los tiene. Aunque en épocas de desencanto eso nos parezca parte de su encanto.