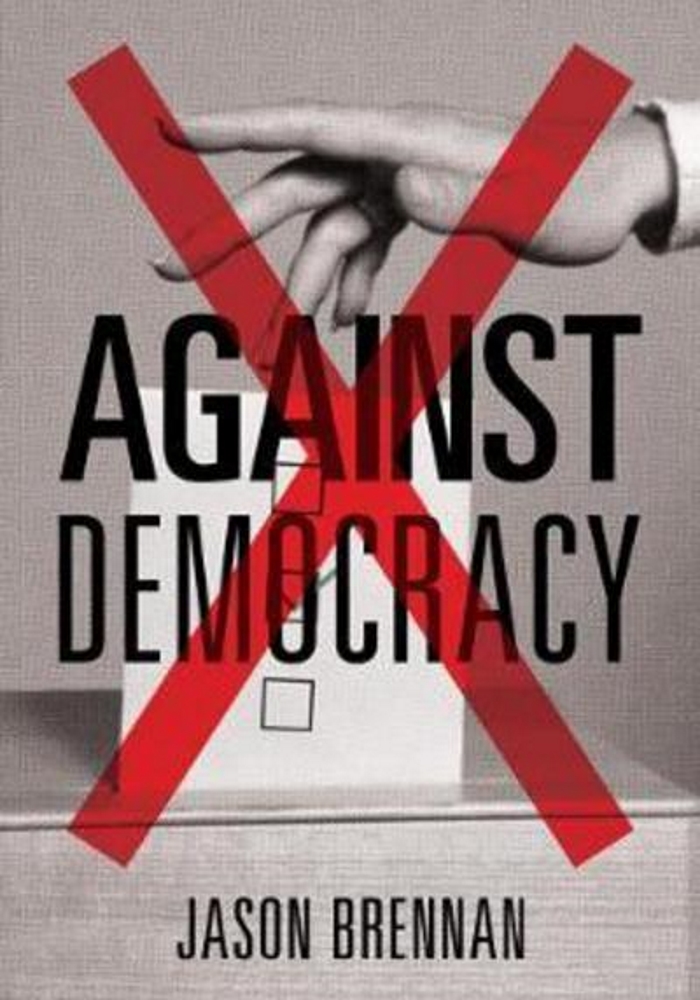Durante los últimos años, marcados por el ascenso del populismo y por la transformación digital de la esfera pública, hemos debatido profusamente acerca de la posibilidad y función de la verdad en la política: se ha hablado de posverdad, de fake news, de posfactualismo. Pero se ha hablado menos de la mentira, o se ha hecho de manera menos explícita, dándose por supuesto que constituye el reverso de esos fenómenos. Aunque tal vez sería más correcto decir que la teorización acerca de la verdad ha preferido términos más chic que el de «mentira», demasiado grosero para nuestra sensibilidad irónica: que alguien pueda mentirnos se compadecería mal con una actitud descreída que nos mantiene en guardia ante cualquiera que venga con una verdad bajo el brazo. ¡A otro perro con ese hueso!
Sin embargo, la opinión pública no siempre se muestra tan remilgada. Se han denunciado así espectaculares promesas o afirmaciones que se han revelado mendaces: las famosas 350.000 libras semanales que la salida de Gran Bretaña de la UE iba a proporcionar a la sanidad pública isleña, los 1000 heridos del 1-O en Cataluña, el solemne compromiso de Pedro Sánchez de no pactar con Podemos ni entenderse con Bildu o, en fin, cualquiera de las falsedades enunciadas por Donald Trump durante su mandato. No hay en esto nada especialmente novedoso; el desempeño de los políticos profesionales se ha asociado tradicionalmente a la mentira y casi podría decirse que de ellos se espera cualquier cosa menos que digan la verdad: todos son actores en el gran teatro de la política.
Pero hay algo en nuestra época que sitúa en primer término el problema de la verdad, y, por tanto, también el de la mentira en sus distintas formas. De una parte, están las consecuencias: acontecimientos como el Brexit y el procés nos han alertado sobre los potenciales efectos de las mentiras triunfantes. De otra, está el temor a que la digitalización del debate público por medio de las redes sociales haya menoscabado la imperfecta deliberación pública que asociamos —desde el punto de vista prescriptivo— con la democracia liberal. Finalmente, la psicología contemporánea nos ha demostrado que el ciudadano es mucho menos racional de lo que creíamos, lo que sugiere que el recurso habitual a la mentira podría tener sobre el funcionamiento de las democracias efectos más negativos de lo previsto.
Para orientarnos sobre el papel de la mentira en la democracia, voy a tomar como referencia la monografía que el historiador norteamericano de las ideas Martin Jay publicó en el año 2010 con el título The Virtues of Mendacity. El punto de partida de su reflexión es la pregunta sobre la relación frecuente entre la política y la mendacidad: ¿por qué es tan difícil erradicar la mentira de la política? ¿Hay algo inherente a la actividad política que facilite la proliferación de la mentira, a pesar de la condena moral de que es objeto? ¿No será que quizá cumpla, también, funciones positivas de alguna clase?
Jay comienza citando un texto en el que se demanda «una campaña legal contra aquellos que propagan mentiras políticas deliberadas y las diseminan en la prensa». Se trata de una picardía agumental: la frase resulta ser uno de los puntos del programa fundacional del Partido Nacional Socialista Alemán de 1920. Pero esta referencia no debe sorprendernos: el periódico oficial de la URSS era el Pravda, que significa «verdad» en ruso. Más inquietante resulta comprobar que los gobiernos democráticos menos respetuosos con la verdad utilizan esa misma táctica y emplean el lenguaje de la democracia militante —su defensa a ultranza contra los enemigos— al tiempo que la erosionan con sus acciones. Ejemplo irónico de ello es el intento por controlar el flujo de información en la esfera pública en nombre de la lucha democrática contra la desinformación.
En todo caso, el recorrido histórico en el que se embarca el pensador norteamericano deja claro que la mentira ha estado en el centro de la reflexión filosófico-política desde el principio de los tiempos: Platón ya hablaba de la «noble mentira» en que podía incurrir el gobernante, obligado a ocultar una verad insoportable a los súbditos, mientras que Maquiavelo recomendaba al príncipe comportarse como un astuto zorro capaz de fingimiento y disimulación. Para el florentino, la simplicidad de los seres humanos es tal que quien se propone engañar siempre encontrará a gente dispuesta a ser engañada. Jay no ignora la lectura republicana de Maquiavelo, aunque no parece extraer de ella todas sus consecuencias: si El Príncipe desvela los mecanismos del poder, Maquiavelo nos está pidiendo que no nos dejemos engañar. Por su parte, el nacimiento de Estados Unidos vendría marcado por el rechazo explícito de la duplicidad maquiaveliana; su carácter experimental y la influencia del pensamiento ilustrado convertirían a la nueva república en el único país del mundo que, al decir de Leo Strauss, se fundó en abierta oposición a los principios del maquiavelismo. A ello habría que sumar el legado del puritanismo religioso que insistía en el autoexamen y la transparencia. Habría que deducir que de ahí proviene una singular cultura política en la que, para perplejidad de los europeos, una figura pública puede ver arruinada su carrera a causa de la exposición periodística de una mentira venial y no digamos de un adulterio. Por último, a finales del XIX y comienzos del XX el rechazo de la mentira se habría encarnado en un enfoque tecnocrático dirigido a permitir que los expertos lidiaran con los problemas públicos de manera efectiva; el positivismo, en fin, dejaba su huella antes del colapso de las democracias liberales en los años 20 y 30.
En cualquier caso, lo que Jay llama «el fetiche de la sinceridad» habría empezado a perder fuerza en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial, tanto en la vida pública como en la privada: por una parte vino a reconocerse el papel de la propaganda en la formación de la opinión pública dentro de las democracias; por otra, el impacto del psicoanálisis y de la sociología de la vida cotidiana puso de manifiesto que todos recurrimos, en medida variable, al disfraz y la representación. A ello se suma la influencia de las teorías continentales sobre la complejidad del lenguaje, que por lo demás no evitan que el público generalista siga escandalizándose ante la mendacidad política. Para Jay, la obra de Harry Frankfurt sobre el bullshit sería la prueba de que no logramos deshacernos de la preocupación por la veracidad. El desasosiego sería mayor entre quienes aspiran a construir una democracia liberal basada en la transparencia, la confianza y la rendición de cuentas en el marco de esa esfera pública idealizada que dibujó Jürgen Habermas en su célebre estudio sobre el tema. Jay cree que esta inquietud es demasiado ingenua.
De ahí que las reacciones ante la persistencia de la mentira sean, esencialmente, de dos clases. Por una parte, están los moralistas que quieren aplicar a la política los mismos estándares que dicen respetar en su vida privada, purgando de mentiras la vida pública; la sociedad abierta habría de basarse en una concepción moralizante de la política democrática que impediría que los representantes políticos recurriesen a la mentira. Por otra, están los realistas que admiten que también en una democracia se trata ante todo de alcanzar el poder y que ello requerirá el ocasional recurso a la duplicidad: lo que cuenta no es el respeto a los principios morales abstractos, sino los resultados que esas democracias obtengan. Jay, por su parte, prefiere contemplar el asunto de una manera nueva y por eso se pregunta si hay algo en la política que conduzca al debilitamiento de la resistencia moral contra la mentira.
No estoy seguro, sin embargo, de que acierte con la respuesta. Tiene razón, desde luego, cuando nos recuerda que no hay nada de innatural en la mentira: la mayoría de especies animales recurre a la disimulación como estrategia adaptativa. Y nos recuerda a Nietzsche, para quien un exceso de verdad es contrario a la vida: necesitamos mitos e ilusiones para afrontar la dura realidad de la existencia. Por otra parte, pese a la importancia que posee la confianza entre los miembros de una sociedad, recurrimos a la mentira para ocultar aquello que nos es vergonzoso y practicamos una civilidad que consiste en buena medida en callarnos la mayor parte de lo que pensamos. Desde este punto de vista, la hipocresía es una argamasa social tan sólida como la confianza y de hecho esperamos que no nos dirán toda la verdad: ¡menudo disgusto! Hay quien se impacienta con las convenciones y diseña una comunidad política a la medida de sus aprensiones, como Rousseau. Pero, concluye Jay, no puede decirse que la función social de la mentira sea únicamente negativa.
Pero, ¿qué pasa con la política? Jay apunta hacia las ambigüedades: Foucault enfatiza el énfasis inicial en la parresía o franqueza de la democracia griega, pero termina por replegarse hacia el cuidado de sí tras denunciar que la vida virtuosa es incompatible con cualquier tipo de actividad política; Hobbes desarrolla un método político racionalista y sin embargo admite la importancia de la simulación y el secreto; en fin, el pensamiento ilustrado defiende la búsqueda racional de la verdad sin por ello dejar de apreciar matices en el culto a la sinceridad. Hay excepciones: el enfoque deontológico de Kant, que sería rechazado por Benjamin Constant en un célebre intercambio de argumentos sobre la obligación de decir la verdad, incluso cuando ello conduce al asesinato de un tercero, habría estado influido por el pietismo luterano. Claro que las apariencias son engañosas, ya que si Constant afirmaba que ninguna sociedad puede funcionar si convierte uno de sus principios —en este caso, decir la verdad— en un valor absoluto, Kant desemboca en el consecuencialismo cuando nos recuerda que, siendo la confianza base de todos los acuerdos y siendo estos el fundamento de la sociedad, la mentira es antisocial a largo plazo. Y lo es porque socava la creencia en la veracidad de las afirmaciones de sus miembros. He aquí un argumento importante contra la normalización de la mentira, a saber: que termina por impedirnos creer en la verdad.
La apuesta de Jay, algo laboriosa, consiste en identificar un conjunto de concepciones de lo político y determinar a continuación la medida en la cual cada una de ellas otorga un papel a la mentira; si todas ellas se lo atribuyen, no podemos considerar la mentira como una aberración, sino como algo inherente a la política. Su conclusión es que, por mucho que intentemos contener la política en el interior de una esfera que le sería propia, no es posible aislarla del resto de la vida social. Y si en esas otras esferas de la vida social la veracidad es objeto de mayor respeto, de poco servirá afirmar que la política es una actividad que se rige por otras reglas. En consecuencia, la defensa a ultranza de la hipocresía o la mendacidad en la política nunca podrá ser del todo convincente.
En buena parte, encontramos inaceptable la mentira, pese a saberla frecuente e inerradicable, por una razón lingüística: cuando alguien nos dice algo, presumimos que es verdad. Así lo señalan los lingüistas que entienden que la prioridad de la verdad sobre la mentira es una función del propósito del lenguaje, orientado como está a comunicar la creencia del hablante. Hacer una afirmación es, invitablemente, afirmar una verdad. Y la expectativa de que se dice la verdad constituye la dimensión performativa de los actos de habla. Ha de añadirse, no obstante, que la mentira posee una fenomenal potencia performativa, ya que se orienta hacia un futuro en el que trata de influir.
Hay un problema que Jay parece no considerar: cuando decimos que la política es una esfera de actividad donde reina la amoralidad, o sea donde no son de aplicación las reglas morales ordinarias, lo que hacemos es describir una realidad observable, que es algo muy distinto de prescribirla. ¿Cómo podríamos defender que la política se desentienda de cualquier regla moral? Puede replicarse que de poco sirve intentar cambiar una realidad inmodificable, como observa Maquiavelo cuando defiende su enfoque inductivo ante los utopismos entonces en boga. Si la mentira no va a desaparecer jamás de la política, ¿de qué sirve condenarla? Bien, pero, ¿qué ganamos aceptándola? Tiene más sentido tratar de limitar su alcance, por ejemplo construyendo culturas políticas que castiguen la mentira en lugar de premiarla.
De aquí no se sigue que el gobierno haya de configurarse como un mandarinato dedicado a la persecución de la más nimia de las mentiras. Sabemos que la mentira no desaparecerá, por mucho que lo queramos; de ahí que ni siquiera debamos preocuparnos demasiado por lo que perderíamos si lo hiciera: la función positiva de la mentira seguirá cumpliéndose. Jay, en cambio, subraya el peligro inherente al deseo de buscar la veracidad total: la verdad unívoca silencia a aquellos que discrepan y termina abruptamente con toda discusión. ¡Mejor Babel! A ese respecto, las tesis de Hannah Arendt, que Jay trae a colación, son de indudable relevancia. La autora alemana pone la diversidad de opiniones por delante de un conocimiento de la verdad que, advierte, puede resultar coercitivo. La posición de Arendt no carece de ambigüedades: si por una parte se muestra convencida de que una sociedad que desprecie la verdad no puede sobrevivir, por otra enfatiza que la política siempre mantiene abierta la posibilidad de la persuasión futura y, por lo tanto, no casa bien con el carácter terminante de la verdad. Por eso dice que es «despótica», porque no puede ser modificada. Más aún: quien dice la verdad no es una persona orientada a la acción, mientras que el mentiroso —actor que se sitúa en el centro de la escena y trata de cambiar el mundo— sí lo es. ¡La verdad es conservadora! De hecho, la verdad es monológica y la política dialógica, razón por la cual es valiosa a ojos de la pensadora alemana: sus gozos consisten en estar con otros, actuar concertadamente, aparecer en público ante los demás y así nacer de nuevo. Aunque sería desastroso politizarlo todo, la libertad humana también sufriría si acabamos con ese ámbito de opinión, retórica y mendacidad que es la política.
Si bien se mira, Arendt puede realizar estas peculiares afirmaciones porque su filosofía política expresa un abierto desprecio por la dimensión de lo social que, a su juicio, habría arruinado la política en el curso de la modernidad. Pero también porque asume una concepción republicana de la política basada en la interacción personal de sus participantes en un contexto institucional de pequeña escala: Arendt idealiza la polis y quiere traerla a nuestro tiempo. Digámoslo claro: si no tenemos que preocuparnos por los resultados de la actividad política, incluida la provisión de servicios públicos o el saneamiento integral de las viviendas, bien podemos celebrar el teatro político y entregarnos a su entretenidísima duplicidad. ¡Ancha es Castilla! Naturalmente, no es así, lo que explica que la concepción arendtiana de la acción política represente un discutible ideal más que una praxis viable. De hecho, la propia Arendt se maliciaba que la política no puede prescindir tan alegremente de la verdad y por eso señala que el mentiroso suele ser derrotado por la realidad; el fracaso de la gran mentira del totalitarismo vendría a demostrarlo. Para Arendt, la mentira es valiosa en dosis moderadas y siempre dentro del terreno acotado de lo político: allí donde tiene lugar el conflicto entre opiniones plurales, la falsedad puede ser un ejercicio de imaginación que abra nuevos horizontes colectivos.
Se diría que Arendt tira al niño con la bañera: en su empeño por evitar la neutralización de la política sugiere sin querer que es necesario liberarla de toda constricción. Y esto, como ella misma señala en relación con el fenómeno totalitario, sería desastroso. Pero su solución depende de una operación tan sutil que resulta inviable: diferenciar la mentira buena de la mala o tomar constantemente la temperatura del cuerpo político para mantener el desdén por la verdad bajo límites tolerables. Resulta chocante que la pensadora alemana rechace el carácter despótico de las verdades factuales o racionales, que más bien indicarían una positiva capacidad para el aprendizaje por parte de las comunidades humanas y servirían como un necesario contrapeso frente al adanismo de los recién llegados a la cosa pública: ¿por qué insistir en ideas, instituciones o políticas que se han demostrado fallidas e incluso perniciosas en el pasado? ¿Puede la imaginación por sí sola convertir el barro en oro, por concertado que sea el esfuerzo de los miembros de la comunidad, o el oro terminará por revelarse como barro para decepción de todos? ¿Y si ese ejercicio de imaginación consiste en sacar a Gran Bretaña de la UE o edificar un muro a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos con México? En ese caso, la imaginación ya no tiene tan buen aspecto. Otra cosa es que hayamos de distinguir entre distintos tipos de «verdades» y hagamos lo posible por evitar una tecnocratización de la vida política que también se ha demostrado ya —¡otra verdad despótica!— fracasada.
Decía yo más arriba que Jay no acababa de dar con la razón por la cual la política se acompaña indefectiblemente de la mentira. A mi juicio, la razón es muy sencilla: queremos cosas distintas y una de las cosas que queremos es el poder. La mentira emerge de manera natural en el proceso mediante el cual tratamos de persuadir a los demás y/o competimos con ellos por el poder. Y es inerradicable porque inerradicable es la voluntad de persuadir a los demás y/o alcanzar el poder. Hablo de la mentira deliberada, no de las divergencias ideológicas ni de la diferencia de opinión; pero incluyo dentro de la mentira una distorsión intencionada de la realidad que, presentándose bajo el disfraz de la divergencia ideológica, constituye en la práctica una deformación tal del lenguaje que impide la deliberación pública. En suma: dado que la mentira es inerradicable, el desafío consiste en minimizar sus rendimientos negativos.
Y aunque podemos hablar de la mentira en la política, como hace Jay, tiene más sentido hacerlo de la mentira en la democracia. Siendo un régimen orientado a la gestión del pluralismo, la democracia liberal carece de un concepto fuerte de verdad y sin embargo organiza el debate público a partir de la premisa de que discutimos tomando la verdad como referencia. El acceso al poder, por su parte, está mediado por la competición entre partidos. Y como los partidos han de presentar una oferta a los votantes, serán estos últimos quienes sancionen —o no— las mentiras de los candidatos. Ni que decir tiene que las mentiras pueden salirse con la suya, porque el respeto a la verdad no es el único criterio bajo el que opera el público: la mentira puede ser percibida como verdad o incluso disculparse cuando prima la adhesión emocional a quien la profiera. De ahí que el último dique en la defensa de la verdad sea la realidad misma, cuando rehúsa parecerse a lo que el político mendaz dice de ella. Si exaltamos la mentira como una forma de la imaginación, en cambio, si renunciamos a exigir de nuestros representantes que digan la verdad, aun a sabiendas de que no siempre lo harán, ¿de qué manera podrían funcionar las democracias? En otras palabras: si la deliberación pública se hace imposible debido al desprestigio de la verdad y si los votantes no pueden exigir que sus representantes rindan cuentas ante ellos porque sus promesas no les vinculan, nos quedamos sin un ideal normativo con arreglo al cual juzgar el desempeño real de nuestras democracias liberales. Sí: las democracias son ruidosas, caóticas, desordenadas. Pero necesitamos principios que las organicen, para que la entropía resultante no acabe con ellas. Y no es el menos importante de ellos aquel que establece un límite a lo que la política puede hacer o decidir: si no podemos evitar que la mentira prospere, tratemos al menos de minimizar las consecuencias de que lo haga.