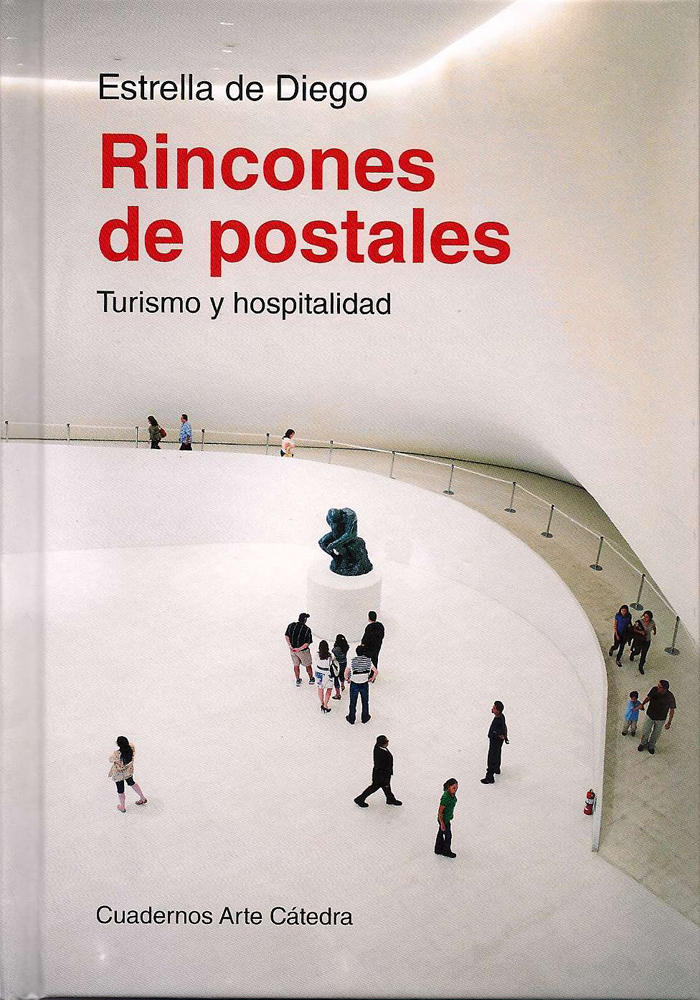Al modo de una variación que arranca del tema principal –el populismo– en que hemos venido profundizando durante este mes de julio, parece razonable hacerse una pregunta: ¿cuál es el papel de los intelectuales en todo esto? Ya sean públicos o semipúblicos, es decir, ya se trate del maître à penser con protagonismo en la esfera pública o del académico que interviene en ésta de forma indirecta a través de su trabajo teórico. Y ya hablemos del intelectual que defiende una posición populista como del que adopta un estilo populista de forma más o menos consciente. Respetando, en todo caso, la definición del populismo en la que ha venido insistiéndose: un discurso antielitista en nombre del pueblo soberano. A lo que podemos sumar un conjunto de rasgos estilísticos: protesta, provocación, moralismo.
Abordar la relación entre intelectuales y populismo exige considerar antes –brevemente– el papel de los intelectuales en la conversación pública contemporánea. En primer lugar, para relativizarlo: la fragmentación de la esfera pública ha reducido su poder, porque son menos quienes se sientan a escucharlos en el programa de las diez. Sin ir más lejos, las recientes elecciones generales en España las ha ganado un partido que no se distingue precisamente por disponer de un aparato intelectual visible. De manera que la primera cualidad del intelectual público en nuestros días acaso sea la frustración: frustración de no ser escuchado lo suficiente, de contar demasiado poco. Aunque contar, cuentan: al influir en quienes influyen. Sólo que menos que antes, porque una sociedad democratizada ha de atravesar una fase –o instalarse en un modo– antiaristrocrática.
Tradicionalmente, el intelectual se ha dedicado a pensar e influir: sobre la sociedad y sobre el poder. Naturalmente, es posible influir sin pensar, como atestiguan tantas tertulias televisivas. Y es también posible pensar sin influir, tarea que distinguiría a aquellos intelectuales dedicados a pensar en sentido estricto. Recordemos aquella frase de Cioran: «Toda palabra es una palabra de más». ¡Aunque también Cioran diera sus libros a la imprenta! Sumemos a aquellos que piensan de manera tan oscura o exigente que apenas tienen la oportunidad llegar a un público democrático poco dispuesto a desentrañar oscuridades.
Si bien se mira, estas dos tareas del intelectual –pensar e influir– no dejan de entorpecerse mutuamente. El tiempo dedicado a ejercer influencia será un estorbo para la tarea inquisitiva, porque implica una contaminación mundana que debilita la concentración del pensador. También porque quien aspire a influir no solamente sobre el público en general, sino sobre el poder en particular, habrá de llegar a componendas que limitarán su libertad. Esto es inevitable y se ve agravado en contextos reducidos en los que todo el mundo conoce a los demás: una reseña negativa, un adjetivo hiriente, serán recordados para siempre. Esta mundanidad orientada a la influencia presenta al menos tres contraindicaciones para la tarea intelectual: puede empujar al pensador al «compromiso» con un partido o corriente política, anudándolo a una red de cortesías vigiladas de la que resulta difícil desvincularse; puede reforzar su adscripción ideológica, algo que sólo puede ser entendido negativamente si reparamos en que toda ideología es una simplificación, lo que no obsta para que el intelectual tenga valores y preferencias morales y políticas; puede empujarle a adoptar los códigos de comunicación de la democracia de masas, caracterizados inevitablemente por la simplificación y el sensacionalismo. Salvo que reduzca voluntariamente, se entiende, su rango de influencia.
Estos problemas se ven agravados por efecto de la digitalización. Esta ha creado nuevas economías de la atención que obligan al intelectual público a venderse más agresivamente en espacios a los que no estaba acostumbrado: allí donde su auctoritas es contestada desde abajo. Para entendernos, en una conversación pública donde pepita82 puede encontrar un link que arruina la argumentación de un catedrático. O donde una turba digital se dedica a insultarlo, que es el efecto menos edificante de la desjerarquización. Aunque no, huelga decirlo, el más dañino: la semana pasada nos referíamos al momento posfactual que sustituye la confianza en los expertos por la confianza en nuestros iguales. En todo caso, el narcisismo de ese animal narcisista que es el intelectual público puede salir dañado de estas contiendas digitales, empujándolo hacia el silencio o la adaptación. Y esta adaptación, acercándonos un poco más al intelectual populista, pasa en gran medida por abrazar al enemigo y convertirse en algo parecido a un insurrecto: alguien que ofrece titulares contundentes en forma de severa denuncia de lo establecido.
No por casualidad: esa severa denuncia de lo establecido ha sido la función oficial del intelectual público desde la Ilustración. Ahora, con buena parte de la tarea ya completada, en sociedades democráticas llenas de deficiencias que sólo admiten una lenta reparación, la enmienda a la totalidad ha dejado de ser una posición razonable. Pero es que el discurso público en esas mismas condiciones democráticas propende a la exageración, como si el viejo intelectual no pudiera desprenderse de su antigua tarea y hubiera de seguir arremetiendo contra todo. Esta actitud se alimenta a su vez de los recelos que buena parte de la intelectualidad occidental ha mantenido durante el último siglo y medio contra la democracia burguesa (por considerarla más formal que sustancial), el capitalismo (tenido por mecanismo de explotación) y la banalidad cultural (juzgada espejismo alienador). El viejo mandato marxista que llama a la transformación del mundo no ha perdido vigencia. Hoy como ayer, el inconveniente radica en destruir en el intento más de lo que se repara.
Si nos ceñimos a la relación del intelectual con el populismo, caben dos posibilidades. Una es la del teórico del populismo que defiende esta lógica política como legítima y, de hecho, consustancial a la vida democrática. Este sería el caso de los ya célebres Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Estos pensadores desarrollan una sofisticada teorización dirigida a justificar la pertinencia del populismo, recurriendo a una gran diversidad de fuentes, que van desde el psicoanálisis a la teoría de la comunicación de masas, pasando por la antropologíaEste aspecto del populismo merece la atención de José Luis Villacañas en Populismo, Madrid, La Huerta Grande, 2015.. Es la elaboración intelectual, para el contexto democrático y en oposición a la democracia liberal, de un estilo político que, a decir verdad, no ha necesitado de tales complejidades para surgir espontáneamente en varios momentos históricos.
Más frecuente es la adopción del estilo populista. Esto ocurrirá allí donde el intelectual público abrace la lógica sensacionalista de los medios y recurra a la provocación y la protesta como formas ordinarias de comunicación, sumándose en el nivel de los contenidos –de forma más o menos explícita– al discurso antielitista en nombre del pueblo soberano. Quizás el intelectual en cuestión se sume de manera genuina al momento populista; quizá simplemente lo aproveche. Es el efecto Fangoria, que bautizamos así en homenaje a la banda pop española que cantaba así: «Ven, sube a mi nube / Yo te estaré esperando». Es debatible a qué categoría habríamos de adscribir, por ejemplo, el libro de Ignacio Sánchez-Cuenca sobre la presunta fosilización del discurso intelectual en España y la necesidad de renovarlo: una buena intelligentsia que ha de ser reemplazada por una mejor. Lo mismo podemos decir del revisionismo histórico sobre la Transición a la democracia. En todo caso, no perdamos de vista que el surgimiento del populismo también es un síntoma de disfunciones preexistentes dentro de una sociedad democrática y, como muestra el caso español, las sacudidas experimentadas en el panorama sociopolítico en los últimos años parecen haber puesto en marcha –si no acelerado– una renovación generacional seguramente pendiente. En aquello que denuncia, el populismo no carece de aciertos.
Sea como fuere, si podemos hablar de una renovada traición de los clérigos se debe a la contribución que una parte de los intelectuales hace a la creación de las condiciones en que florece el populismo. Por las siguientes razones:
1) La simplificación de la realidad, siendo la hipótesis populista la mayor de las simplificaciones en sociedades democráticas y complejas. El dibujo de una casta corrupta que oprime a un pueblo virtuoso es –como la lucha de clases, el carisma del líder o la superioridad racial de los arios– una monocausa fácil de comprender que explota el tribalismo moral, pero traiciona una realidad llena de matices e irreductible a semejantes leyes universales.
2) El tremendismo que propaga una descripción de la realidad que no se corresponde con ésta. Se ha repetido estos días que Donald Trump cifra su éxito en un retrato de Estados Unidos como país en declive que no se corresponde en absoluto con la realidad (aunque pueda ser la realidad para algunos grupos sociales concretos). Lo mismo puede decirse de quienes denuncian, en estilo adolescente, que la democracia no existe o que somos esclavos modernos: Savonarolas en busca de su muchedumbre.
3) La creación de unas expectativas desorbitadas sobre las capacidades reales de la política para resolver esos problemas, especialmente dañinas ahora que la capacidad de los Estados para configurar sus sociedades es más limitada que nunca.
4) La normalización del insurreccionismo, expresado en la figura del intelectual rebelde que proclama a los cuatro vientos –proporcionando a los medios esos titulares tajantes de los que tanto gustan– aquello que los demás no querrían oír, aunque lo hayamos oído ya cientos de veces. Resulta tentador vincular esta figura con el antecedente del profeta.
Se da aquí una curiosa paradoja. Y es que medios de comunicación situados en el centro político, que asumen un papel institucional orientado a la preservación del sistema, claman en sus comentarios editoriales contra la propagación del virus populista mientras fomentan al tiempo el protagonismo de quienes desarrollan de facto un discurso populista: un Varoufakis, un El Roto, un Owen Jones. La causa del reformismo inteligente es traicionada quince páginas más adelante. Aunque cualquiera que haya trabajado alguna vez creando contenidos culturales para el público ha aprendido que el primer demagogo es precisamente el público mayoritario.
Se sigue de aquí que el intelectual habrá de renunciar al público mayoritario si quiere ser fiel a su vocación, al menos en lo que ésta tiene de esfuerzo sistemático y desprejuiciado de comprensión de la realidad. Esto no significa que deba ahuyentar a ese público, sino que no debe esforzarse en seducirlo más de lo necesario: quien quiera, que lo siga. Surgirán entonces públicos, en lugar de un público, que ese intelectual puede ir creando con su trabajo. Pero ese tema más vasto, que es la función del intelectual público en nuestros tiempos y la relación entre el saber académico y el activismo político, habrá de quedar para el otoño: este blog se toma vacaciones hasta septiembre. Feliz verano.