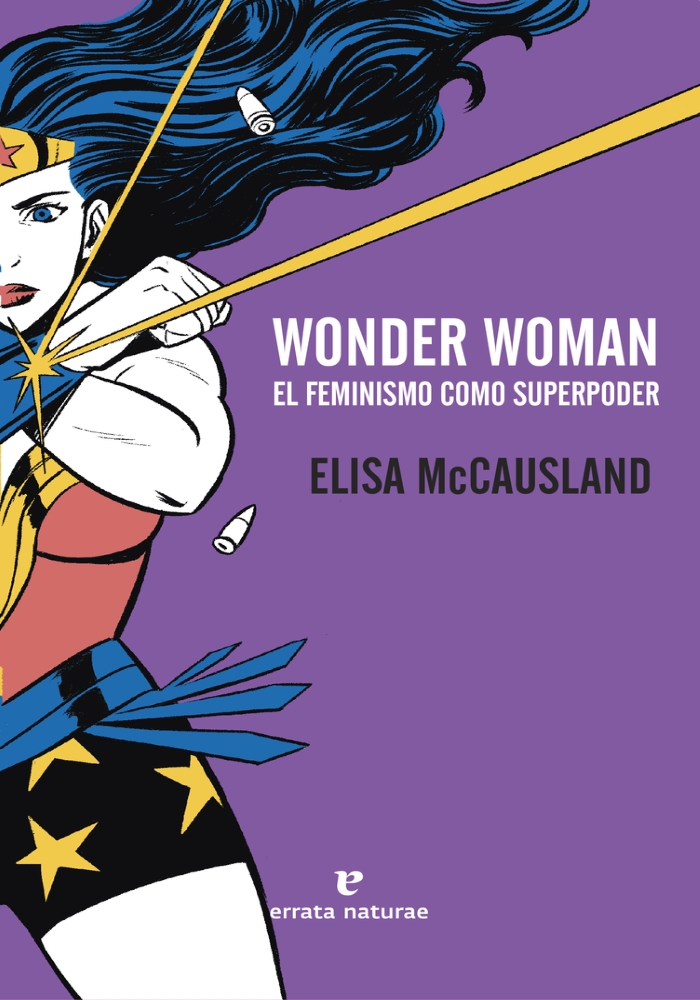Una de las maneras más elocuentes (y también entretenidas) de reflexionar sobre teoría política es partir de la historia, y no es extraño encontrar fundamentaciones y disquisiciones históricas en los trabajos de filósofos y filósofas políticas. Menos habitual es que sea un historiador el que, después de una larga carrera de investigación en archivos y análisis de complejas dinámicas sociales desplegadas en el tiempo, se adentre en el espinoso ámbito de la reflexión teórica y normativa. Aunque la disciplina histórica esté condicionada, como todas, por los valores y las interpretaciones de sus practicantes, partir de datos constatables, del devenir de distintas coyunturas políticas y económicas, y de las concretas y diversas representaciones y prácticas sociales, minimiza la tentación de utilizar el pasado «a modo de ejemplo», para justificar planteamientos adoptados con anterioridad al conocimiento histórico. Y nos permite, como demuestra el trabajo de Frederick Cooper, estimular nuestra propia imaginación política, al tiempo que incorporamos una percepción de los límites que siempre tiene y tendrá toda transformación social que se proponga.
El interés de Cooper por la ciudadanía proviene de sus obras, ya seminales, sobre la descolonización africana, especialmente en el contexto del Imperio FrancésFrederick Cooper, Citizenship between Empire and Nation: Remaking France and French Africa, 1945–1960 (Princeton: Princeton University Press, 2014).. Las diversas reivindicaciones y luchas sociales desplegadas desde los años 1930 en los territorios africanos incluyeron, antes que la independencia, la exigencia de la equiparación en derechos, laborales, de participación política y de otro tipo, para los súbditos coloniales. Tras la Segunda Guerra Mundial, los propios gobernantes franceses transformaron su imperio en un sentido más democrático, y reconocieron ciertos derechos a todos los habitantes del imperio, incluido el de ser representados en la Asamblea Nacional en París. La relación entre ciudadanía e imperio en el África de mediados del siglo XX constituye así la entrada de nuestro autor en el debate que nos ocupa.
Pero una de las cosas que hacen a Cooper un historiador extraordinario es su capacidad de poner en contextos muy amplios su propia especialización. Así lo hizo con Jane Burbank en su obra sobre imperios, en la que se despliega una gran historia comparada de las mayores formaciones políticas, desde la Roma y la China del siglo I hasta las grandes potencias de nuestros díasJane Burbank & Frederick Cooper, Imperios. Una nueva visión de la historia universal (Barcelona: Crítica, 2011). (Tener acceso a gran cantidad de colegas especialistas desde una universidad como la New York University, no deja de ser el contexto privilegiado desde donde se puede hacer algo así con solvencia). Este libro, mucho más breve y de un argumento más conciso, también incorpora una historia comparada, esta vez en torno a una idea que es al mismo tiempo un instrumento discursivo.
Y es que Cooper concibe la ciudadanía tanto como como un concepto analítico, como un concepto nativo o de la práctica, utilizado por actores sociales para desplegar distintos tipos de imaginarios y reivindicaciones. Como concepto analítico, la ciudadanía se refiere a cierto tipo de relaciones entre los individuos y colectividades respecto a las entidades políticas: las que se desarrollan en torno al conjunto (divisible y flexible) de derechos y obligaciones de las personas (p. 4 y 10). Cooper entiende que la versión que vincula la ciudadanía al estado-nación y la democracia liberal es solo una de las concepciones históricas que ha adoptado el tipo de instituciones que vinculan, en términos de derechos, a las organizaciones políticas con las poblaciones a las que tratan de gobernar.
En este sentido, más allá de los estados nación, son muchas las formas políticas donde «la ciudadanía puede ser ejercida y contestada», como «ciudades, imperios, federaciones o comunidades culturalmente definidas» (p. 4-5). Esto no significa que todas las relaciones entre los individuos y las distintas formaciones políticas que las gobiernan puedan analizarse en términos de ciudadanía. La ciudadanía implica tanto derechos de algún tipo como cierto grado de horizontalidad, en la medida en que presupone una relación de comunalidad entre los conciudadanos frente al gobernante. Pero ello no impide que los vínculos más verticales y desiguales entre los individuos y los gobernantes, de carácter clientelar y/o autoritario, siempre estén presentes, y que en muchos contextos históricos hayan sido preponderantes.
Establecidos así los términos, Cooper nos pasea por la historia, parándose en la Roma Republicana e Imperial, en el Imperio Hispano y la Constitución de Cádiz, en el Imperio Británico y Estados Unidos, en el Imperio Francés antes y después de la Revolución, en los imperios centroeuropeos del siglo XIX, en el Sultanato Otomano, en el Imperio Zarista y sus herederos, en los estados poscoloniales africanos y en la Unión Europea. No se trata, como puede intuirse, de una historia lineal y de progresiva consolidación de la ciudadanía, sino del despliegue de una inesperada diversidad de versiones de la misma.

En todos estos casos, la ciudadanía ha implicado la reivindicación y el reconocimiento, más amplio o más estrecho, de derechos a individuos y grupos. Pero también la distinción entre personas: entre los ciudadanos romanos y los no ciudadanos, o entre ciudadanos y mujeres y esclavos cuando Caracalla extendió la ciudadanía a todo el imperio; entre los «españoles de ambos hemisferios» y los descendientes de africanos (esclavos o no); entre los propietarios varones, y las mujeres y hombres dependientes en las posteriores repúblicas latinoamericanas; entre las poblaciones de los dominios y las de las colonias británicas; entre los hijos de padres alemanes y los nacidos en algún land pero sin esa ascendencia; entre los pobladores de las distintas partes del Impero Otomano; entre ciudadanos y súbditos en las colonias europeas; entre hombres y mujeres en las metrópolis decimonónicas… Ninguna de estas situaciones caracterizaron de manera inmutable ni homogénea a las organizaciones políticas a las que se refieren; más bien corresponden a periodos históricos más o menos largos (algunos francamente cortos).
La ciudadanía puede adoptar un carácter expansivo a partir tanto de la reclamación de igualdad o equiparación por parte de aquellos excluidos, como de las estrategias de legitimación de los mismos gobernantes, o de ambas. Ya se han mencionado eventos que ampliaron la ciudadanía en el marco de grandes imperios como el Edicto de Caracalla de 212 y la Constitución de Cádiz de 1812. A mediados del siglo XIX las reformas de Tanzimat en el Imperio Otomano superpusieron, a las diferencias regionales, una relación directa de los individuos con el Sultán y una distinción más clara entre otomanos y extranjeros. La guerra de secesión en Estados Unidos incorporó formalmente a los antiguos esclavos a la ciudadanía mientras que los nativo-americanos tuvieron que esperar 60 años más: la falta de equiparación económica y social y las normas segregacionistas en los estados del sur, o la diferente incorporación de los inmigrantes que fueron llegando al país, continuaron caracterizando una ciudadanía americana profundamente desigual.
Por su parte, la IV República Francesa ensayó su propio «edicto de Caracalla», al crear una ciudadanía imperial en la que los antiguos súbditos coloniales adquirieron una serie de derechos como ciudadanos de la Unión Francesa, sin que ello implicara la homogeneidad legislativa de un estado-nación. Esto fue década y media antes de que muchos de los líderes africanos, que habían exigido igualdad de derechos con los ciudadanos franceses durante años, acabaran reclamando la creación y el reconocimiento internacional de nuevos estados-nación, y lideraran los procesos de independencia. La alternativa entre disfrutar de ciudadanía en el marco de un imperio en vías de transformarse en confederación, o en un estado soberano mucho más pequeño, se planteó como una disyuntiva real para muchos políticos africanos, y la solución que mayoritariamente se adoptó no fue evidente ni fácil de tomar. Ayudó que los antiguos gobernantes coloniales acabaran considerando los beneficios de unas independencias que les libraban de cumplir con las cargas crecientes que implicaba el reconocimiento de la ciudadanía a millones de antiguos súbditos.
Y es que ser ciudadano o ciudadana fue implicando, a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XX, no solo libertades personales y de carácter político, sino derechos económicos y sociales cada vez más amplios. Establecer claramente quién tiene acceso a los mismos y con qué amplitud se ha convertido en un asunto con importantes implicaciones fiscales y presupuestarias. Al mismo tiempo, plantear el tamaño de los órdenes políticos respecto a los que pueden reclamarse y ejercerse derechos no es baladí: la capacidad de cada organización política de recaudar y redistribuir afecta muy profundamente a la calidad de la ciudadanía de que disfruta cada persona. En un mundo en el que esta se entiende fundamentalmente referida a los estados-nación soberanos, las diferencias de poder y riqueza determinan también la amplitud de los derechos de los nacionales de cada uno de ellos. El destino que sufrieron muchos de los países surgidos de la desintegración de los imperios coloniales en África, es una buena razón para dudar de las virtudes de la fragmentación política del continente en términos de los derechos disfrutados por sus poblaciones.
Esta es la razón de la simpatía relativa con que Cooper observa procesos de integración política como el que suponía el Imperio Otomano, el que se ensayó en el Imperio Francés tardío, o el de la actual Unión Europea. La confederación europea, que ha venido a sustituir a los proyectos imperiales de algunos de sus miembros, le sirve además para iluminar las tensiones siempre existentes entre las dinámicas de inclusión y exclusión. Y es que, aunque el nivel de equiparación entre ciudadanos y de exclusión de los no ciudadanos puede ser muy diverso, la ciudadanía siempre funciona al mismo tiempo para reclamar una comunalidad con unos y una diferenciación con otros.
El caso de los imperios tardocoloniales en África, el Imperio Otomano o la Unión Europea también sirven para mostrar la posibilidad de exigir y reconocer una representación política y una redistribución económica, sin que eso requiera de una homogeneidad cultural tal y como parece implicar el modelo del estado-nación. La plasticidad de la ciudadanía en términos históricos demuestra que puede configurarse de maneras tales que sea capaz acomodar la diversidad, y la expansión de la ciudadanía no conlleva necesariamente una cruzada contra todo tipo de diferencias. La ciudadanía tal y como aquí se concibe es precisamente un «(m)arco para el debate y la lucha sobre la relación entre la pertenencia política y la diferencia religiosa, lingüística y cultural, y sobre las tensiones entre el ideal de ciudadanía y la oligarquía política y la desigualdad económica» (p.5)
La reclamación de los derechos de la ciudadanía no constituye, obviamente, el único lenguaje que han adoptado las luchas sociales frente a los excesos del poder: sus combinaciones y/o tensiones con otras reclamaciones (la independencia, la defensa de antiguas tradiciones políticas, el respeto a las particularidades religiosas o étnicas de ciertas poblaciones, etc.) han sido habituales a lo largo de la historia. Y seguirán siéndolo. Lo que mantiene Cooper es que la ciudadanía requiere a menudo de luchas políticas que la concreten y aseguren, aún en el contexto más amplio de otras reivindicaciones con las que puede combinarse o enfrentarse. En Estados Unidos, el disfrute de una ciudadanía igual por los descendientes de quienes salieron de la esclavitud tras la Guerra de Secesión ha requerido, desde entonces y hasta hoy, de reivindicaciones y luchas sociales, con versiones más igualitaristas o más esencialistas, para hacerla efectiva.
¿Y qué hay de la idea de una ciudadanía global expresada en los derechos humanos? La idea de una humanidad común y su reflejo en documentos y organismos internacionales de distinto carácter, constituyen palancas en manos de movimientos sociales a lo largo y ancho del mundo. Pero en la medida en que no existen instituciones políticas mundiales capaces de imponerlos y garantizarlos, difícilmente se puede hablar de la existencia de una ciudadanía cosmopolita en los términos que aquí se proponen. De hecho, la necesidad de acudir a las débiles regulaciones internacionales habla más de la incapacidad de los ciudadanos de activar sus derechos en el marco de las organizaciones políticas, que del fortalecimiento mundial de los mismos (p. 23). Nuestro autor no se muestra, pues, muy convencido de que podamos arreglárnosla con un genérico reconocimiento de derechos humanos por parte de débiles organizaciones internacionales, y solo conforman ciudadanía cuando forman parte de las relaciones institucionales que mantenemos con las distintas organizaciones políticas que heredamos, transformamos o creamos.
Sin embargo, las dificultades casi insuperables de conformar una ciudadanía mundial más allá de su imaginario inspirador, no nos deja necesariamente en manos de la fragmentación nacional de los derechos. Especialmente cuando «no hay ninguna razón obvia por la que las fronteras nacionales de cada estado deberían contener recursos adecuados para producir o importar suficiente agua, alojamiento, instalaciones sanitarias o educación para todos sus ciudadanos» (p. 145-6). Por otra parte, los esfuerzos por configurar ciudadanías homogéneas en clave nacional ha llevado en el siglo XX a no pocos procesos de «massive uncleansing of people» o limpiezas étnicas. Y más habitualmente, en distinciones de implicaciones dramáticas entre los derechos de los nacionales y los extranjeros.
Son diversas, y abiertas a la imaginación política, las opciones «in the middle», que Cooper trata de sugerir a partir de su particular recorrido histórico. Las personas pueden mantener relaciones simultáneas con distintas organizaciones y grupos políticos (estados, federaciones, comunidades definidas en distintos términos). Pueden existir distintas modalidades de ciudadanía, que acomoden las necesidades y la dignidad de los migrantes recién llegados, y las ansiedades de los hijos de quienes llegaron hace tiempo. En cualquier caso, el disfrute de derechos sociales y económicos requiere necesariamente de marcos regionales más amplios que los actuales estados-nación en muchas partes del mundo, que aseguren una efectiva redistribución de la riqueza. Los proyectos de conversión de organizaciones regionales en confederaciones, capaces de poner en cuestión la soberanía de sus estados miembros, se plantean en este sentido.
En última instancia, este libro constituye un verdadero reto para aquellos planteamientos cosmopolitas (como la de quien esto escribe) que consideran necesaria la existencia de instituciones supranacionales que acaben con la aspiración soberana de los estados. Pero es necesario convenir con nuestro autor que, si la idea de una humanidad común nos lleva a imaginar organizaciones mundiales más poderosas que las internacionales actuales, la forma en que los derechos humanos adoptan su versión más densa es cuando están insertos en los inestables contratos sociales que mantenemos ciudadanos y gobernantes.