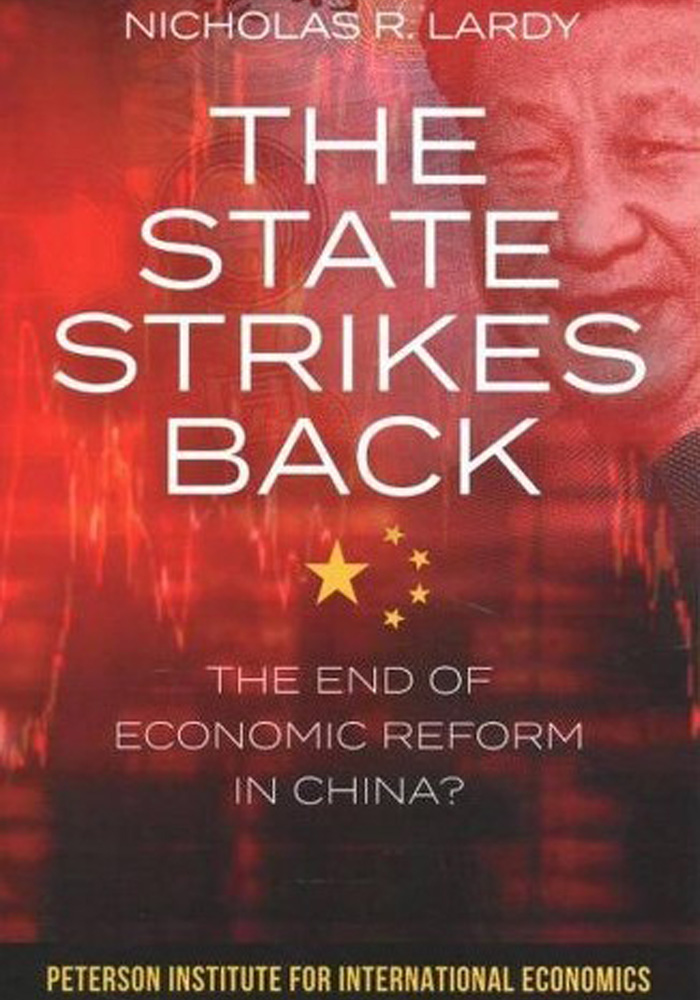Nadie diría, paseando por El Corte Inglés una tarde cualquiera, que vivimos en sociedades heterogéneas, fragmentadas y polarizadas hasta lo indecible. Pero así es, a juzgar por la actual composición de los parlamentos, los títulos de los ensayos a la venta y los discursos de nuestros líderes. La diversidad habría alcanzado así un punto de no retorno que compromete la viabilidad del sistema democrático: el cuerpo político se ha desmembrado y no parece poder reensamblarse fácilmente. ¡Somos demasiado distintos!
Pero, ¿tiene la premisa de la atomización suficiente verosimilitud sociológica? En una de las entrevistas que ha concedido desde que publicó su andanada contra las políticas de la identidad en Norteamérica, el historiador de las ideas Mark Lilla ha puesto de manifiesto la paradoja de la diversidad: «Lo que me asombra es que la política de las identidades sea ahora tan potente, justo cuando la gente joven de todos sitios es tan parecida». Y añade:
Las grandes divisiones en el interior de nuestras naciones no se producen entre las personas que son de izquierda o de derecha, sino entre las elites y la población. Las separaciones se dan entre personas que son de alguna parte y las que no son de ninguna. O entre habitantes de ciudades y del campo. Esa es la gran fractura.
Como es sabido, Lilla alude ahí a la distinción formulada por el británico David Goodhart entre los somewheres (personas enraizadas en su comunidad local con un fuerte sentido de la tradición, generalmente en contextos no capitalinos) y los anywheres (personas desenraizadas con valores cosmopolitas y capaces de vivir en cualquier capital del mundo). Ahí –sugiere– están las auténticas diferencias; de esa bifurcación proceden las identidades más alejadas entre sí. Hablamos de identidad en sentido colectivo, lejos de cualquier inflexión filosófica rigurosa que tome en cuenta el carácter a la vez narrativo y diacrónico del «sentido» de la identidad personal. Lo que Lilla viene a decir es que la diversidad sentida y escenificada en la política y la cultura contemporáneas no se corresponde con una diversidad real. O no, al menos, con unas diferencias tales en las formas de vida existentes que justifiquen la afirmación de una heterogeneidad social sin precedentes. Y no es una hipótesis descabellada.
En un libro aparecido a principios de este siglo, el filósofo comunitarista Amitai Etzioni se preguntó por este mismo problema en el curso de una meditación acerca de las virtudes sociales que serían necesarias para aglutinar a los distintos miembros de un régimen democrático. Ya que, si la sociedad multicultural se encuentra formada por grupos étnicos y culturales irremediablemente separados entre sí, la dificultad de fomentar valores sociales comunes será mucho mayor. No digamos si a eso se añade la previsión de que los blancos anglosajones irán perdiendo capacidad prescriptiva en beneficio de unas minorías –latinos, asiáticos– con mayor potencia demográfica. Para Etzioni, esto supone partir de una premisa racista: que la pigmentación del color de la piel determina los valores y las acciones personales, sociales o políticas de cada cual. Que es más o menos lo que dice, o sigue diciendo, la política de la identidad. En todo caso, Etzioni trata de mostrar en su libro que la realidad sociológica desmiente esa predicción: la gran mayoría de los estadounidenses abrazan las mismas virtudes y poseen las mismas aspiraciones que los demás. Al menos, así era hace dos décadas; antes de que las redes sociales creasen la impresión contraria. Escribe Etzioni:
Los datos muestran que, en la sociedad estadounidense, la diversidad sigue estando bien contenida por la unidad. Somos mucho más una sociedad monocromática que una sociedad arcoíris, o una en la que los colores no se mezclan y no hay ya lugar para el blanco.
El sociólogo hebreo, nacido en Alemania con el nombre de Werner Falk, dedica todo un capítulo a revisar la evidencia empírica que estaba disponible entonces acerca de las diferencias interculturales en Norteamérica, citando a un conjunto de autores –de Arthur Schlesinger Jr. a Daniel Moynihan– que alertaban entonces, al igual que el mismísimo presidente Clinton, sobre la necesidad de evitar la división social para así salvar la democracia. Pero nótese que aquí se habla de cómo la pertenencia a grupos culturalmente diferenciados que se mantienen aislados entre sí previene la necesaria homogeneidad que, también de acuerdo con este argumento, se habría preservado gracias a la superioridad numérica de la mayoría blanca. Y esto no es del todo aplicable a unas sociedades europeas cuya fragmentación no puede traer causa étnica: por mucho que la globalización y la inmigración las hayan diversificado, su composición nada tiene que ver con la norteamericana. En cualquier caso, para Etizoni las encuestas indican otra cosa: que los distintos grupos étnicos comparten eso que se llama «sueño americano» de forma mayoritaria. ¡Otra cosa es que pueda lamentarse la dificultad para realizarlo! Se trata de una moralidad de clase media, cuyo carácter podríamos denominar «aspiracional», compatible con diferencias de opinión acerca de temas concretos y en especial sobre aquellos que se refieren a las relaciones raciales: el 62% de los blancos creía que O. J. Simpson era culpable y un 55% de afroamericanos lo tenía por inocente. Etzioni llega a citar un estudio publicado en esos años en el que se concluye que la mayor parte de los norteamericanos no apoya una política de la identidad, es decir, aquella que hace derivar las opiniones de la identidad racial, étnica o sexual.
Nuestro autor también subraya que muchos encuestadores –añadamos a los periodistas– prefieren destacar las pequeñas diferencias sobre las grandes similitudes. Y añade una observación decisiva: las diferencias entre grupos sociales que incluyen tanto a blancos como a negros son a menudo mayores que las diferencias entre las distintas etnias. Esto es: los ingresos son más decisivos que la cultura de procedencia. Etzioni subraya el papel demostrativo que, en este sentido, puede atribuirse a la clase media afroamericana. A su juicio, la conclusión es clara: la etnia o la identidad no determinan las posiciones morales o políticas de los individuos, aunque –naturalmente– puedan influir en ellas. De hecho, una categoría como esa «raza» de los formularios que nos adscribe como caucásicos, latinos o afroamericanos no deja de ser –señala Etzioni– una construcción social que asigna rasgos culturales y políticos estereotípicos. Su conclusión suena, veinte años más tarde, algo melancólica: además de sugerir la necesidad de incluir una categoría «multirracial» que reconozca la dificultad de separar de manera tajante entre distintas identidades grupales, Etzioni recuerda que el credo estadounidense siempre se ha caracterizado por su pluralismo. Y añade:
El pluralismo estadounidense debería sujetarse a un marco compartido si Estados Unidos quiere evitarse el tipo de tribalismo étnico que –cuando se lleva a los extremos– ha destruido países tan diferentes como Yugoslavia o Ruanda, e incluso ha mostrado su desagradable rostro en democracias establecidas como Canadá y el Reino Unido (donde crece el separatismo escocés).
Pues bien, hay que preguntarse si la sociedad norteamericana (y con ella el resto de las occidentales) han cambiado su sustancia, o si lo que en realidad ha cambiado –en el corto periodo de veinte años– son las apariencias: lo que de su interior se muestra hacia fuera. Responder a esta pregunta excede las posibilidades de este texto, pero, en todo caso, intentarlo exigiría identificar aquellas diferencias intergrupales –asumiendo alegremente la preexistencia de tales grupos más o menos homogéneos– que nos permitirían hablar de una sociedad fragmentada. Estas diferencias habrán de ser sustanciales y referirse no sólo a identidades expresadas o a posiciones políticas divergentes, sino a formas de vida significativamente diferentes entre sí. Por eso Lilla se extraña de que los jóvenes abracen las políticas de la identidad ahora que se parecen cada vez más unos a otros: comparten hábitos y tecnologías, pero eligen recalcar los valores morales o las preferencias estéticas en vez de aquello que los asemeja. Y lo mismo, o casi, sucede con los adultos.
El filólogo e islamólogo alemán Thomas Bauer tiene una respuesta interesante a este dilema. En un ensayo publicado el año pasado, galardonado con el premio Tractatus, sostiene que nuestro mundo está perdiendo variedad por una causa muy concreta: la reducción progresiva de la tolerancia a la ambigüedad. Esto no sería aplicable a ciertos tipos de diversidad cuya alarmante disminución también menciona, como la de especies vivas o el tipo de plantas cultivadas. En Alemania, por ejemplo, el número de pájaros se habría reducido un 80% desde comienzos del siglo XIX; también lo habría hecho, afirma, la variedad de animales domésticos. Por otro lado, se hablan cada vez menos lenguas en el planeta y muchas de ellas están amenazadas; no se trata de juzgar si esto es bueno o malo, sino de identificar datos o tendencias relativas al grado de diversidad humana existente. Para Bauer, asistimos a eso que el inevitable Stefan Zweig llamara una «monotonización del mundo»: una tendencia hacia la menor variedad. Aparte de las causas habituales –urbanización, movilidad, globalización–, Bauer señala que debe existir también algún tipo de disposición moderna que conduzca a la eliminación de la variedad.
Su pesquisa se centra en la reducción de la ambigüedad como rasgo inherente a la comunicación humana. Esta no puede eliminarse, en buena medida porque depende del observador capaz de apreciarla, pero sí puede reducirse. Y la cuestión es que los seres humanos, al menos según los psicólogos, propenden a ser intolerantes con la ambigüedad. En otras palabras: buscamos reducir la complejidad a fin de hacer la realidad más manejable. El problema del mundo actual, así Bauer, tendría su causa en una generalizada intolerancia a la ambigüedad. Es un fenómeno que el autor encuentra en la religión, cuyas notas dominantes serían la indiferencia de las mayorías y el fanatismo de las minorías, rasgos ambos que entiende relacionados con la reducción de la ambigüedad en las sociedades tecnificadas y burocratizadas del tardocapitalismo. Pero también en la música culta y en el arte, ya que, a su juicio, la música serial no se caracteriza por la ambivalencia y el arte abstracto multiplica tanto sus potenciales significados que termina por no poseer ninguno: «La ausencia de significado es tan poco diversa como el significado único». Por no hablar de la tendencia a desechar de plano aquellos fenómenos que no se dejan aclarar mediante la fijación de un significado unívoco.
A estos indicios añade Bauer otros bien conocidos para cualquier ciudadano atento al debate intelectual, a saber: la manía de la autenticidad y el abuso de la identidad. ¿Acaso no son –ambas– maniobras de reducción de la ambigüedad? Se puede ser auténtico o no; se tiene una identidad o no se tiene. Para Bauer, la autenticidad es, de hecho, lo contrario de la cultura, pues ésta tiene que ver con aquello que se cultiva en el suelo que la naturaleza nos proporciona y no con la expresión de un interior heredado e inmodificable. Nuestra sociedad no premia al sujeto autónomo, concluye, sino al sujeto auténtico. Y dando la vuelta al asunto: tan solo una sociedad orientada hacia la univocidad encontrará en la autenticidad –o en tal concepción de la autenticidad– algo valioso. En cuanto a la identidad, es el reverso colectivo de la autenticidad y tiene que ver con la encarnación por parte del sujeto de los rasgos de un grupo. O, si se prefiere, y tal como ha explicado Álvaro Delgado-Gal en esta misma revista, con el acto mediante el cual un sujeto particular hace suyos esos rasgos compartidos. Incluso en la creación de categorías llamadas a describir la orientación sexual de los individuos (heterosexual, homosexual, LGTBI) halla Bauer mecanismos simplificadores que poco tienen que ver con la emancipación personal. En suma: las estrategias de desambiguación poseen mayor presencia que nunca a ojos de nuestro autor, y el resultado es el peligro de un ser humano mecanizado por causa de la intolerancia a la ambigüedad.
¿Y la democracia? Es vieja opinión que el régimen democrático necesita de una cierta homogeneidad social para poder funcionar: lo dijo Jean-Jacques Rousseau y lo repitió Carl Schmitt. Claro que este último quería decir que esa homogeneidad estaba dejando de existir y que sólo cabía imponerla a través de una autoridad simbólica con suficiente potencia representativa, a la manera en que la Iglesia católica solía poseerla. En buena parte, la conversación de los últimos años tiene que ver con el grado de fragmentación que las democracias pueden soportar. Y en esto Bauer es un poco confuso, pues le preocupa que las democracias reduzcan la ambigüedad, dando mayor protagonismo a la autenticidad. Desde luego, hay buenas razones para preguntarse si la autenticidad y la democracia encajan bien, pero el problema estaría más bien donde dicen Lilla, Fukuyama e tutti quanti: en un exceso de fragmentación causado por el solapamiento de distintas autenticidades en un marco institucional en el que los viejos partidos de masas no reducen lo bastante la heterogeneidad sociopolítica. Es algo que se advierte con mayor claridad en los sistemas proporcionales; los mayoritarios simplifican de manera automática. De ahí que el populismo y el nacionalismo sean tan amigos de las crisis: facilitan la creación artificial de unidad por el expediente de crear un enemigo común. En otras palabras, el sistema político reduce forzosamente la heterogeneidad a términos manejables mediante mecanismos que facilitan la gobernabilidad: la representación partidista, el sistema electoral, la limitación de los referendos. Si las políticas de la identidad introducen ruido en el sistema, se debe a que aumenta el número de grupos que esgrimen en la arena política una autenticidad no negociable y al hecho de que los mensajes en circulación son interpretados más literalmente.
Sea como fuere, la pregunta sigue en pie: ¿somos más distintos que nunca? ¿O acaso lo que sucede es que el famoso «narcisismo de las pequeñas diferencias» de que hablaba Freud tiene más presencia que nunca en la vida pública y, por extensión, en la vivencia que cada persona tiene de su propia subjetividad? Todo depende del término que elijamos para hacer la comparación. Si atendemos a las formas de vida, la diversidad es tan evidente como superficial: casi todos compran en Mercadona y se suscriben a Netflix. A cambio, han surgido identidades especialistas que se suman a las tradicionales: el surfero, el gótico, el hipster. Mientras tanto, podemos ser heterosexuales u homosexuales, adscribirnos al feminismo o la alt-right, salir a cazar o exigir el cierre de los mataderos. Es cuestión debatible en qué medida estas diferencias sean pequeñas o grandes. Por debajo –o por encima– de ellas, encontramos a su vez similitudes considerables: la pareja romántica sigue siendo, pese a todo, el ideal predominante, la mayoría quiere ganar dinero suficiente para gozar de autonomía vital, el apoyo a formas alternativas de organizar la sociedad sigue siendo escaso tras los espasmos del 68. Seguramente las grandes diferencias tengan que ver con el tiempo y con el espacio: con la brecha generacional entre los más jóvenes y los más viejos, así como con la distinta cosmovisión de los habitantes del campo y de la ciudad. Pero ni siquiera en este caso estamos hablando de las diferencias que podrían separar a un aborigen australiano de un contable londinense: todos habitamos la misma cultura en una medida cada vez mayor y las diferencias entre nosotros son más de grado que de sustancia. Es justamente por eso por lo que damos relevancia política a las mismas y nos apresuramos a darles una salida expresiva, a la vez emocional y escénica: como si el empequeñecimiento del mundo –globalización y digitalización mediante– nos provocara una incurable claustrofobia.