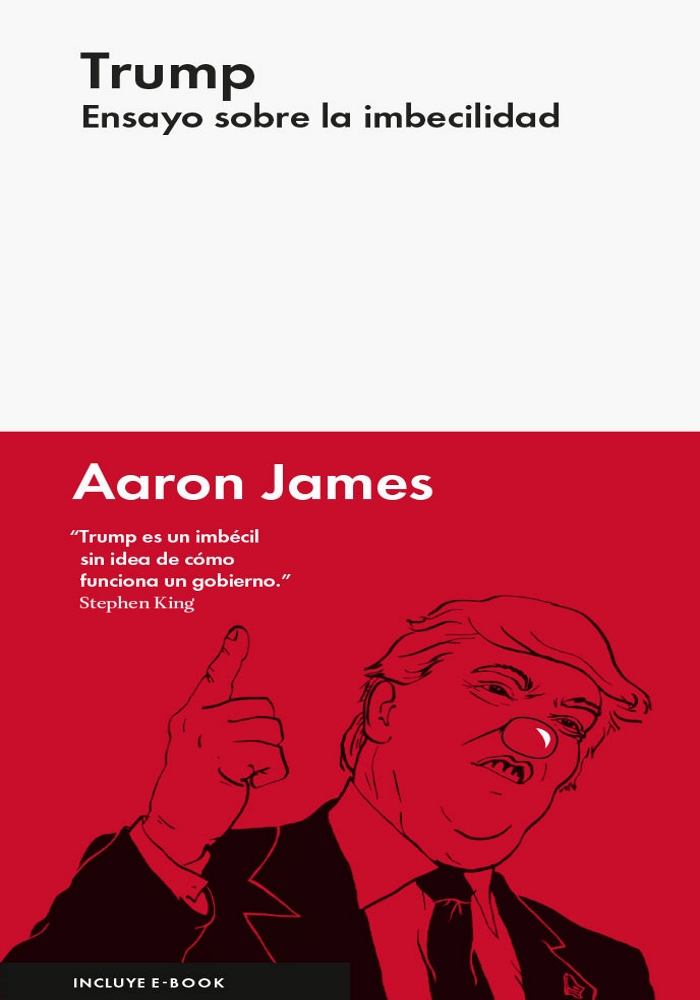Desde que comenzara la crisis, se han multiplicado los movimientos y partidos que reclaman justicia para sus víctimas, mientras sus contrincantes ponen de manifiesto con qué frecuencia esa demanda oculta un populismo que explota la peligrosa emoción del resentimiento como forma de agitación política. Y en esas estamos. En realidad, en contra de lo que parecería sugerir una observación superficial del fenómeno, el resentimiento es compatible con una legítima demanda de justicia. Es decir: esta peculiar forma de «autointoxicación psíquica», como la catalogó Max Scheler, puede tener razón. Pero también puede no tenerla en absoluto. No es un asunto sencillo, ni un problema nuevo; su campo semántico –que abarca la envidia tanto como la emulación– parece más bien una jungla. Por eso mismo, a la vista de su protagonismo en nuestra conversación pública, merece la pena explorarlo machete en mano.
Para empezar, parece fuera de duda que el discurso político de algunas de las nuevas fuerzas políticas lleva implícita una apelación al resentimiento social. El mecanismo retórico es sencillo: el daño sufrido por la víctima es señalado como injusto por el partido que moviliza el correspondiente sentimiento de agravio, convertido en deseo de venganza contra quien se identifica como responsable directo del daño. Ya se trate de la casta, los ricos o la oligarquía; o de todos a la vez. Un ejemplo entre muchos es el discurso que pronunció Isabel Torralbo, candidata de Málaga Ahora, en la sesión de investidura del nuevo Ayuntamiento de Málaga:
Nosotras y nosotros somos personas corrientes, esas a las que han dejado de mirar. Pero ahí estábamos: ocupando las plazas, parando con nuestros cuerpos desahucios, impidiendo que privatizaran nuestra sanidad, nuestra educación, que destruyeran nuestro medio ambiente. Aun así, seguían sin mirarnos. Lo aceptamos: somos los Nadie, como decía Galeano. Y hoy afirmamos que estos Nadie, más pronto que tarde, les van a dejar a ustedes sin Nada. […] Nosotras les acusamos. Les señalamos. Les juzgamos. Y el veredicto es uno: culpables. Y su condena va a ser despojarles del poder que han usado día a día como si los Nadie no contáramos.
Es llamativo que palabras así puedan ser dirigidas contra un gobierno democrático. Se trata de unos sentimientos que, mutatis mutandis, bien podrían haber sido empleados décadas atrás, en aquella España que acertó a retratar crudamente Fernando Fernán Gómez en El mundo sigue (1963), película maldita del cine español prohibida entonces por la censura y estrenada por fin el pasado viernes. La referencia es oportuna, ya que Fernán Gómez –que adapta la novela de Juan Antonio Zunzunegui del mismo título, publicada tres años antes– pone el foco sobre los sentimientos de envidia que emergen como daño colateral en una sociedad que empezaba tímidamente a desarrollarse, dejando atrás con lentitud la pobreza sin paliativos padecida en la inmediata posguerra. Es el caso de las hermanas protagonistas, cuya dificultosa relación vertebra la película: si una de ellas, que ha hecho un mal casamiento, renuncia a usar su belleza como medio para la ascensión social, la otra hace justamente lo contrario: emplearla sin escrúpulos para encadenar un amante acaudalado tras otro hasta casarse con uno de ellos. Fernán Gómez muestra unas relaciones de poder en las que domina la viscosa mirada del varón, que podía aprovecharse impunemente de las mujeres sin medios propios de vida mediante el proverbial procedimiento del pisito. Ahora bien, similares comportamientos podían encontrarse, asimismo, en la Francia de la época, tal como la describe, por ejemplo, Jean Dutourd en su magnífica novela Los horrores del amor, publicada también en 1963. Se diría que aquel patriarcado estaba menos ligado a la dictadura española que a factores culturales y desequilibrios económicos entre los sexos también presentes, en distinta medida, en todas las sociedades meridionales.
Sea como fuere, Luisa, la hermana que opta por lo que sus padres llaman «la vida ancha», se las apaña para pasar de una modesta habitación –significativamente llena de fotos de estrellas de Hollywood– a un palacete en la zona noble de Madrid, ciudad por la que pasea en un llamativo Cadillac que su marido le compra como regalo de aniversario. Más aún, no se muestra tímida en la exhibición de sus ambiciones, sino todo lo contrario: ante las dudas mostradas por su marido, quien advierte de que no conviene llamar la atención luciendo un vehículo así «tal como están las cosas», Luisa insiste en que la posesión de tales bienes sólo adquiere sentido a través de su exhibición: «¡Que se mueran los pobres!», llega a decir, a sabiendas de que su hermana atraviesa por graves dificultades económicas. ¡Una perfidia que acaba por encontrar su castigo! Me acordé al salir del cine de un pasaje de la Recherche sobre el que José Antonio Montano llamaba hace poco la atención. Se diría que Marcel Proust extraía en él las conclusiones debidas tras el triunfo de la revolución bolchevique y el avance los partidos socialistas en la Europa de posguerra:
Por la noche solían cenar en el hotel, cuyo comedor, inundado por la luz eléctrica que manaba a chorros de los focos, se convertía en un inmenso y maravilloso acuario; y los obreros, los pescadores y las familias de la clase media de Balbec se pegaban a las vidrieras, invisibles en la oscuridad de afuera, para contemplar cómo se mecía en oleadas de oro la vida lujosa de una gente tan extraordinaria para los pobres como la de los peces y moluscos extraños (buen problema social; a saber, si la pared de cristal protegerá por siempre el festín de esos animales maravillosos y si la pobre gente que mira con avidez desde la oscuridad no entrará al acuario a cogerlos para comérselos)Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, 3. A la sombra de las muchachas en flor, trad. de Pedro Salinas, Madrid, Alianza, 1994, p. 290..
Tanto en Proust como en Fernán Gómez nos encontramos con un tipo de sociedad en la que la envidia y el resentimiento, que no son lo mismo pero se encuentran indudablemente relacionados, habrán de germinar con mayor facilidad que en aquellas donde la igualdad económica sea la norma o donde la organización de clases esté rigurosamente articulada. Así se expresaba Max Scheler en su conocido estudio sobre el tema, publicado en 1915, en el que razonaba certeramente que será la desigualdad en el acceso al bienestar la que –generando trayectorias sociales divergentes que dan alimento a la comparación entre individuos y grupos– producirá de manera casi automática este incómodo sentimiento moral:
La máxima carga de resentimiento deberá corresponder, según esto, a aquella sociedad en que, como la nuestra, los derechos políticos –aproximadamente iguales– y la igualdad social, públicamente reconocida, coexisten con diferencias muy notables en el poder efectivo, en la riqueza efectiva y en la educación efectiva; en una sociedad donde cualquiera tiene «derecho» a compararse con cualquiera y, sin embargo, «no puede compararse de hecho». La sola estructura social –prescindiendo enteramente de los caracteres y experiencias individuales– implica aquí una poderosa carga de resentimientoMax Scheler, El resentimiento en la moral, trad. de José María Vegas, Madrid, Caparrós, 1993, p. 29..
Ahora bien, ¿merece una sociedad como la española, hoy, esa catalogación? No es una pregunta fácil de responder, porque resulta preciso identificar antes cuál es el umbral de desigualdad que resulta inaceptable y en qué medida la propia estructura social –por seguir el razonamiento de Scheler– ha sido la causa que ha impedido, a quien experimenta resentimiento, acceder a un mayor bienestar. A esto habría que añadir la necesidad de distinguir entre el estado normal de una sociedad y su estado recesivo, a fin de hacer un análisis de la desigualdad social que tenga en cuenta ambos y no sólo el segundo. En cualquier caso, no parece razonable evaluar el resentimiento con independencia del tipo de sociedad en que se manifiesta; igual que tampoco cabe condenarlo sin paliativos so pretexto de que una democracia social no puede albergarlo en ningún caso: como si la proclamación formal de una igualdad suficiente bastara para garantizarla en la práctica. Otra vez: el resentimiento no siempre se equivoca, aunque se equivoque a menudo. Por ello, será necesario bajar a pie de obra para iluminar con datos la distancia entre la desigualdad real y la desigualdad percibida. A lo que habrá que añadir una variable menos invocada, pero relevante en un contexto democrático: la responsabilidad del individuo resentido en la producción de aquellos resultados colectivos que causan, al modo de una reacción en cadena, su propio resentimiento.
En un artículo publicado el año pasado, Javier Moscoso, buen conocedor de las manifestaciones sociales del dolor a lo largo de la historia, lamentaba la consideración negativa del resentimiento que Nietzsche y Scheler habrían impuesto sobre los comentaristas posteriores. A su juicio, el resentido no es sino un excluido de la comunidad y la historia, alguien que no sólo siente, sino que también razona: una víctima que reclama el cumplimiento de la promesa meritocrática de la modernidad. Y Moscoso no duda en atribuir esa cualidad a los indignados españoles:
«Son sólo unos resentidos», dicen sus enemigos políticos. Y tienen razón. La suya es una protesta del discernimiento, de quien sabe, o cree saber, que el mundo moderno creó un nuevo espacio político en el que los náufragos ya no podían ser un resultado de la necesidad, sino de la impericia de quien gobierna la nave o de su abuso de confianzaJavier Moscoso, «Resentimiento y naufragio», El Estado Mental, núm. 2 (junio de 2014), p. 11..
Nótese que aquí desaparece cualquier atisbo de responsabilidad o participación del resentido en la creación de su propio destino: el infierno son los demás. Pero quizá esto no sea del todo razonable. Por un lado, quien protesta puede haberse equivocado en sus decisiones vitales; por otro, el agregado colectivo de quienes protestan puede haber apoyado mayoritariamente unos programas políticos cuya aplicación ha terminado por perjudicarles o no haber apoyado ninguno, dejando que grupos sociales más disciplinados condicionaran la agenda de los sucesivos gobiernos electos. En ambos casos, existe la posibilidad de que se proteste como resentido lo que no supo ganarse como sujeto o ciudadano. Pensemos en el apoyo mayoritario de los ciudadanos españoles a las políticas de aumento del gasto público a través del endeudamiento desde la instauración de la democracia; o en la desidia electoral de los jóvenes frente a la disciplina de los pensionistas.
Es Nietzsche quien plantea la inquietante posibilidad de que el resentido no se resienta sino de su propia debilidad. Si así fuera, sería más un excluido que un autoexcluido, o un excluido por la fuerza de las cosas: la debilidad del débil que Moscoso tiene por un obstáculo para el reconocimiento de que el resentido es una verdadera víctima y no una plañidera. Para el filósofo alemán, frente a la saludable propensión al olvido que nos ayuda a vivir, el resentido se aferra a la fuente de su dolor y así lo perpetúa. Su conocida tesis sostiene que el resentimiento es principal protagonista en la «revuelta de los esclavos» auspiciada por el cristianismo, generador de una moralidad que invierte los valores hasta el momento dominantes:
¡Los miserables son los buenos; los pobres, los impotentes, los bajos son los únicos buenos; los que sufren, los indigentes, los enfermos, los deformes son también los únicos piadosos, los únicos benditos de Dios, únicamente para ellos existe bienaventuranza, – en cambio vosotros, vosotros los nobles y violentos, vosotros sois, por toda la eternidad, los malvados, los crueles, los lascivos, los insaciables, los ateos, y vosotros seréis también eternamente los desventurados, los malditos y condenados!Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1995, pp. 39-40. La siguiente cita se encuentra en las páginas 53-54.
Para Nietzsche, sin embargo, el resentido no hace más que dar forma a una moralidad que conviene a su natural debilidad, con objeto de convertirla en una ventaja en el marco de la lucha social. Merece la pena citarlo in extenso, aunque sólo sea para disfrutar con su prosa fulgurante:
Cuando los oprimidos, los pisoteados, los violentados se dicen movidos por la vengativa astucia propia de la impotencia: «¡Seamos distintos de los malvados, es decir, seamos buenos!» […] – esto, escuchado con frialdad y sin ninguna prevención, no significa en realidad más que lo siguiente: «Nosotros los débiles somos desde luego débiles; conviene que no hagamos nada para lo cual no somos bastante fuertes» – pero esta amarga realidad de los hechos, esta inteligencia de ínfimo rango, poseída incluso por los insectos (los cuales, cuando el peligro es grande, se fingen muertos para no hacer nada «de más»), se ha vestido, gracias a esa arte de falsificación y a esa automendacidad propias de la impotencia, con el esplendor de la virtud renunciadora, callada, expectante, como si la debilidad misma del débil –es decir, su esencia, su obrar, su entera, única, inevitable, indeleble realidad– fuese un logro voluntario, algo querido, elegido, una acción, un mérito.
Se diría que Nietzsche vería como discípulo ideal a quien, padeciendo una afrenta o infamia, renuncia mediante un acto de voluntad a verse derrotado por ella y elude cualquier autocompasión para afirmar, por el contrario, su fuerza vital. Algo así como el Thomas Sutpen de ¡Absalón, Absalón! (1936), la gran novela de William Faulkner: el niño de origen humilde que es enviado a la puerta de atrás cuando acude a dejar noticia de un recado en la gran mansión sureña del terrateniente blancoWilliam Faulkner, Absalom, Absalom!, Londres, Vintage, 1995.. Inicialmente, al niño le sobreviene la más absoluta incomprensión; cuando la comprensión llega, se transforma en resentimiento. Y ese mismo niño, convertido en hombre, erigirá un pequeño imperio con objeto de consumar así su venganza: será él quien tenga una puerta principal. ¡La lucha por la vida! Pero no todos somos Thomas Sutpen: no todos podemos levantar una plantación de la nada. Por eso, paradójicamente, las tesis de Nietzsche encuentran en un marco democrático su espacio idóneo de aplicación: porque en él puede aspirar el resentido a ver mejorada su posición como efecto de su protesta sin necesidad de elegir entre la imposible heroicidad y la queja sin consecuencias.
Pero la concepción nietzscheana del resentimiento –en gran medida confirmada por un Scheler que la circunscribe a los «siervos y dominados» que buscan venganza– no ha sido la única que el pensamiento occidental ha puesto sobre la mesa en el último siglo. Por el contrario, hay que abrir una perspectiva diferente tomando en consideración a las víctimas de injusticias indiscutibles que se abaten sobre ellos sin dejarles margen de acción. En este caso, el resentimiento no puede despacharse como un subproducto de la congénita inferioridad de la víctima: la locomotora descarrilada de la historia atropella por igual a carismáticos y pusilánimes. No todos los resentimientos, en fin, son iguales.
Ésta es la perspectiva que adopta el gran filósofo austríaco Jean Améry, quien se propuso ofrecer un análisis introspectivo del resentimiento en su doble condición de víctima del nazismo y superviviente de un campo de concentración. Para Améry, minucioso observador de su propio resentimiento, éste no es ni una enfermedad psicológica ni un mal moral, sino un elemento constitutivo de la identidad de la víctima, entregada a un proceso continuo de revisión del mal que le ha tocado en suerte padecer. A su juicio, esto sitúa a la víctima en una posición peculiar, carente a la vez de culpa y de crédito moral. Se nos aparece así como alguien que no puede salir del laberinto del resentimiento, alguien incapacitado para la vida ordinaria. Ya que el resentimiento
nos clava a la cruz de nuestro pasado destruido. Exige absurdamente que lo irreversible debe revertirse, que lo acontecido debe cancelarse. El resentimiento bloquea la salida a la dimensión auténticamente humana, al futuroJean Améry, Más allá de la culpa y la expiación. Tentativas de superación de una víctima de la violencia, trad. de Enrique Ocaña, Valencia, Pre-Textos, 2004..
Función del resentimiento será entonces –dice Améry– proporcionar realidad moral al delito a ojos del criminal; de otro modo, el verdugo tiende a olvidar y disculpar su crimen, como el propio autor pudo comprobar durante sus viajes por Alemania en los años del Wirtschaftswunder: Alemania iba hacia delante y él no podía dejar de ir hacia atrás. La propuesta de Améry es que el resentimiento que condena a la víctima al desasosiego espiritual permanente habría de servir para generar en el bando de los verdugos una actitud de desconfianza hacia sí mismos. ¿Qué más puede hacerse contra lo ya sucedido, contra lo que no admite reparación? Améry no encuentra consuelo en la venganza ni en la contemplación del sufrimiento de quien le ha infligido el daño, que, en cambio, suele figurar prominentemente en el discurso político populista y aun en la teología cristiana, que, sin embargo, aplaza hasta el otro mundo esa perversa satisfacción: la satisfacción del escarmiento. Pero el daño es tan profundo, viene a decirnos Améry, que no puede ser reparado con el daño de otro.
Se deja ver aquí, aunque sea tímidamente, la posibilidad de que el resentimiento pueda interpretarse como un sentimiento moral que produce beneficios, si no para el sujeto que lo experimenta, sí al menos para la sociedad en su conjunto: beneficios políticos que derivan del cambio de las percepciones colectivas. Pero en ningún sitio está escrito que así sea, ya que nada nos libra del riesgo de que esas nuevas percepciones sean malintencionadas o, sencillamente, erróneas. En otras palabras, puede suceder que el resentimiento tenga razón, aunque a menudo suceda lo contrario. Sobre esto, sin embargo, hablaremos ya la semana que viene.