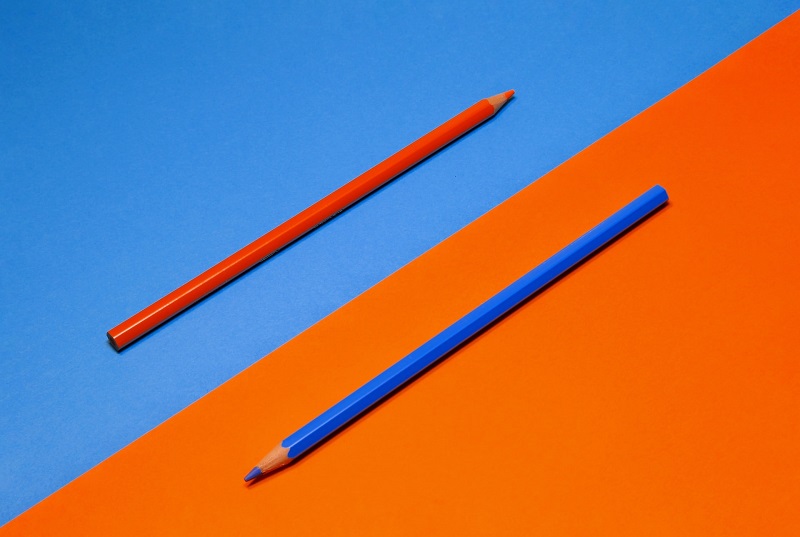Tras la victoria de la formación ultraderechista liderada por Giorgia Meloni en las elecciones generales celebradas en Italia —que previsiblemente conducirán al nombramiento de la política romana como primera ministra— se produjo en España la reactivación de un debate que nos acompaña desde que los partidos de la denominada «nueva política» hicieran acto de aparición y que cobró un sentido nuevo después de que Pedro Sánchez llegase al poder de la mano de los partidos separatistas e incluyese a Unidas Podemos en su gobierno de coalición. Que discutamos intensamente acerca de la naturaleza de los Fratelli de Meloni y nos interroguemos sobre la amenaza que para la democracia liberal supone su probable gobierno dice así más sobre nosotros mismos que sobre lo que sucede en Italia: a ratos queda claro que se trata de una querella interna que toma como pretexto un fenómeno externo. Por esa misma razón, tomarse en serio el asunto exige prestar atención a las condiciones en que se desarrolla la conversación misma, ya que no está nada claro que pueda escapar a las presiones ambientales bajo las cuales tiene lugar.
Recordemos que la controversia trata sobre la toxicidad de Hermanos de Italia para la integridad de las instituciones democráticas italianas y, por extensión, acerca del riesgo que para el conjunto de las democracias europeas supone las formaciones populistas y nacionalistas de derecha cuyo crecimiento viene observándose desde el estallido de la Gran Recesión. En el caso italiano, la genealogía del partido de Meloni también resulta contenciosa: ¿son los herederos directos de Mussolini, de tal manera que su victoria electoral anuncia el regreso del fascio o, incluso, la chocante revelación de que siempre estuvo ahí y solo ahora se quita la careta? De hecho, los adjetivos tampoco estén claros: dudamos si los Hermanos de Italia son derecha radical, posfascismo, neofascismo, ultraderecha, derecha nacionalista y no sé si se me escapa alguna categoría. Cuando la situación política italiana se compara con la española, por otra parte, el evidente aire de familia entre Hermanos de Italia y Vox suscita la pregunta acerca de si la formación dirigida por Santiago Abascal es también una amenaza para la integridad o continuidad de la democracia española. Y es en este punto donde se abre otro interrogante reiterado durante los últimos años: ¿hay que establecer cordones sanitarios que impidan el acceso a las instituciones de los partidos extremistas de derecha allí donde sea posible? ¿O bien es aconsejable respetar su legitimidad democrática y esforzarnos por comprender las razones de sus votantes? En ese mismo sentido, ¿hay que hacerles el vacío como si no existieran o gobernar con ellos para que sientan el vértigo de la toma de decisiones, moderándose o perdiendo el prestigio acumulado gracias a una protesta que solía formularse al margen de cualquier responsabilidad institucional? ¿Y qué deben hacer los partidos de centro-derecha en esa tesitura, dejarse arrastrar a su extremo o mantenerse firmes en la defensa del moderantismo aun a costa de debilitar sus expectativas electorales?
Como sabe cualquier observador perspicaz, sin embargo, las reverberaciones de la sacudida italiana en nuestra opinión pública no se limitan a los partidos de centro-derecha y derecha. Cuando hablamos de la peligrosidad del extremismo político para la democracia, no podemos olvidar que existen también extremismos de otra clase. Ahí están los extremismos de izquierda, por ejemplo, ya se vistan con los ropajes del populismo o sigan fieles a las viejas categorías del marxismo o del anarquismo. Para colmo, en el caso español existen también unos nacionalismos cuya relación con la democracia liberal dista de ser pacífica, ya sea en el plano doctrinal (Bildu) o en el de la praxis política (véase el procés separatista). De ahí que sea razonable preguntarse si aquí, como en Italia, la democracia se encuentra en peligro: si la participación de Podemos como socio en el gobierno de coalición o la elección de los partidos separatistas como socios estables de ese mismo gobierno comprometen la integridad de nuestras instituciones o contaminan el ethos liberal-democrático. A ello habría que añadir todavía el juicio que haya de realizarse acerca de aquellas decisiones del actual gobierno de coalición que podrían ser consideradas «iliberales» y que, por lo tanto, podrían hacer sonar las alarmas acerca de la buena salud de nuestro sistema democrático.
Vaya por delante que se me antoja imposible el acuerdo en torno a esta intermitente polémica: la propia exposición que acabo de hacer provocará en quienes se molesten en leerla reacciones dispares, algunas de las cuales incluirán un rechazo airado de los términos en que el asunto se plantea. Que pueda siquiera insinuarse un paralelismo entre los diferentes extremismos políticos de derecha e izquierda moverá a la indignación entre quienes se sitúan ideológicamente a la izquierda del centro; que un gobierno liderado por un partido de centro-izquierda sea considerado sospechoso de conductas iliberales resultará inconcebible para sus simpatizantes; y que los Hermanos de Italia sean una mala noticia para la democracia liberal será discutido por muchos partidarios del centro-derecha. De modo que las identificaciones ideológicas constituyen aquí una primera dificultad, sobre todo en la medida en que producen sesgos de percepción y distorsiones emocionales: ver en una pantalla a Meloni o Iglesias causará en no pocos ciudadanos una desazón que les impedirá cualquier evaluación objetiva de sus actitudes o propuestas. Hay que realizar un difícil ejercicio de fría abstracción si se quiere analizar desapasionadamente este problema; por lo general, no queremos hacer tal cosa. Poner en riesgo la estabilidad de nuestros afectos partidistas, generando con ello el correspondiente desasosiego afectivo, no es plato de buen gusto para nadie.
De ahí que nuestro acceso a la información —incluidas las piezas de opinión— está ya gobernado por nuestras preferencias políticas: solemos leer aquellos medios que nos ofrecen un dibujo de la realidad política que encaja con nuestras creencias, ahorrándonos el esfuerzo de tener que componerla cada día a partir de los materiales heterogéneos que encontramos picoteando aquí y allá. Lo mismo vale para las redes sociales, con sus timelines a medida: en ellas interactuamos con los afines y desdeñamos a los contrarios. Es comprensible que así lo hagamos, ya que la complejidad social exige ahorros cognitivos al ciudadano apresurado. ¿Quién tiene tiempo de leer diez periódicos? Para colmo, obtenemos placer de la disputa ideológico-partidista: ¡con qué satisfacción nos reímos de la última barbaridad sugerida por el líder político que detestamos y con qué confianza buscamos la complicidad de los nuestros cuando así lo hacemos! Las felicitaciones vuelan por Twitter y la identidad de los felicitantes rara vez esconde alguna sorpresa. Eso no supone que todos los individuos sin excepción se sumerjan en la burbuja epistémica de la tribu, renunciando a formarse juicios propios a partir de una cosecha plural de información, pero sí nos deja claro que solo algunos están dispuestos a —o tienen tiempo de— hacer el esfuerzo correspondiente.
Incluso actuando de buena fe, en consecuencia, la búsqueda de la verdad presenta dificultades monumentales. Pero es que esa buena fe no puede darse por supuesta, ya que la discusión en torno a la legitimidad de los distintos actores políticos está relacionada con la lucha por el poder: quien lo tiene no quiere perderlo y quien no lo tiene desea alcanzarlo. Decir que un partido extremista es tóxico —invotable— constituye así un intento por influir sobre los electores, creando un estado de opinión favorable a unos intereses y contrario a otros. Es posible que el argumento de la toxicidad tenga una sólida base, pero también es posible que no la tenga o que incurra en una insalvable contradicción cuando de un partido extremista de diferente filiación ideológica se dice lo contrario. «¡Es que no es lo mismo!», suele decirse. Cuando concurren los intereses, en definitiva, hay motivos para sospechar acerca de la limpieza del debate. Y los partidos políticos, que tantas prebendas reparten cuando llegan al poder, no son los únicos que tienen intereses: los tienen igualmente los medios de comunicación afines a ellos y todo aquel que de una manera u otra obtenga beneficios tangibles derivados de su apoyo público. A esos efectos, las redes sociales son la apoteosis del conflicto de interés: uno se encuentra a diario con rimbombantes declaraciones elogios a las leyes o propuestas que planteadas un partido político y enseguida se encuentra con que el fervoroso supporter pertenece al partido en cuestión o mantiene con el mismo alguna relación más o menos estrecha. Así es la vida, claro; no hemos nacido ayer. Pero la conclusión es decepcionante: no podemos saber a qué atenernos, porque cualquier toma de posición nos obliga a preguntarnos a qué se atiene quien la exterioriza. Los argumentos y los intereses están tan fuertemente entrelazados, que uno se siente como si se adentrara en un campo de minas.
¿Y qué hay de los expertos? O sea, de los académicos que —como yo mismo— se dedican al estudio sistemático de la realidad política con las herramientas propias de su disciplina. Hay que tener en cuenta que los académicos también participan —participamos— en la esfera pública, ya sea para «transferir» el conocimiento especializado a la sociedad o para intervenir de manera decidida en los debates públicos a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Esta intervención los convierte de manera inevitable en sujetos sensibles a los intereses de parte, que cada uno resistirá o negociará como mejor sepa. Tampoco es un secreto que los gobiernos dan trabajo a los científicos sociales, fichándolos para finalidades diversas; aunque no todos ellos tienen las mismas funciones, es obvio que su neutralidad se ve comprometida con cada nómina mensual. No estamos ante ningún descubrimiento, sino ante la sencilla constatación de que los académicos son humanos. Eso significa asimismo que tienen pasiones ideológicas y simpatías partidistas, como vimos en las dos entregas anteriores de este mismo blog. Durante los últimos años, en infinidad de congresos universitarios, este sesgo se ha puesto de manifiesto cada vez que un investigador español abordaba el tema de la posverdad: sus a menudo brillantes papers hablaban indefectiblemente de Donald Trump, el Brexit y Jair Bolsonaro, pero casi nunca de Pablo Iglesias o el procés separatista.
Hay que admitir que el investigador español lo tiene más difícil que sus colegas europeos: nuestra realidad política presenta un conjunto de matices propios que exige esfuerzos adicionales. Cuando se trata de estudiar el populismo iliberal, por ejemplo, hay que disculpar al científico social europeo que se centra en las formaciones políticas de derecha; estas son más exitosas que sus contrapartes en la izquierda, pese a las consabidas excepciones de Syriza en Grecia y la Izquierda Insumisa de Mélenchon en Francia. Pero que un investigador español no tenga ojos para el exitoso populismo de izquierda representado por Podemos, ni para ese independentismo catalán cuyas formaciones de izquierda y derecha protagonizaron mancomunadamente un asalto contra el orden constitucional español, solo puede entenderse como el efecto de un sesgo ideológico que delata falta de profesionalidad. ¿Significa eso que no podemos confiar en la ciencia social como suministradora de un conocimiento objetivo que pueda servir de base para los juicios de valor sobre la realidad política? No es en absoluto aconsejable llegar tan lejos, ya que el conocimiento sistemático que acumulan las ciencias sociales tiene un valor innegable. Sin embargo, eso no es garantía de imparcialidad ni de objetividad: el investigador tiene también sus anteojeras, incurre en omisiones, se mete en política. ¡Y todo ello con la mejor de las intenciones! En lugar de dar por supuesto el rigor de un trabajo científico, por lo tanto, habrá que verificar antes que se ha realizado con la imparcialidad y honestidad necesarias. Semejantes precauciones resultan extenuantes, pero nadie dijo que la búsqueda de la verdad —de la verdad con minúsculas que puede llegar a encontrarse— fuera una tarea para holgazanes.
Ya se ve que vamos acumulando cautelas, hasta el punto de que uno podría dejarse llevar por el desánimo: si no hay manera de asentar nuestras valoraciones sobre una base objetivable, solo cabe sentarse a contemplar el espectáculo de una encarnizada lucha partidista por el poder que se disfraza con los ropajes de la ideología sin renunciar a los afeites de la ciencia social. Y ciertamente así sería si estuviéramos ante una disputa abierta entre ideologías o partidos que rivalizan entre sí, tratando de alcanzar la supremacía doctrinal o política. Pero no es el caso: lo singular de este debate es que quienes participan en él no lo hacen en defensa de una ideología particular, sino con el propósito declarado de evitar que la democracia pueda sucumbir ante el empuje de las fuerzas políticas extremistas. Estaríamos así en presencia de un conflicto existencial, que nos obliga a tomar partido y convierte a quien no lo haga en el inmoral cómplice de los enemigos de la democracia. La retórica de la democracia militante —aquella que trata de frenar a sus enemigos— es así empleada para atacar a los extremismos que se juzgan peligrosos. Fijarse solo en algunos extremismos, minusvalorando la peligrosidad de los demás, crea sin embargo un problema de coherencia: ¿cómo es que unos son malos y otros son menos malos e incluso buenos? Ahí es donde se hace necesario contar con un estándar que nos permita emitir juicios de valor a partir de la observación empírica de la realidad, ya que de otro modo resulta muy difícil evaluar la toxicidad relativa de unos y otros. Dicho de otra manera: si el problema está en la integridad de la democracia liberal, no podemos juzgar a los partidos extremistas de la derecha tomando como referencia los planteamientos ideológicos de la izquierda, ni a los extremismos de izquierda a partir de los planteamientos de la derecha; que ambos se detestan podemos darlo por sabido. Necesitamos un punto más elevado: serán los principios e instituciones de la democracia misma los que proporcionen herramientas para juzgar a las distintas fuerzas políticas que operan en su interior, permitiendo realizar un juicio provisional acerca de su peligrosidad comparada. Quien crea que con esto queda resuelto el problema, no obstante, se equivoca: la conversación sigue siendo difícil, el acuerdo se barrunta imposible. Y para saber por qué, habrá que esperar hasta la siguiente entrega de este blog.