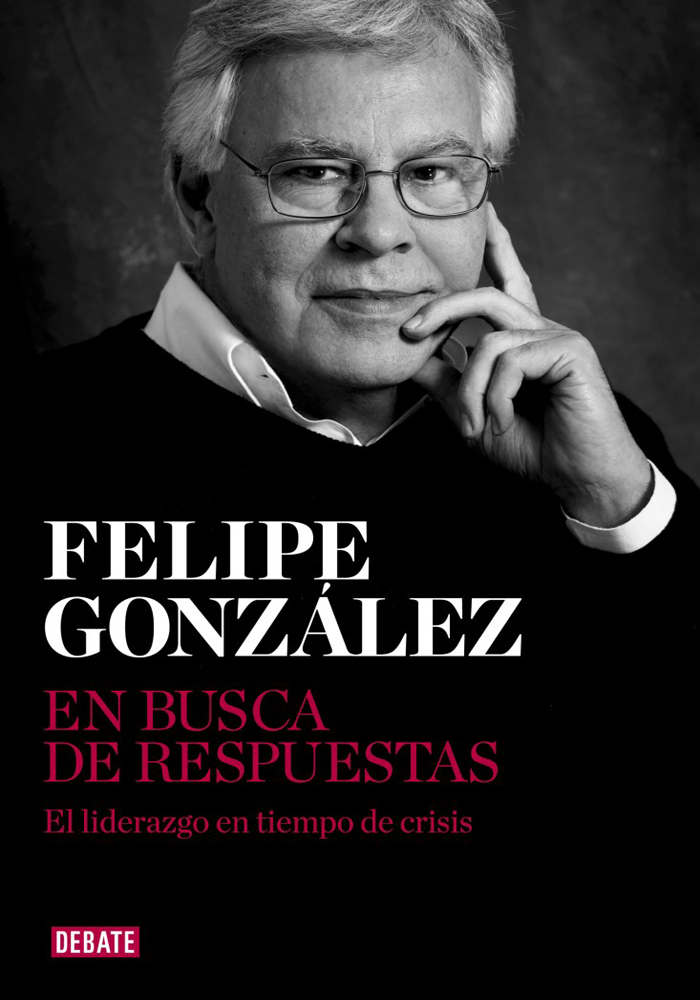Dante escribió su Comedia a la mitad del camino de su vida. Es decir, alrededor de los treinta y cinco años. Dado que yo he superado los sesenta, podría decir que comienzo a escribir un diario en el tramo final de mi existencia. Afortunadamente, la expectativa de vida se ha incrementado desde el siglo XIII y no creo hallarme en la última vuelta del camino, sino en la penúltima etapa de mi paso por la tierra. Mi oficio me impide contemplar la muerte con miedo. Un cura con temor a morir es como un soldado cobarde o un marino con fobia al agua. Eso sí, he de decir que empiezo una nueva etapa y no puedo reprimir cierta inseguridad. El obispo me ha asignado la parroquia de Algar de las Peñas y no sé qué tal desempeñaré este puesto. Me apena asumir esta responsabilidad tras la marcha a Ucrania del padre Juan, del que no sabemos nada. Pido a Dios que no haya caído en el frente. Quizás el ejército ruso lo ha apresado y ahora soporta un penoso cautiverio. Imposible averiguarlo. Los parroquianos preguntan por él. Al igual que en otros pueblos de la zona, la misas están poco concurridas, pero incluso los vecinos que alardean de ateísmo manifiestan preocupación por el padre Juan. Julián, cuyo lema es ni Dios ni amo, no cesa de escribir a los periódicos y llamar a las instituciones, solicitando que averigüen su paradero. Al principio, la prensa mostró mucho interés por la noticia de un sacerdote católico alistado en las milicias ucranianas que luchan contra Putin, pero pasan las semanas y ya no se habla del tema. La actualidad es el ídolo más temible. En su altar crepita el pasado más inmediato, consumido por el fuego de las novedades.
Siempre me he llevado bien con Julián. Hay algo común entre el anarquismo y el cristianismo: la nostalgia de las comunidades primitivas donde no existían la propiedad privada ni las clases sociales. Julián siente aversión por cualquier forma de autoridad. Yo no comparto ese criterio, pues creo que las jerarquías son necesarias, pero sé que el cristianismo surgió como una comunidad de iguales donde se compartía sin distinciones la mesa y el pan, y a veces me pregunto si no deberíamos volver a los orígenes. Viajar con Julián hasta Polonia para recoger a un grupo de mujeres y niños ucranianos ha estrechado nuestra amistad. La experiencia ha exacerbado mi rechazo a la guerra. No puedo olvidar las imágenes de destrucción que hemos contemplado: ciudades colapsadas, edificios reducidos a escombros, coches calcinados, refugiados con la mirada hundida en el miedo y el desamparo, cadáveres bajo mantas sucias y chamuscadas, perros desorientados y hambrientos por parques infantiles sin la presencia de un solo niño. Julián cree que las injusticias del mundo se arreglarían con dinamita y una guillotina. Le gusta citar a Max Estrella, el personaje de Luces de bohemia, que celebra el asesinato de los patronos en la Barcelona de Martínez Anido. Algunos sacerdotes han compartido ese furor. Gaspar García Laviana y Camilo Torres se echaron al monte y perdieron la vida durante refriegas con tropas gubernamentales. Imagino que en un país tercermundista es más fácil dejarse arrastrar por la rabia, pero la historia es muy elocuente y nos enseña que los revolucionarios que toman el poder por la fuerza acaban convirtiéndose en tiranos.
Se habla de la sinrazón de la violencia, pero la violencia casi nunca es gratuita. La violencia es un arma muy poderosa. Las naciones recurren a ella para incrementar o garantizar su poder. Los gobiernos la monopolizan porque saben que es un argumento definitivo. Los terroristas la explotan porque no ignoran que es un buen método para conseguir sus objetivos. A veces la violencia solo expresa despecho, como en el caso de Caín, pero por lo general obedece a un propósito claro y racional. Putin ha enviado sus tanques a Ucrania para demostrar el poder de Rusia y dejar claro que no permitirá que la OTAN se aproxime a sus fronteras. Su gesto le ha convertido en un paria internacional, pero ha incrementado su popularidad entre sus compatriotas. A casi todo el mundo le agrada pertenecer a un país poderoso y con la capacidad de intimidar a sus adversarios. Salvo en casos patológicos, la violencia nunca es irracional. Por eso no desaparece, lo cual no significa que el ser humano no pueda vivir en paz. De hecho, la guerra es lo excepcional. La mayor parte del tiempo las naciones se relacionan mediante acuerdos, tratados, pactos, consensos, sin recurrir a la fuerza. A pesar de eso, la guerra reaparece una y otra vez. Estamos muy lejos de esa paz perpetua con la que soñó Kant.
El siglo XX fue especialmente violento. La Shoah, el Gulag, Hiroshima y Nagasaki. Por primera vez se habló de genocidio. Sería ingenuo creer que la historia no había registrado antes grandes matanzas, como la de los hugonotes en Francia o la de los pueblos aborígenes de los territorios invadidos por los europeos, pero esas empresas criminales nunca habían contado con el apoyo de la técnica. En Ruanda no fueron necesarios hornos crematorios ni armas termonucleares. Solo con machetes se logró exterminar a 800.000 personas en cien días. Se dijo que la bomba atómica permitía matar de una forma impersonal, volatizando a las víctimas, que a veces quedaban reducidas a una sombra fundida con el asfalto. Parece más sencillo arrebatar una vida lanzando una bomba desde las alturas, borrándola como si fuera un sueño, pero en Ruanda se mató a gran escala cuerpo a cuerpo. Se acosaba a las víctimas hasta acorralarlas en las ciénagas o los caminos y se las liquidaba con golpes brutales, oyendo cómo se rompían los huesos y bullía la sangre en la boca. Aunque nos digan lo contrario, matar –al menos en el ser humano- no es algo natural. Los autores de aquellos crímenes reconocían que evitaban la mirada de los desgraciados a los que destrozaban con machetes, palos y mazas. Los genocidios son creaciones del odio. Odio al otro, al diferente, al que vive o siente de una manera distinta. A veces, el odio se disfraza de idealismo. En esos casos, se justifica la violencia alegando que es el único camino hacia un mundo mejor.
La violencia es sumamente atractiva para los jóvenes. Posee el encanto de lo épico y heroico. Ningún terrorista se considera un asesino. Se invoca una utopía para excusar actos tan abominables como disparar un tiro en la nuca o detonar una bomba al paso de un vehículo. En cambio, la paz parece ingenua, mediocre, débil. A primera vista, carece de poder de seducción, pero si se escarba un poco en la historia aparecen figuras como Martin Luther King, Gandhi o Sophie Scholl. Los tres se enfrentaron a la injusticia sin recurrir a la violencia. Su lucha contra la discriminación racial y el imperialismo les costó la vida. No fue un sacrificio inútil. Dejaron un valioso ejemplo y lograron sus objetivos. Las leyes segregacionistas se abolieron en Estados Unidos, el imperio británico se marchó de la India, el nazismo sucumbió y pasó a la historia como una de las peores infamias. Se acusa a los curas de soltar sermones, de pedir rectitud y ejemplaridad, abrumando a las conciencias con advertencias y reproches, pero ¿es que el mundo no necesita palabras llamando a la paz y la fraternidad? ¿Acaso no es cierto que todos anhelamos la felicidad? Pero, ¿es posible ser feliz cuando odias, cuando vives para destruir a tus enemigos? ¿Eran felices Hitler o Stalin? Todo indica que no. Sus semblantes son sombríos, sus gestos desprenden insatisfacción, sus palabras manifiestan cólera, estridencia.
¿Qué sucederá cuando acabe la guerra de Ucrania? No me refiero a los líderes internacionales, casi siempre a resguardo de cualquier penalidad, sino a los heridos, los huérfanos, los desplazados. Los muertos no volverán. Para el que no cree en la otra vida, únicamente serán un recuerdo abocado a borrarse poco a poco. Solo quedarán los vacíos: la habitación del hijo que cayó en el frente, el hueco de la cama de la mujer aplastada por los escombros de un edifico bombardeado, la funda de las gafas del abuelo abatido por una esquirla, el sofá que se compartía con un hermano y que ahora ya solo testimonia una ausencia. Hace poco vi a Putin condecorando a un grupo de soldados rusos con una pierna amputada. Ni siquiera se esforzaban en sonreír. No les consolaba ser héroes a los ojos de sus compatriotas. A muchos solo les aguarda la soledad, pues han perdido la oportunidad de formar una familia o seguir desempeñando sus antiguos trabajos. Solo serán juguetes rotos, algo que estorba y acumula polvo en un lugar apartado.
Hace poco leía El infinito en un junco, de Irene Vallejo, y me sorprendió gratamente la reflexión sobre Los persas, la tragedia de Esquilo. Pese a combatir en Salamina y tal vez Maratón, el trágico griego fue capaz de escribir una obra desde el punto de vista de sus enemigos, mostrando la frustración de la derrota, el dolor de las madres y las viudas, la impotencia de Jerjes, la conciencia de decadencia de un imperio vencido. Vallejo compara la obra de Esquilo con Cartas desde Iwo Jima, de Clint Eastwood. Eastwood es uno de mis directores favoritos. Aunque no se declara católico, por sus películas pululan sacerdotes enfrentados a dilemas éticos, como el padre Janovich, que en Gran Torino se debate con la culpa, la venganza, el duelo y la redención, o el padre Horvak, que en Million Dollar Baby se topa con el espinoso problema de la eutanasia. Cartas desde Iwo Jima es un film flojo, pero tiene el mérito de ponerse en la piel de los japoneses que luchaban contra los marines, destacando su valor y su dignidad. El código del samurái, que celebra la muerte, no impide que algunos de los combatientes lamenten estar allí, fantaseando con volver a sus casas. Días atrás, vi en televisión a un jovencísimo soldado ruso capturado por los ucranianos. No tendría más de diecinueve años. Comía y bebía con avidez, incapaz de contener las lágrimas. Pensábamos que no volveríamos a ver estas escenas en Europa, pero han regresado e incluso ha renacido el temor a un holocausto planetario. Martín ha llegado a plantearse construir un refugio nuclear, pero carece de los medios necesarios y cuando le comenté que sobrevivir a un ataque con bombas tres mil veces más potentes que las de Hiroshima no sería lo más apetecible –contaminación radiactiva, invierno nuclear, colapso del sistema eléctrico, escasez de comida, agua potable y medicamentos, derrumbe de las instituciones-, me contestó: «Pues entonces espero irme a tomar por el culo el primero». Martín no es malo, pero es muy bruto.
El incremento de los presupuestos militares no es una buena noticia. El mundo se gasta casi dos billones de dólares anuales en armas mientras mil millones de personas viven con menos de un dólar diario. Heródoto sostenía que solo un insensato prefiere la guerra a la paz, pues en la paz los hijos entierran a sus padres y en la guerra son los padres los que celebran las exequias de sus vástagos. El historiador griego no menciona que el hambre es una forma de guerra, pues también provoca que los padres entierren a los hijos. 8.500 niños mueren al día por desnutrición. La paz no es solo ausencia de guerra. Tácito escribe: «Hacen un desierto y lo llaman paz». ¿Hay paz en Arabia Saudí, donde aún se decapita en público a los reos de muerte, o en Corea del Norte, una terrorífica dictadura? Se presume que las democracias occidentales son oasis de paz, pero miles de personas duermen en la calle, malcomen o carecen de cobertura sanitaria. ¿No se puede decir que la exclusión también es una forma de guerra? Una guerra contra los pobres, los inadaptados y los fracasados. Una guerra que produce cadáveres ambulantes, pues los mendigos son vidas interrumpidas, pura inercia donde solo persiste la rutina biológica.
Julián afirma que solo es posible acabar con la pobreza mediante bombas e incendios. Sueña con asaltar la Bolsa y quemarla, con dinamitar los bancos y reducirlos a escombros, con arrojar al fuego el Becerro de Oro. Es una propuesta absurda. La violencia no construye nada humano. El que la utiliza se deshumaniza, acostumbrándose a silenciar violentamente al que cuestiona sus opiniones. Yo no pierdo la esperanza de que el ser humano evolucione, volviéndose más compasivo. El proceso de humanización aún no se ha completado. El instinto aún sigue modulando las emociones. Luchamos incansablemente por los recursos y el territorio, la propiedad y el sexo, el prestigio y el dominio. Quizás algún día luchemos por una sociedad donde nadie quede desamparado. Cuidar a los otros es una forma de protegernos a nosotros mismos. Los tiranos casi siempre acaban sus días solos, como Stalin, que sufrió un derrame cerebral y agonizó durante horas en su gabinete, pues solía dormir a esas horas y nadie se atrevió a molestarle.
Escribir un diario quizás es un gesto narcisista, pero intuyo que ayuda a clarificar las ideas. Sé que los curas nos hemos convertido en algo anacrónico y un poco ridículo. El anticlericalismo ha crecido con los casos de pederastia y la ciencia ha convencido a la mayoría de que creer en Dios es algo tan grotesco como creer en unicornios. Todo el mundo pide una prueba empírica de la existencia de Dios, lo cual es absurdo, pues si Dios pudiera palparse, fotografiarse o estudiarse en una probeta, sería un aspecto del mundo, no lo que trasciende, lo que está más allá, lo que nunca podrá ser objeto de experiencia. «Deus semper maior». Suele olvidarse ese principio. Dios siempre es lo más grande, un misterio que nos desborda, una presencia que se manifiesta como ausencia.
Mi trabajo consiste en atender la parroquia, pero no me limitaré a eso. Como en cualquier otro lugar, en Algar de las Peñas hay heridas e intentaré ayudar a sanarlas. Me preocupa la soledad de los más mayores y el fatalismo de los más jóvenes, que contemplan el futuro con desesperanza. Los curas nos parecemos a los paraguas. Nadie muestra interés por ellos hasta que llueve. Procuraré estorbar lo menos posible y cuando se desate una tormenta, acudiré enseguida por si alguien demanda mis servicios. Julián me ha recomendado que me quite el alzacuello. No me parece una buena idea. Solo los embaucadores ocultan su identidad. Sería como avergonzarse de ser cura. Espero que algún día pueda volver a hablarse de Dios sin experimentar rubor, como apuntaba Paul Tillich. Hasta entonces, los que hemos asumido ser sus representantes, tendremos que ganarnos el respeto de nuestros semejantes, obrando con la máxima ejemplaridad. Eso sí, cuando titubee y me ronde el desaliento, me iré al bar de Martín y pediré un vaso de vino. Siempre he pensado que la santidad se parece a una ligera embriaguez.