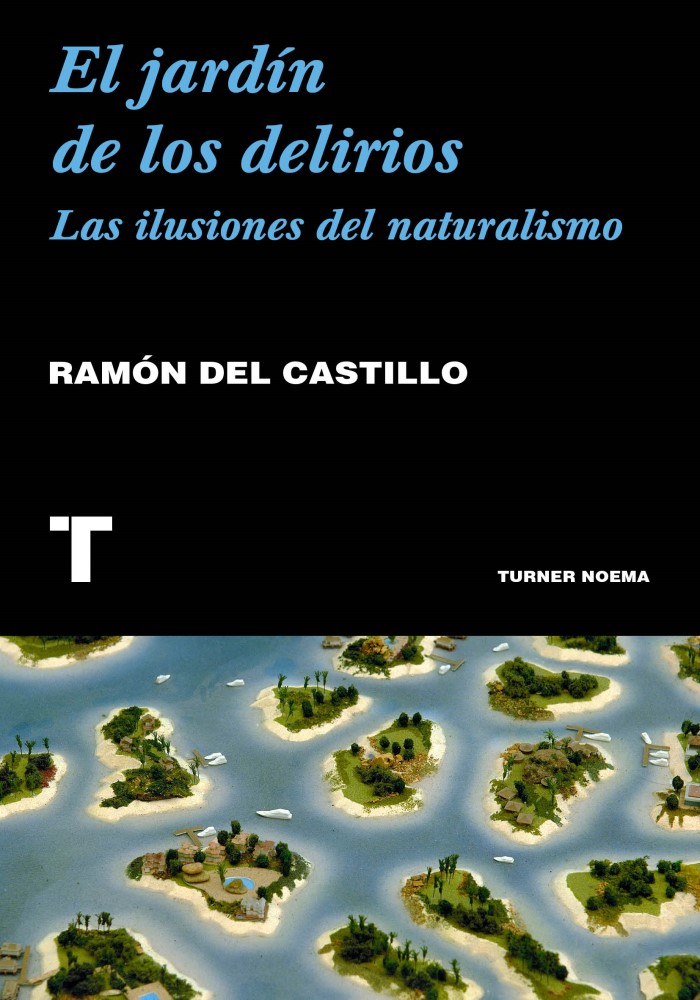
Alta Filosofía Natural
- Por Eduardo Prieto
Si seguimos soportando algunas taras ideológicas, es porque funcionan como prejuicios queridos que merman nuestra agudeza, pero tal vez nos ayudan a…
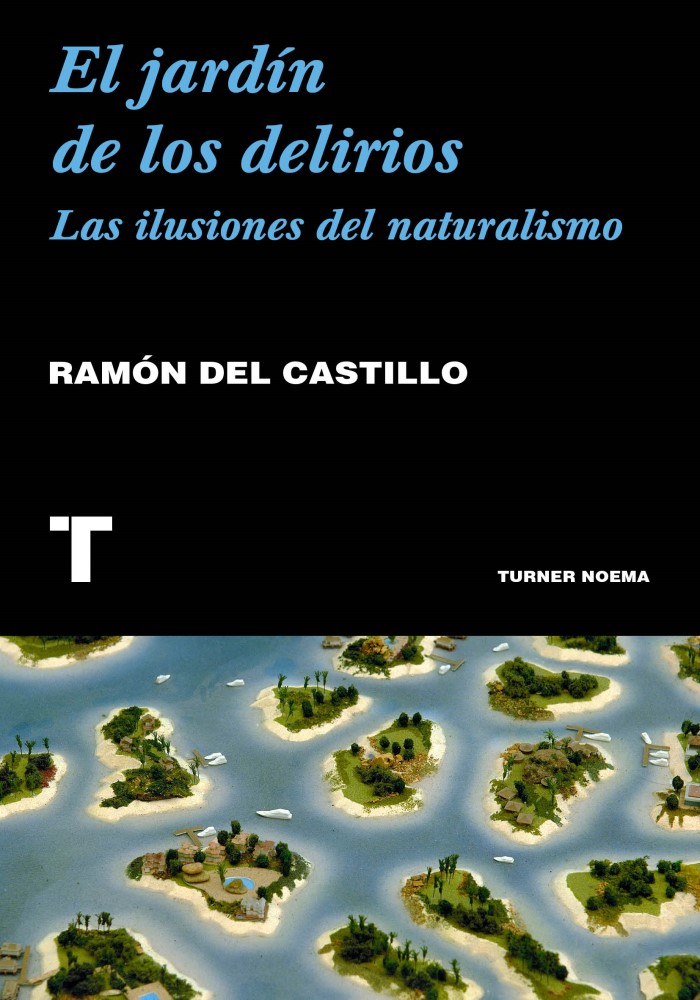
Si seguimos soportando algunas taras ideológicas, es porque funcionan como prejuicios queridos que merman nuestra agudeza, pero tal vez nos ayudan a…
El historiador del arte Alois Riegl ya lo supo ver hace cien años: el culto a los monumentos es un rasgo moderno,…

Italo Calvino definió lo clásico como aquello que no acaba nunca de decirlo todo, aquello que cada generación exprime para sacarle un…

Victor Hugo sentenció que la historia se escribe en las alcantarillas. Es probable que con ello quisiera decir, simplemente, que los hechos…



