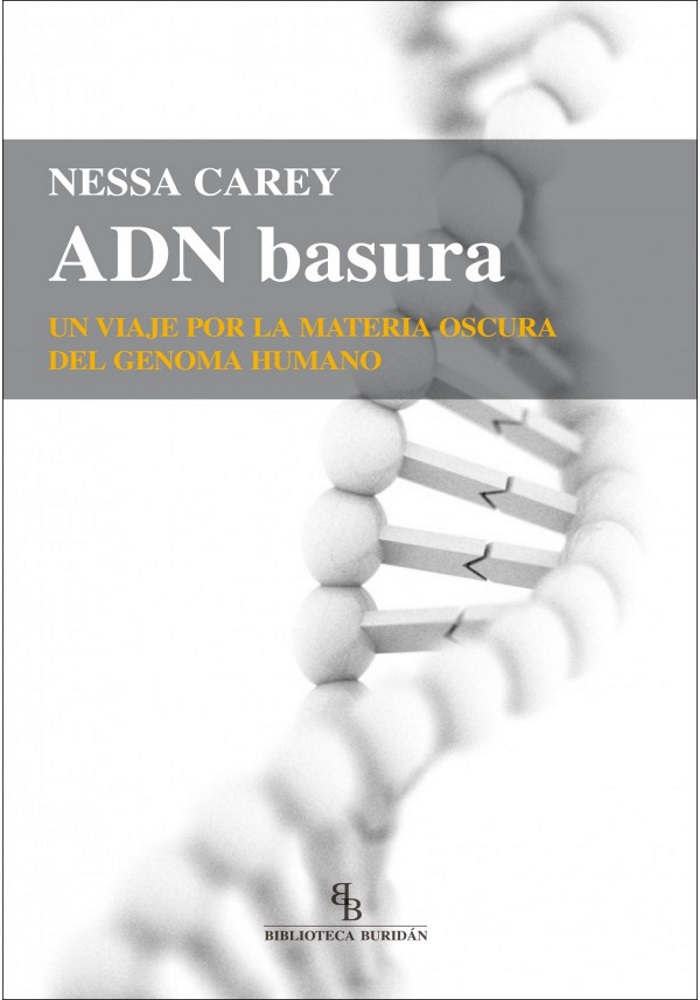Tal como viene siendo habitual, la aparición de la nueva novela de Michel Houellebecq ha venido acompañada por el entusiasmo de los adeptos y el escepticismo de los detractores; que Aniquilación tuviese cerca de 600 páginas y otorgase un papel relevante al amor romántico en la redención anímica de su protagonista suscitó inicialmente una curiosidad suplementaria. Sin embargo, no puede decirse que esta obra haya dado tanto que hablar como algunas de sus predecesoras: Sumisión, con el inteligente MacGuffin de la victoria en las presidenciales francesas de un candidato islamista, o la propia Serotonina, que podía entenderse como una prefiguración de la revuelta de los chalecos amarillos, levantaron mucha más polvareda; por no hablar de Las partículas elementales o Plataforma, que pese a ser la novela más débil de su autor contenía la descripción de un atentado yihadista en un hotel asiático al que también se atribuyeron cualidades prefigurativas. Algo hemos discutido sobre Aniquilación, solo faltaría, pero la obra ha quedado lejos del estatuto de acontecimiento literario con fuertes resonancias culturales que habría cabido esperar. Y no es fácil dar con la razón, ya que la novela es otra muestra de la capacidad de su autor para fabricar voces narrativas —por lo general una tercera persona que sigue al protagonista— hipnóticas que arrojan una mirada personalísima sobre la sociedad occidental contemporánea.
En esta ocasión, Houellebecq vuelve a utilizar la breve dislocación temporal que puso en práctica para Sumisión, adelantando el marco temporal de la trama unos años con respecto a nuestro presente y situándola en 2027. Paul Raison —literalmente «Pedro Razón» en castellano— es el nombre de su personaje principal, un funcionario público que trabaja como asesor del brillante ministro de Economía y Finanzas que suena como candidato presidencial del partido centrorreformista para las elecciones venideras, en las que un candidato de extrema derecha que ha sido estrella de la televisión amenaza con llegar por fin al Elíseo. Paul está casado con otra alta funcionaria, Prudence (nombre de una de las virtudes cardinales), de quien se ha ido distanciando gradualmente hasta el punto de que ambos llevan en la práctica vidas separadas; ella ha comenzado incluso a frecuentar un culto pagano ligado a la exaltación de la dualidad femenino-masculino. La novela narra las peripecias de Paul desde que aparece un vídeo en Internet donde se amenaza a su ministro, al que siguen otros donde se da cuenta de atentados reales en lugares tan dispersos como La Coruña (en la versión de Anagrama leemos «A Coruña», igual que se habla de «migrantes», es fácil sentir a ratos que se está leyendo El País) o Dinamarca; los objetivos del innominado grupo terrorista —un carguero que forma parte de las redes de comercio global, un banco de semen, una embarcación llena de inmigrantes— sugieren una ideología antiglobalista que no llega a precisarse: la novela terminará sin que estos episodios hayan sido aclarados y solo queda considerarlos como la expresión de un malestar violento que late por debajo del aparente bienestar de nuestras sociedades.
Además de adentrarse en los interminables pasillos de los edificios gubernamentales, Aniquilación adopta las formas —pero en absoluto el tono, tan determinante en Houellebecq— de la novela familiar. Así sucede cuando el padre de Paul, que vive en provincias retirado tras una vida dedicada a los servicios estatales de inteligencia y que ha llegado a tener noticia de los indescifrables atentados cuya investigación no logra avanzar, sufre un infarto cerebral que lo deja paralizado; tras pasar unas semanas en coma, quedará en silla de ruedas y podrá comunicarse con sus hijos abriendo y cerrando los ojos. El universo familiar de Paul es variopinto: su hermana Cécile es un ama de casa católica cuyo marido Hervé, notario que jamás poseyó notaría propia, ha coqueteado con los grupos violentos de extrema derecha; su hermano pequeño, Aurélien, es un hombre débil casado con una periodista ambiciosa y frustrada, Indy, quien decidió tener un hijo mulato a través de la inseminación artificial. Entre medias se encuentra Madeleine, actual esposa del patriarca, una mujer sencilla que antes trabajó para él como empleada doméstica. Se ha acusado a Houellebecq de jugar a ser un Franzen francés; los que lo elogian hablan de Balzac. Pero ya había bastantes personajes de vidas entrelazadas en Las partículas elementales y lo que parece interesar al novelista aquí es menos la saga doméstica que representar un conjunto de tipos habituales en la sociedad francesa de ahora mismo.
Houellebecq centra así la atención del narrador en tres esferas distintas e interconectadas: la política, marcada por la campaña de atentados y por la contienda presidencial, en la que el ministro no será candidato pese a jugar un papel importante en ella; la familiar, en la que abundan los giros argumentales —el rescate de Édouard de la clínica donde ha sido internado, el suicidio del hermano pequeño, la venganza periodística de su mujer contra Paul, la hija escort de la hermana católica— sin que la verosimilitud de los mismos preocupe demasiado al autor; y la matrimonial, donde se produce el milagro del reencuentro entre Paul y Prudence, quienes pasan de la indiferencia recíproca a la plenitud amorosa que da un nuevo sentido a sus vidas acomodadas. En cada una de ellas, la novela contiene episodios memorables que funcionan como observaciones acerca del estado de nuestras sociedades tal como los percibe Houellebecq o el conjunto sucesivo de sus narradores a lo largo de las últimas tres décadas.
La preparación del ministro para los debates se lleva a cabo con la ayuda de una asesora de comunicación que abraza a partes iguales el cinismo y la profesionalidad; a pesar de la fuerza del candidato islamista, el atentado perpetrado contra los inmigrantes en plena campaña refuerza al poder establecido y da la victoria —contrariando las expectativas del lector— al candidato centrista: la tecnocracia derrota al populismo, prolongando con ello el paseo al borde del abismo en que se solaza el electorado francés de un tiempo a esta parte. Houellebecq tiene el cuidado de subrayar que la gestión económica del ministro Juge ha sido todo lo exitosa que podía ser: la indignación de buena parte de los votantes no tiene necesariamente que ver con sus condiciones de vida. Aunque tampoco es un asunto menor: la hermana de Paul se ve obligada a montar un negocio de catering a domicilio cuando se prolonga el desempleo de su marido y lo que más le duele es la arrogante indiferencia con que la tratan los miembros de la alta burguesía cuyas cenas se encarga de organizar. La democracia tal como se la describe aquí consiste en una esforzada gestión de las regularidades administrativas que va de la mano del intento por hacer que cuadren los números en el marco de una feroz competencia internacional; en su interior, unos viven mejor que otros. Al mismo tiempo, el Estado de Bienestar pone sus recursos al servicio de los ciudadanos de la cuna a la tumba. Ese cuidado puede ser cruel, como sucede con los enfermos que han sufrido un coma o quedan severamente disminuidos tras un accidente; hasta el punto de que la familia de Paul, tras el cambio en la dirección del centro donde está internado su padre y el consiguiente deterioro del trato que allí se le dispensa, se ve obligada a recurrir a un grupo organizado que rescata —sin violencia— a pacientes cuyas familias prefieren tener en casa.
Por su parte, Paul sigue un itinerario trágico que arranca de la postración inicial y pasa por una fase esperanzada de iluminación personal antes de desembocar en una muerte prematura que frustra sus planes de futuro: ese futuro recobrado gracias al amor conyugal y que la vulgar biología viene a arrebatarle. Sobre el papel del amor en las novelas de Houellebecq, parece existir un malentendido: la novedad que representa Aniquilación es que la redención amorosa se materializa; es un amor logrado que parece sostenerse en el tiempo. Pero pocos son los personajes del francés que no han perseguido la creación de una pareja viable, que además es presentada como un refugio contra las inclemencias del mundo; en el vacío de la cultura contemporánea tal como la ve Houellebecq, portavoz de la conciencia desgraciada del sujeto tardomoderno, el amor romántico es la posibilidad de conexión que resta tras el debilitamiento de la religión y la fragmentación de la familia. Asunto distinto es que ese mismo vacío socave las posibilidades de éxito de cualquier pareja, sometida a la presión permanente que sobre la misma ejerce —véase Ampliación del campo de batalla— un mercado amoroso caracterizado por la renovación constante de las posibilidades de maximización.
Ese paisaje desolado, familiar para sus lectores, es evocado de manera brillante en la frase con la que arranca la novela: «Algunos lunes de los últimos días de noviembre, o de principios de diciembre, tenemos la sensación, sobre todo si uno es soltero, de estar en el corredor de la muerte». Nótese el toque poético: no es el domingo, como hubiera podido esperarse, sino el lunes; y no todos, sino solo «algunos». En esa apertura, hay un narrador que nos engaña: hablando en su propio nombre, da la impresión de ser el protagonista; enseguida comprobamos que no lo es, ya que sigue a un personaje —Bastien Doutremont— que pronto desaparecerá de nuestra vista: al final del segundo capítulo, este Bastien menciona a Paul cuando habla con otro colega de la dirección nacional de seguridad francesa y es entonces cuando nuestro hombre entra en escena. Pero la identidad del narrador es secundaria, ya que toda la obra de Houellebecq está dominada por una tonalidad invariable que podemos reconocer con independencia de que el fraseo recuerde más a Camus (Ampliación de campo de batalla) o a Bernhardt (Serotonina): descreído, clínico, distante. Sanz Irles ha dicho —y no es el primero— que Houellebecq carece de estilo: su prosa sería «convencional, desmayada y sin interés». Es posible; incluso probable. Pero no está claro que eso la haga menos absorbente, que sus descripciones no sean vívidas y eficaces (a pesar de que en esta ocasión se empeña en relatar con detalle los tediosos sueños de Paul, como si desconociese la advertencia de Henry James: cuenta un sueño y perderás un lector) ni que carezca de logros epigramáticos; existe, sobre todo, una cadencia que es propia del novelista francés y que con esa prosa funcional pero capaz de manejar con acierto los adjetivos, nos participa una visión de la realidad dotada de indudable personalidad. Esta poesía del desencanto se trasluce en pasajes sin aparente importancia, como aquel en que el narrador habla de cómo «para los más jóvenes de sus contemporáneos la idea misma de una relación sexual entre dos individuos autónomos, aunque se prolongase tan solo unos minutos, ya no representaba más que una fantasía caduca y, en suma, lamentable»; o aquel donde describe al hermano pequeño de Paul como alguien que «solo recordaba vagamente a Miterrand, apenas más que a los Caballeros del Zodíaco o al oso Colargol». Se trata de alguien que no espera nada de la vida; quizá por eso la reconciliación de Paul con Prudence abre un escenario inédito de acomodación con la existencia.
Es en la parte final de la novela, aproximadamente en las últimas 100 páginas, donde se desvela por completo el sentido de su título: a Paul se le diagnostica un cáncer bucal en estado avanzado y, tras escuchar varias opiniones médicas cualificadas, comprende que solo le queda afrontar su muerte. Ni siquiera se operará; solo ganaría unos meses en un estado deplorable. Sean cuales sean las intenciones criminales de los terroristas, la aniquilación del hombre por la enfermedad o por el simple paso del tiempo pasa a ser el tema principal de la novela y se proyecta retrospectivamente sobre el resto. No en vano, Houellebecq ha cumplido 64 años este pasado febrero y la perspectiva de la muerte —con las preguntas que lleva asociadas acerca del sentido de la vida o las dudas acerca del modo en que la hemos «aprovechado»— empieza a cobrar fuerza; el enfant terrible ya no es un enfant. La exhaustiva documentación sobre el cáncer bucal y su tratamiento médico se deja sentir con estremecedor verismo durante el auténtico tour de force que va del diagnóstico a la muerte inminente del protagonista; la inquietud primera, las malas noticias, la difícil aceptación. Paul no se hace ilusiones: «Dejaría un rastro tenue en la memoria de los hombres; después ese rastro también se borraría». Pero su final no es amargo, pese al dolor físico; el nihilismo que suele achacarse a Houellebecq es un rasgo de la existencia ante el que su protagonista se resigna en compañía de Prudence, consciente de ser un afortunado por no tener que afrontar en solitario ese trance final en el que preferimos —por buenas razones— pensar lo menos posible. No podemos así hablar de un Houellebecq «romántico», pues ni el narrador ni su protagonista se hacen ilusiones de ninguna clase; más bien se trata de un realismo que no renuncia a defenderse de la dura realidad.
En definitiva, Houellebecq continúa en Aniquilación su pesquisa novelesca sobre las consecuencias negativas de la modernidad, presentándonos un mundo vacío de trascendencia donde solo tenemos la compañía de los demás para resguardarnos de la intemperie; una compañía marcada a menudo por unas fricciones que este Houellebecq tardío ha dejado de considerar insalvables. No obstante, la desolación típicamente moderna pierde en esta novela relevancia frente la inapelable universalidad de la muerte, que no sabe de periodicidades históricas —salvo que la ciencia logre lo impensable— ni admite consuelo alguno. El autor francés podría decir con Lev Shestov que «seguimos a la razón que nos desvela todos los misterios, excepto uno: la existencia de un abismo bajo nuestros pies»; ambos, al fin y al cabo, admiran a Pascal. Bajo ese marco existencial, la política democrática es presentada como un teatro manejado por élites bien informadas —se nota que el autor es francés— que se esfuerzan por contener el malestar de las clases desfavorecidas (que votan al populismo soberanista) o la violencia de quienes no se conforman con votar (aunque la complejidad semiótica de los atentados descritos en la novela no sea de este mundo). Y si bien algunos críticos franceses han subrayado el papel de la «esperanza» en Aniquilación, no está claro que su autor haya dado ese salto mortal; depende de lo que entendamos por aquella. El médico que dirige inicialmente el centro donde es internado el padre del protagonista explica la postración de los ancianos en nuestras sociedades como un efecto de la devaluación del pasado frente al futuro, que priva de valor a nuestra biografía, atribuyéndolo en último término a la lógica apocalíptica del cristianismo: aceptamos resignados el mundo actual, por insoportable que sea, a la espera del salvador; por eso concluye que «el pecado original del cristianismo, a mi entender, es la esperanza». Pero eso no tiene nada que ver con Paul, quien sencillamente descubre en el curso de la novela que las relaciones humanas esconden posibilidades que él no había sabido —otros sí— aprovechar hasta ese momento; incluso en el interior de una organización social tan confortable como fría. En todo caso, podríamos decir que es el novelista Houellebecq quien renuncia en esta ocasión a condenar a algunos de sus personajes; aunque el François de Sumisión tampoco acababa mal. La vida de Paul puede entenderse más bien como una sencilla parábola sobre la existencia: incluso cuando las cosas llegan a enderezarse, el final que nos espera es cualquier cosa menos agradable. La salvedad que introduce Aniquilación es que no todo está perdido hasta que todo está perdido. Se trata de una conclusión trivial, pero llegamos a ella por caminos nada triviales y de la mano de un creador mucho más sólido de lo que sus recurrentes controversias podrían dar a entender.