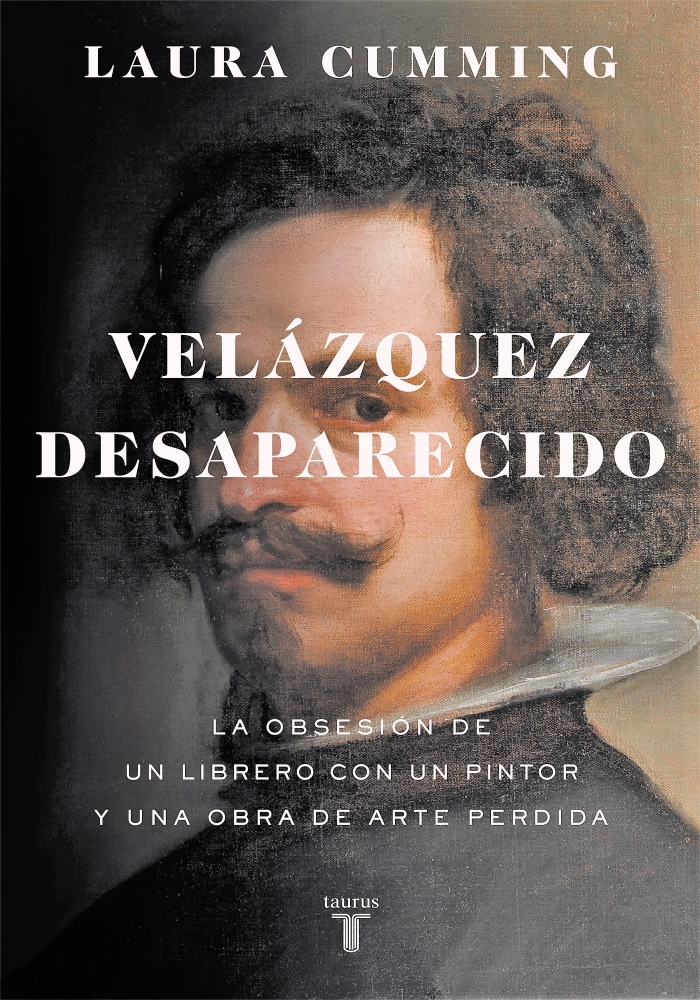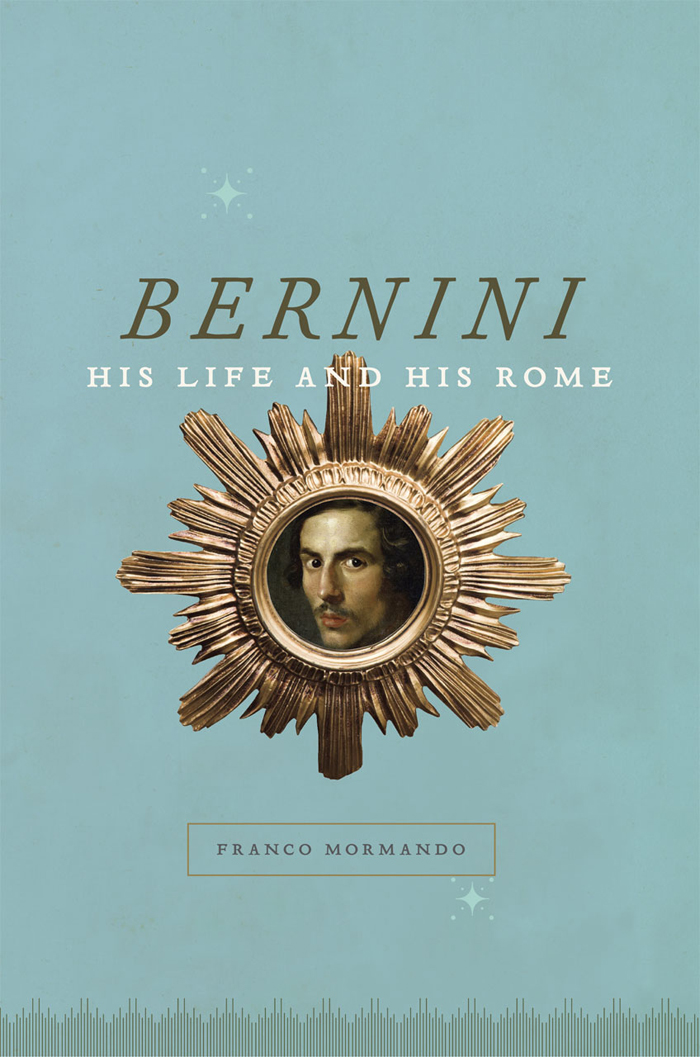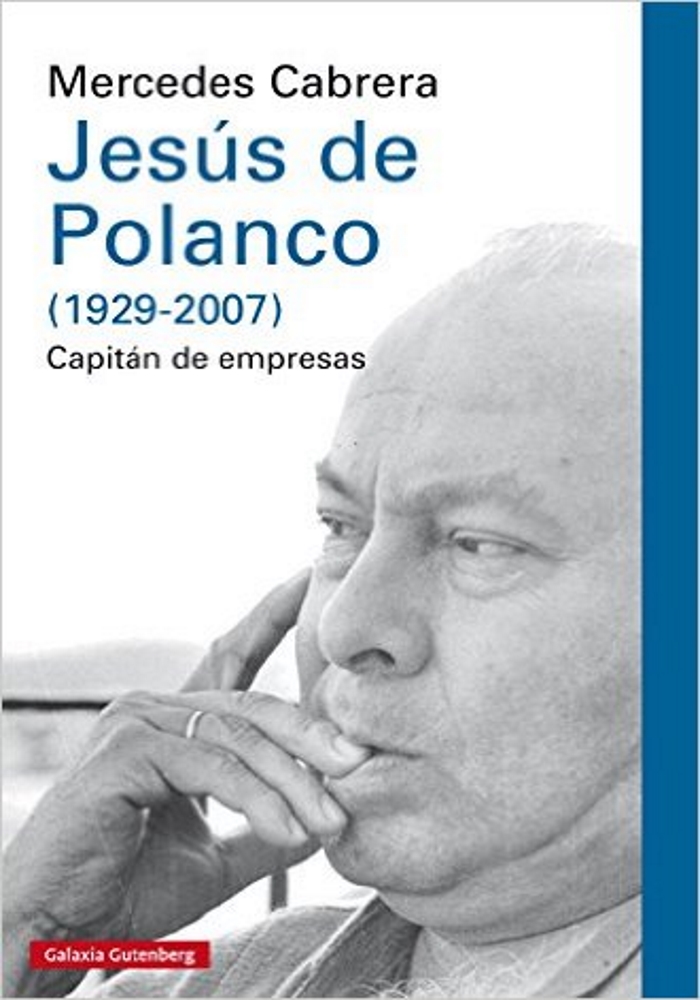Realmente, la lectura del libro de Laura Cumming le deja a uno sumido en la perplejidad, tanto que, antes de escribir esta reseña, lo he leído en el original inglés dos veces y una más en su traducción española que, por cierto, mejora el original. Y siempre retorna la misma cuestión: ¿qué es, en realidad, este objeto, con apariencia de libro, con sus páginas impresas e ilustradas, que cabe en una estantería normal? ¿Qué buscaba expresar su autora, qué misteriosa y oculta verdad nos pretendía revelar, algo que en realidad nunca hace? ¿A qué viene esa farragosa acumulación de datos, que en la mayoría de los casos no están sustanciados y guardan escasa relación con el tema? Se supone que un ensayo debe tener una cierta homogeneidad, debe estar orientado a establecer hipótesis razonables y permitir que todos los elementos que lo componen estén dirigidos hacia ese mismo fin. Nada de eso encontramos aquí.
Lo primero que hay que señalar es que se trata de un libro, diríamos, transgender o, quizá más apropiadamente, multigender: a ratos se nos aparece como un relato autobiográfico, otras veces asume la apariencia de trabajo académico convencional y aún otras pretende convertirse en un thriller histórico. Todo el tiempo, eso sí, con una tendencia a halagar al lector, «humanizando» a los protagonistas, haciéndolos más cercanos, utilizando para ello, sobre todo, su imaginación.
La autora, por otro lado, no parece tener una especial preparación en la historia del arte español, ni siquiera en la historia de España. A lo largo del libro, más bien, parece sugerir que tales formalismos son innecesarios para algunos, entre los que se cuenta claramente ella; que basta con tener sensibilidad para sentir la llamada del cuadro, para hacerse eco de lo que el cuadro nos habla. Desgraciadamente, Laura Cumming, olvidando el consejo que le dio «un eminente historiador del arte»En sus propias palabras; en realidad, la autora rarísima vez sustancia sus afirmaciones., en el sentido de que «guardara sus reacciones emocionales para sí misma», prefirió seguir sus intuiciones. Como veremos, esta actitud un tanto frívola ante los datos de la historia ha llevado a la autora a incurrir en numerosos errores y anacronismos.
Pero vayamos por partes. El libro trata de un modesto comerciante de la pequeña localidad de Reading (Berkshire), quien, en una subasta local en 1845, compró un retrato sumamente ennegrecido por la modesta cantidad de ocho libras esterlinas. Una vez limpio, el comerciante, un tal John Snare, se convenció de que el cuadro era obra de Diego Velázquez y hasta el final de sus días, según parece, se dedicó a exhibir la pintura y defender su atribución, lo que le llevó eventualmente a la ruina y a tener que emigrar finalmente a Estados Unidos, donde el cuadro y su dueño se desvanecieron y nunca más se supo de ellosSe supone que Snare murió en 1883.. Conviene indicar que no se conserva el cuadro, ni se conocen ni fotos ni dibujos, ni grabados del mismo, lo que resta bastante viabilidad a cualquier atribución por esas fechas. Pero hay una pregunta que resulta más pertinente, aunque nadie parece haberla formulado: ¿por qué pensó Snare en Velázquez al ver el cuadro? ¿Qué podía conocer este modesto personaje del pintor español, en aquellos momentos casi desconocido en su país? Desde luego estaban los soberbios Velázquez de Apsley House, la casa del duque de Wellington en Londres, pero esta sólo se abrió al público en 1852, es decir, siete años después de que Snare «reconociese» la mano del maestro español. Otras obras maestras de Velázquez permanecieron en manos privadas en Inglaterra hasta fechas muy tardías: la Venus del espejo, por ejemplo, no entró en la National Gallery hasta 1857 o el Felipe IV de marrón y plata, en el mismo museo, hasta 1882. Snare, en las diversas publicaciones con que intentó defender sus tesis, siempre afirmó que el «descubrimiento» de su cuadro le había impulsado a leer todo lo que encontró sobre Velázquez y a intentar ver todos los cuadros de su mano que había en Inglaterra, aunque desgraciadamente no menciona ningunoNo era habitual que las grandes colecciones británicas se abrieran para un modesto comerciante.. Es decir que, en cualquier caso, lo que aprendió de Velázquez fue ex post facto.
¿Quién era el retratado en el cuadro de Snare? Para esto no había la menor duda: el joven príncipe Carlos Estuardo, quien en una pintoresca aventura había viajado a España en 1623 para pedir en matrimonio a la infanta Mariana, una unión (The Spanish Match) que debería sellar la paz entre ambas naciones. Antonio Palomino, en su Parnaso Español Pintoresco Laureado, afirma, en efecto, que Velázquez «hizo también de camino un bosquejo del serenísimo señor Don Carlos, Príncipe de Gales […] [y este] dióle cien ducados»Madrid, Aguilar, 1947, p. 897. Cunning atribuye esta anécdota al Arte de la Pintura de Francisco Pacheco, pero, como es normal en la autora, no cita ni edición ni página y yo no he podido, desde luego, encontrarla.. Es decir, que durante la estancia del príncipe en Madrid, Velázquez le hizo un «bosquejo» o, lo que es lo mismo, un apunte, seguramente a lápiz. Este dato, y el hecho de que el joven del retrato llevase una incipiente barba, que para Snare –y también para Cumming– era una «barba española», son las bases sobre las que ambos –dueño y escritora– atribuyen a Velázquez la autoría del cuadro. El problema es que, como ya sabemos, desde finales del siglo XIX, nadie, nunca, volvió a ver el retrato. Si no es fácil saber qué se entendía a mediados del siglo XIX por «una barba española», menos aún en el XVII. Cualquier repaso a la multitud de retratos españoles del siglo XVII en nuestros museos nos permite ver, más bien, una exuberante variedad de modas capilares.
En realidad, resulta comprensible que un pequeño comerciante se envaneciera con la posesión de un cuadro que tan barato le había costado. Pero a la autora, esta actitud la hace incurrir en numerosos anacronismos y contradicciones. En este sentido, por ejemplo, la anécdota conocida desde Pacheco y Palomino de que el rey poseía una llave del estudio del pintor y acudía allí a verlo trabajar, le hace exclamar: «Esta intimidad siempre es evidente: no hay distancia social entre ellos» (p. 15), algo que a cualquier conocedor, aun superficial, del rígido protocolo de la corte habsbúrgica no dejará de producirle estupor. Más chusco todavía es que la autora nos hable, por ejemplo, de la viuda del sumiller de cortina de Felipe IV, antiguo canónigo de la catedral de Sevilla y protector de Velázquez, don Juan de Fonseca y Figueroa, persuadida, evidentemente, de que la Iglesia católica, al igual que la Church of England, permitía el matrimonio de sus miembros (p. 47). En fin, por no alargar el capítulo de anacronismos, no podemos menos de citar la observación de Snare, evidentemente admitida por Cumming, puesto que no la desmiente (p. 56), de que una prueba más de la «españolidad» de su Velázquez sería la cortina roja y amarilla que apareció tras su limpieza, identificándola con la bandera española. No hay que rebuscar en antiguos tratados de vexilografía para saber que esa bandera sólo fue declarada oficial en 1849, si bien en 1785 fue admitida como bandera naval.
Otras omisiones o malentendidos son más peligrosos. Por poner un solo ejemplo, los dos famosos paisajes plein-air que Velázquez pinta hacia 1630 en los jardines de la Villa Medici se convierten, en el libro de Cumming, en uno solo: aquel que muestra una serliana tapada con tablones. El cuadrito compañero que muestra la escultura de la Ariadna bajo un arco es como si nunca hubiera existido; de hecho, jamás se menciona más que un solo cuadro.
En fin, podríamos añadir algunos ejemplos más de los errores u omisiones del libro de Cumming, pero no tendría mucho sentido. Sí cabe hacerle, en cambio, una crítica a la estructura del libro. Resulta evidente de su lectura que, a medida que la autora fue escribiéndolo, debió de percatarse de la escasez de materiales con que contaba. No porque no los hubiera buscado, sino, sencillamente, porque escasean. John Snare fue un personaje muy menor que dejó poca huella, excepto en sus apasionados escritos en defensa de la autenticidad de su Velázquez. La impresión que obtiene el lector es que la autora fue añadiendo capítulos al libro, algunos de ellos sólo muy remotamente relacionados con su tema, a medida que aquella carencia fue haciéndosele evidente. Se trata de excursus que rompen la fluidez de la narración y no añaden gran cosa a nuestros conocimientos.
Hay que precisar, para ser ecuánimes, que Cumming, aunque figura como crítica de arte del periódico británico The Observer, lo es solo desde 1999, habiendo antes trabajado principalmente sobre temas literarios. Aun así, no puede uno menos de maravillarse ante la audacia de una autora que se embarca en la escritura de un libro sobre un tema del que, evidentemente, posee un conocimiento superficial, consiguiendo, además, un best seller. Quizá la explicación resida en las líneas (¡admirativas!) que le dedica una reseña estadounidense: «Se lee como una novela de intriga». Sobre el desenlace del libro, mejor no hablar.
Vicente Lleó Cañal es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Ha publicado, entre otros libros, La Casa de Pilatos (Barcelona, Electa, 1998), Nueva Roma. Mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano (Sevilla, Libanó, 2001; Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2012), El Real Alcázar de Sevilla (Barcelona, Lunwerg, 2002) y El Palacio de las Dueñas (Girona, Atalanta, 2016).