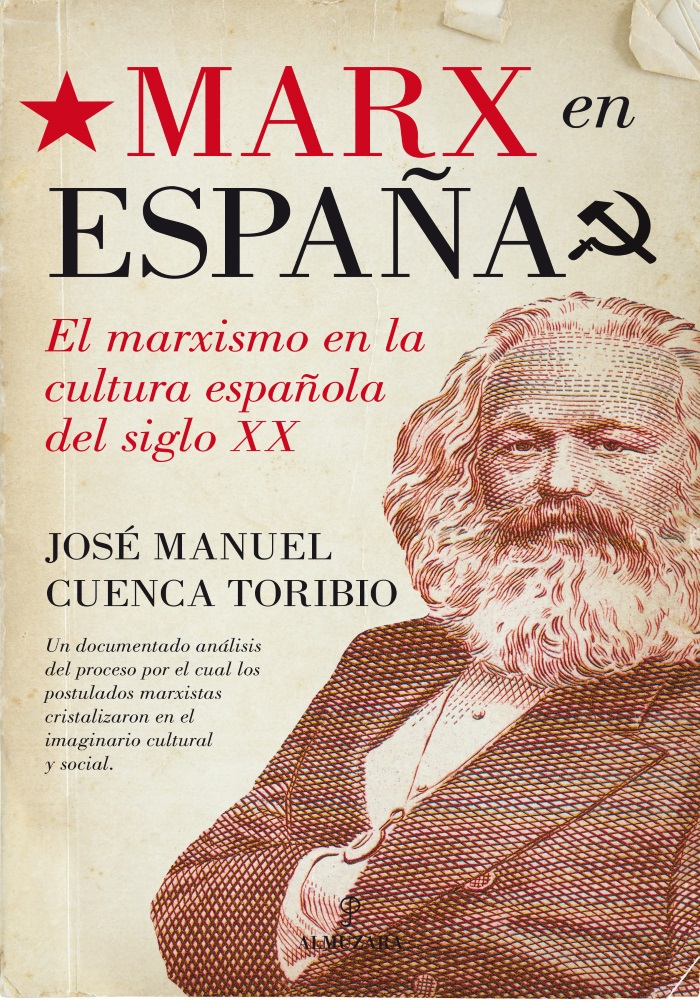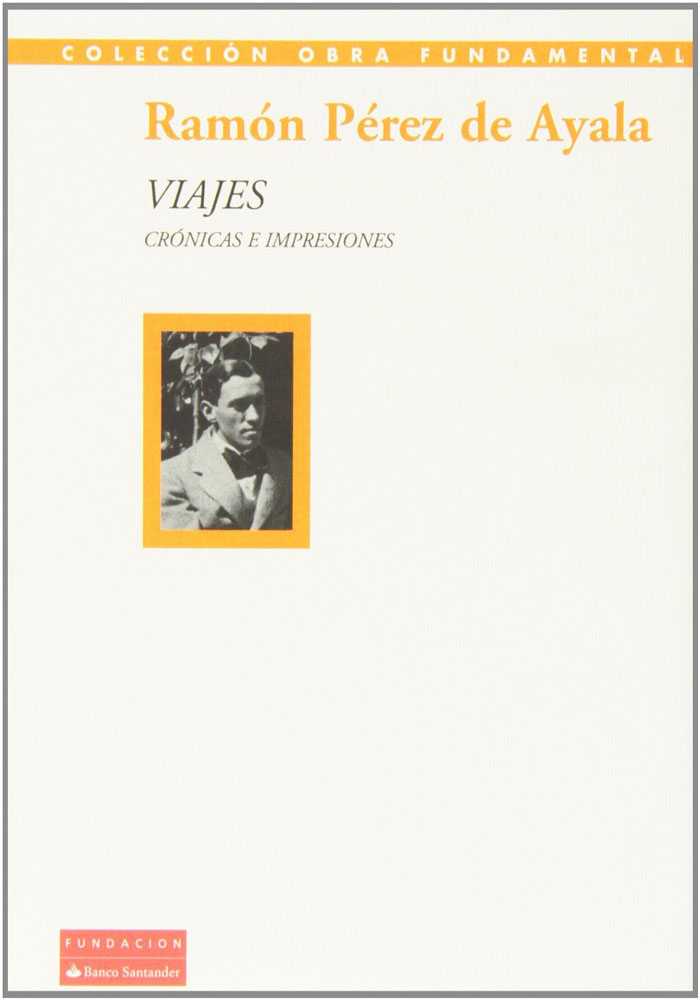El último libro del profesor José Manuel Cuenca Toribio sobre El marxismo en la cultura española del siglo XX, si se nos permite, admite dos lecturas. Una, en la mejor tradición de un género poco frecuentado entre nosotros y de acreditado arraigo en las letras británicas, lo inscribiría en la literatura de ficción de tema universitario, una humorada al estilo de los hilarantes libros de David Lodge, con su tropel de personajes estrafalarios y anécdotas inverosímiles. El lenguaje, de un barroquismo desatado, apuntaría en esta dirección («la España hodierna», «descalificaciones eutrapélicas», «el azimut de la contemporaneidad», etc.). ¿Cómo interpretar, en otro caso, el argumento según el cual el marxismo pervivió en el Madrid de la posguerra no sólo entre sus seguidores socialistas y comunistas, sino en el «think-tank del franquismo puro y duro», el Instituto de Estudios Políticos, puesto en manos desde 1939 de intelectuales «veteados de liberalismo y respetuosos» con los errores del pasado? Su director fue entre 1948 y 1956 Francisco Javier Conde –el principal receptor en España de las tesis del iusnazismo–, a quien Cuenca considera responsable de ampliar los límites de la tolerancia, y sin llegar a convertir el Instituto en «una plántula de la oposición de marchamo marxista al régimen», aclaración al parecer necesaria, fue un lugar «de encuentro y lanzamiento docente e investigador de parte de los intelectuales comunistas más significados ulteriormente» (p. 46). El autor de tan singular tesis cree haber encontrado la razón última: Conde había sido auxiliar de cátedra en Sevilla de Manuel [Martínez] Pedroso (diputado socialista en 1936), y era su yerno; en 1931, Conde se había propuesto traducir El capital. El Instituto de Estudios Políticos fue el vivero de las facultades de Ciencias Políticas y de Económicas de Madrid, desde donde la hidra alcanzaría a toda España.
En la segunda lectura, la obra se propone mostrar cómo los postulados marxistas cristalizaron en el imaginario cultural y social español en los años sesenta y setenta, en plena dictadura, y pasaron a dominar la cultura, infiltrándose en el mundo intelectual, en las editoriales y en los medios de comunicación y, muy en especial, en las universidades, hasta alcanzar su pleno dominio en la actualidad. En ese punto, lo interesante pudiera ser, aparte de inexactitudes involuntarias, cómo se expresa una decepción profunda ante la derrota de los ideales del autor: los de un catolicismo inteligente, inédito, capaz de persuadir a la intelligentsia española, a los jóvenes de más talento, de construir un relato sobre el pasado y librar con éxito la batalla por la hegemonía cultural al liberalismo y al marxismo, a éste en sus versiones socialista y comunista, y en la más desvaída –quizá la peor de todas– del «progresismo». Esa derrota se habría producido por una combinación de tolerancia de quienes tenían las condiciones a su favor después de haber ganado la guerra, por la incapacidad del pensamiento católico de crear intelectualidad de altura y por las estrategias aviesas desplegadas por los desafiantes, los marxistas-progresistas que se sirvieron de la simulación, el arribismo, la autoprotección y otros medios arteros para conquistar posiciones y defenderlas en pleno franquismo.
Aunque no es sencillo dilucidarlo, intuimos que Marx en España ha de ser leído como un estudio que se propone el desenmascaramiento de una impostura. Las extensas citas en las notas a final de capítulo dan apariencia de erudición, pero sólo confundirán a un lector desprevenido, ya que se prescinde de contextualizar fechas y circunstancias. Lejanamente, el libro ha de ser inscrito en la tradición del integrismo que denuncia planes subrepticios de enemigos invisibles y muestra las causas que explican el éxito de la conjura que menoscaba valores españoles y la concepción del pasado. El prototipo es Marcelino Menéndez y Pelayo, el primer gran debelador de heterodoxias. En el siglo XX sería imitado por una legión de mediocres sin escrúpulos, hasta llegar al último Ricardo de la Cierva y a César Vidal, a los que se halla más próximo en este libro que al espíritu del polígrafo santanderino.
El autor podía haber explicado el proceso que condujo al marxismo –brevemente y en ambientes minoritarios, en nuestra opinión–, y sobre todo, a la izquierda no marxista y al progresismo liberal, a conquistar la hegemonía cultural en nuestro país, como en efecto sucedió durante la Transición y en las primeras décadas de democracia. En lugar de eso, considera que la batalla por la hegemonía se libró en fecha temprana, después de que el modelo intelectual del nacionalcatolicismo, que considera inspirado en lo mejor del humanismo cristiano, fuera arrumbado como un «aparatoso fósil» por un régimen franquista que a partir de 1962 arrojaba «a marchas forzadas parte del lastre de sus antiguas esencias» (p. 25). Esto era así por la debilidad o el fugaz destello del pensamiento católico, el cuarteamiento del monolitismo franquista y el levantamiento de «las esclusas de la censura», que parece lamentar y del que responsabiliza a Manuel Fraga Iribarne, lo que nos retrotrae a la vieja querella entre falangistas reformadores y neointegristas que tuvo dos capítulos resonantes en los años cuarenta y sesenta. En el relato de Cuenca, comenzó entonces una entrega de espacios gracias a la tolerancia de intelectuales que evolucionaban y de la inconsecuencia de empresarios que, para mejorar sus ventas, ampliaban sus catálogos con libros marxistas y, no satisfechos, daban trabajo en sus editoriales a sujetos represaliados de la universidad o salidos de la cárcel, a la que habían llegado por delitos políticos. Desde 1968 el mundo editorial cayó del lado rojo del Telón de Acero, aunque esta suposición no resiste la revisión de los respectivos catálogos. La infiltración fue tan completa que sitúa en ese entorno al economista Fabián Estapé, que trabajaría para la Comisaría del Plan de Desarrollo bajo la dirección del ministro Laureano López Rodó. Ningún medio sería ajeno a la conjura, y así tenemos a la revista Historia y Vida convertida en el principal sustento de información histórica española en los años sesenta y setenta, en la que escribían marxistas que subrepticiamente difundían su visión ideológica, como era el caso del jovencísimo Carlos Martínez Shaw.
«Desvaídos los perfiles del liberalismo clásico», añade, el nacionalcatolicismo «debió plegar banderas ante el triunfo del ideario progresista-marxista, dueño ya en la “década prodigiosa” de los resortes y de las claves principales de la espectacular evolución cultural de la España del tardofranquismo» (pp. 9-10). El autor tiene razón al señalar que, mientras en Europa retrocedía el marxismo político y se refugiaba en medios intelectuales (con las excepciones de Italia y Francia), la oposición al régimen en España se articulaba en organizaciones clandestinas en su mayoría marxistas, lo que confiere a esta ideología un aura que en otras partes se había desvaído. El libro, en cambio, no dedica una línea a explicar la naturaleza y las características de la dictadura en España, ni la represión sobre el liberalismo en sus primeros tiempos, ni la orientación demoliberal del «Contubernio de Múnich», repudiado por el régimen.
Don Marcelino, al caracterizar a sus heterodoxos, repartía adjetivos por doquier, cuidando de asociarlos a las corrientes precisas de cada época. El libro de Cuenca Toribio adolece de una clamorosa imprecisión. Cultura marxista es, para él, todos los marxismos y el «progresismo», contaminado de tales influencias. El trazo grueso invalida el análisis. Tampoco ayuda que el autor confunda el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, expresiones que utiliza de forma indistinta. Todas las oposiciones, muchas y mal nutridas, que en algún momento del franquismo se reclamaron socialistas, invariablemente son comprendidas en esa cultura denostada. Ahí entra la independiente Agrupación Socialista Universitaria de Miguel Boyer, Gabriel Tortella y Gonzalo Anes. Cuenca, de otra parte, se muestra selectivo al apuntar a los marxistas aviesos, y así rescata a Gustavo Bueno, que alguna contribución teórica había hecho, no sabemos si por su evolución copernicana de las últimas décadas. Antonio Elorza es citado una vez, como alumno avalado por José Antonio Maravall y Luis Díaz del Corral, junto a otros intelectuales de primer orden, a los que se agregó, dice, «el más relevante quizá de todos ellos: Santos Juliá», en realidad ajeno a los citados círculos y quien no halló su primer puesto universitario hasta mediados de los años ochenta.
Fueron los maestros mencionados, a los que añade a Luis Ángel Rojo o Pedro Schwartz, liberales y moderadamente progresistas o conservadores templados, quienes apostaron por un cambio gradual y apoyaron a veces «con pasiva expectación» (p. 221) la escalada de los progresistas-marxistas que acabarían adueñándose de la universidad. Por el contrario, el ensañamiento con ciertos autores no deja indiferente. Si Josep Fontana fue el principal artífice en el paradigma interpretativo de la contemporaneidad, y con él se muestra bastante contenido al adjetivarlo, Abilio Barbero, ya desaparecido, se convierte en la bête noire de sus diatribas por haber revolucionado la concepción de la formación de España en el medievo, atribuyéndole una feudalidad antes negada, y haber troceado el relato de España al rescatar las experiencias anteriores a la romanización. De pasada, nos recuerda que Barbero y su esposa, María Teresa Loring, eran marxistas a pesar de sus orígenes aristocráticos; en cambio, olvida mencionar que su adscripción metodológica y su filiación comunista, tanto como la novedad de sus tesis, cercenaron su carrera académica.
Las diatribas se reparten por doquier, debidamente personalizadas. Los autores progresistas que no aparecen citados de forma peyorativa tienen motivos para sentirse incómodos. Y, para no olvidar a ninguno, repasa las universidades siguiendo un método escolar: recorre la península provincia por provincia. La cronología importa poco. Así, podemos pasar de la Universidad de Salamanca, ganada en los años sesenta por la cosmovisión marxista y durante veinte años «uno de los motores principales del modelo cultural progresista-marxista», a la Pontificia de esa misma ciudad, en la que se formaron, entre otros, Santos Juliá (a quien hace un flaco favor al colmarlo de elogios). La Universidad Jaume I (creada en 1991) sería un ejemplo cualificado «de que lo pequeño es grande» (en marxismo). Pero hay mandobles para todos, nativos (tal profesor ovetense «mentor de menguada estatura intelectual y parva obra») e hispanistas (Paul Preston, «manirroto publicista»). E incurre en errores realmente desafortunados, como atribuir a Emiliano Fernández de Pinedo, que durante años vivió bajo la amenaza de ETA, una «irrestricta militancia abertzale» (p. 183). A Juan José Carreras lo hace pasar por huérfano de un prófugo, que es una forma de presentar el fusilamiento de su padre, preso republicano en la Galicia de 1936.
Basta que nos detengamos en un nombre y un episodio concretos para que esta delirante historia de la propagación del marxismo en España y su cúmulo de insuficiencias nos revelen cuál es, por desgracia, el método del autor de acercarse al pasado. Si, de un lado, otorga beligerancia a Enric Sebastià en la creación y propagación de una escuela y una interpretación determinadas, que legítimamente impugna de acuerdo con sus puntos de vista, la tesis doctoral de aquél, en el relato de Cuenca, habría sido acometida desde una posición marginal al mundo de la investigación, gesto de menoscabo, pues su autor ocupaba un puesto en la Escuela Normal: «[…] a partir de la marcha de Valencia de su maestro [Jover], en 1964, se rompió su contacto directo con la Universidad», afirma entre calificativos vitriólicos (pp. 169-179). Pero sucede que Cuenca debería recordar que al llegar a Valencia como catedrático en 1971, Sebastià acababa de defender su tesis y era profesor del departamento al que se incorporaba el andaluz. Sólo más adelante, en 1976, cuando Cuenca había abandonado esta ciudad, Sebastià obtuvo una plaza de adjunto en la Escuela de Magisterio, a la vez que mantuvo hasta 1981 su puesto en la Facultad de Historia. ¿Una mala jugada de la memoria? En realidad, este profesor había sido expulsado de la universidad en la última gran purga política, en 1973, en la que Cuenca Toribio, de acuerdo con la información histórica disponible, no sólo fue testigo presencial sino que, en calidad de decano de la Facultad de Filosofía y Letras, desempeñó un papel directo. Y así se produjo la suspensión del «contacto directo con la Universidad» de Enric Sebastià.
La generosa Transición pasó página a todo esto. Pero me temo que el libro que comentamos, además de no cumplir el objetivo intelectual que su autor se proponía demostrar, se sirve de un cúmulo de episodios errados y de caracterizaciones apresuradas en perjuicio de reputaciones ajenas, para acabar convirtiéndose en la visita guiada de un extenso e inexplicable rencor hacia un mundo universitario y cultural español que en algún momento del trayecto se le hizo incomprensible al profesor Cuenca Toribio. No menos inexplicable se le hará ese pasado al lector que, llevado de su buena fe, considere que los juicios vertidos en la obra descansan en hechos que han sido contrastados.
José Antonio Piqueras es catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat Jaume I. Es autor de los libros Bicentenarios de libertad. La fragua de la política en España y las Américas (Barcelona, Península, 2010) y El federalismo. La libertad protegida, la convivencia pactada (Madrid, Cátedra, 2014).