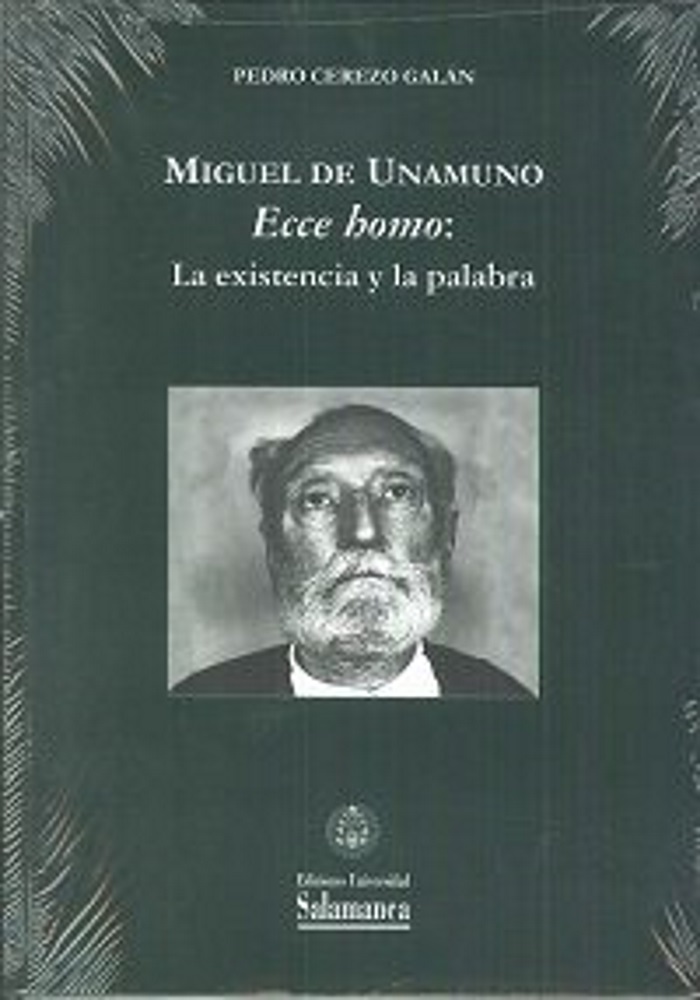Desde la publicación de El manifiesto antipedagógico (2006), Ricardo Moreno Castillo se ha propuesto como misión en la tierra una tarea hercúlea, a un paso de lo quijotesco. Pese a ser reconocida como disciplina académica en todo el mundo, para él la pedagogía es una suerte de pseudociencia, vacía de contenido y conjurada en pervertir la educación a nivel global. En este sentido, La conjura de los ignorantes no añade nada nuevo a un discurso que no admite grises. No hay pedagogía buena ni mala, propuestas didácticas convincentes o discutibles, pues la disciplina es, sin excepción, y si atendemos a sus argumentos: un disparate, irrelevante e irresponsable, insensata, un rosario de despropósitos, de patochadas y estupideces, un delirio, una ristra de majaderías, una tontería, algo que sabe cualquiera, que anuncia obviedades, un desatino. El aprendizaje de la profesión docente es, así, imposible; un misterio: «Todas estas cosas que uno puede aprender observando a los buenos profesores, pero que propiamente no se pueden enseñar» (p. 20); lo que no es nada si tenemos en cuenta que se trata de un trabajo ajeno a cualquier la vocación: «Quien tenga vocación dará clases más a gusto que quien no la tenga, pero no por ello será mejor ni peor docente» (p. 179). De esta forma, la enseñanza se convierte en una ciencia infusa o en un don del Espíritu Santo, y no en un saber analizable, digno de estudio y mejorable.
Para sostener tan contundentes argumentos, y como ya le pasaba en ensayos anteriores, el autor, pese a reconocer que vivimos en un mundo cuantificado y ser él mismo matemático, no utiliza ningún dato, y eso que acusa a los pedagogos de resistirse a cotejar los hechos con la realidad (p. 23): ni para el fracaso escolar, ni para la repetición de curso, ni para la violencia en las aulas, ni para comparar el nivel de los alumnos de hoy con los de ayer. Referentes científicos que están dando la vuelta a la educación, como la psicología evolutiva, la neurociencia o el cognitivismo, no existen. Planteamientos novedosos, como el aprendizaje por tareas, la clase invertida o cualquier metodología inductiva, permanecen en el limbo. Por el contrario, el autor anda sobrado de Kant, Descartes, Unamuno, los sumerios, la navaja de Ockham y los clásicos de Grecia y Roma, pero sólo hasta cierto punto, pues cuando no le interesan (enseñar deleitando) se revuelve: «[El maestro], por mucha habilidad didáctica que tenga, no podrá hacer la clase tan amena como un juego […] ni el aprender ni el estudiar es un juego» (p. 130). La gamificación (de «game», juego) de la enseñanza está revolucionando la forma de dar clase en paralelo al uso de Internet, pero la revolución cognitiva que propicia la red es «mínima si se la compara con la imprenta» (p. 106).
Todo queda reducido a mucha pizarra (clara y ordenada), ejercicios de repetición, reivindicación de la tarima, apuntes, dictados o a la gramática como método para aprender a escribir: «No se puede escribir si no sabes distinguir el sujeto del verbo» (p. 63). ¿Sabría gramática Pérez Galdós? Como no podía ser de otro modo, no falta un clásico: la memorización de contenidos como base del sistema (pp. 65 y 157). La repetición memorística de datos es el método de enseñanza más común en España, y uno de los principales causantes de los males que la aquejan, tal y como ha advertido en múltiples ocasiones Luis Garicano, catedrático de Economía en la London School of Economics y coordinador del programa económico de Ciudadanos. En un artículo publicado en El País «Educación: cambiarlo todo para que todo siga igual», firmado junto con Jesús Fernández-Villaverde, incidía en que dos de los males de la educación en España eran <«el protagonismo de la memorización y la rutina como método educativo». Y señalaba un curioso problema de los alumnos españoles cuando llegaban a las universidades extranjeras, pues «buscan los apuntes y preguntan qué entra y qué no entra en el examen».
El ideal educativo de Moreno Castillo no es otro que una educación verbalista («la palabra viva entre el maestro y el discípulo», p. 108), pasiva y academicista, donde el profesor habla, los alumnos escuchan y repiten lo que él ha dicho en una prueba. Una suerte de tabla rasa (p. 40) en la que la creatividad es reducida al absurdo, y la capacidad de aprender por sí mismo es un imposible: «si se empeña en descubrirlo por sí mismo habrá que decirle que no, que no lo puede aprender por sí mismo, porque allí está la sabiduría acumulada de muchas generaciones de artesanos, de modo que hay que dejarse enseñar y no ser tan fatuo» (p. 63).
El marco que da cauce a su discurso es una miscelánea de textos firmados por reconocidos pedagogos –a los que se hace pasar como representativos de toda una disciplina– que el autor comenta en una glosa, tan ayuna de ideas como cuajada de ideología. La base es una gigantesca impostura: si, como el propio autor reconoce (pp. 21 y 168), el discurso pedagógico no ha calado en los institutos, ¿cómo es posible que en los últimos treinta años, los pedagogos hayan despojado a varias generaciones de las herramientas intelectuales para comprender el mundo, si no son los que dan clase en secundaria y su disciplina es ignorada por los docentes? Incluso dando por válida la premisa anterior (tomada de la cita de Antonio Muñoz Molina que preside el ensayo), ¿cómo se entiende, ante tal apocalipsis, que la universidad española no se haya paralizado? Los médicos, abogados e ingenieros que han terminado sus carreras en los últimos treinta años, ¿carecen del nivel profesional de sus predecesores o, por el contrario, su competencia profesional es más alta?
En la página 158 se produce un giro y el acento se traslada de los pedagogos a una trinidad malvada (inspirada por ellos): la promoción de curso, el retraso de la formación profesional de los catorce a los dieciséis años y la integración de todos los alumnos durante la etapa obligatoria. Lo primero, directamente, es mentira: un alumno puede repetir todos los cursos de secundaria una vez, y otra vez más en primaria. Si así fuera, saldría del sistema con veintiún años. ¿Demasiado pronto, quizá? Tan arraigada está la repetición en el imaginario educativo español (solo Francia está a nuestra altura), que el autor echa mano de la aberrante expresión «por imperativo legal», popularizada por Herri Batasuna para prometer la Constitución (y de gran éxito en los institutos), con la que se refiere a aquel alumno que no es condenado a una repetición perpetua. En relación con lo segundo, son bastantes los sistemas educativos que retrasan a la edad de dieciséis años la opción por la formación profesional: es el caso de Alemania, Finlandia, Holanda, Suecia, Noruega, Reino Unido y Francia (fuente: EACEA, noviembre de 2014). En cuanto a la unificación de los alumnos durante la etapa escolar obligatoria, es lo común en toda Europa, con la excepción de Alemania, Holanda y Austria, donde se segrega a los doce años, y es nuestra tradición desde la Educación General Básica (EGB). Si la pedagogía no cala en el profesorado, y el sistema educativo español es, con sus peculiaridades, homologable al europeo en todas su maldades, ¿quiénes son los responsables del desaguisado?
El nivel argumentativo de todo ello se reduce a una cuestión de ignorancia en quien no opina como él, y de una profunda mala fe por parte del autor. Moreno Castillo está convencido de que una camarilla de pedagogos a los que apoya un siniestro grupo de politicastros tienen como misión destrozar la enseñanza. Si mantener un debate sobre esas premisas es difícil, cuando el autor entra en el terreno de las descalificaciones, resulta imposible. Se queja en reiteradas ocasiones de que sus críticos utilizan el argumento ad hominem para rebatirlo, pero él no duda en hacer lo mismo con Álvaro Marchesi, catedrático de Psicología Evolutiva y uno de los padres de la LOGSE (p. 31). Cuando de los argumentos pasamos a su propia práctica docente, para alguien que acusa a toda una disciplina de decir obviedades, la cosa sube de nivel: «Nunca avergonzar a un alumno porque no sepa algo. Cualquier cosa que pregunte, por muy elemental que sea, contestarla sin escandalizarse de su ignorancia» (p. 57). Y ya puestos con las obviedades, hay una reflexión en la que seguramente no ha caído nadie que se dedique a la educación: «Un alumno ha de llegar a la escuela bien despierto y bien desayunado» (p. 13) O esta otra llena de sabor: «Quien ha estudiado y se ha preparado bien un examen no tiene en principio razones para sentirse nervioso o ansioso» (p. 112). Consuela que Arcadi Espada nos advierta en el prólogo que el libro es muy divertido, «malignamente divertido» (p. 11).
Es, sin embargo, en la glosa a un texto de Miguel Ángel Santos Guerra (catedrático de Didáctica y Organización Escolar) donde el discurso deja ver sus límites. Este último pone de relieve las contradicciones que se dan en la enseñanza, y para ello incide en la distancia que media entre la vida real y la escuela mediante dos ejemplos: «1. Dejar en el patio un caracol para entrar en clase y estudiar en el libro uno dibujado. […] 8. Pedir que el niño no se distraiga viendo volar una mariposa por la ventana y pretender que fije la atención sobre una dibujada en el encerado» (p. 73). En relación con lo primero, Moreno Castillo responde que «En cuanto se ve rodeado de niños, un caracol se oculta en su concha y es imposible observarlo» (p. 74). Sobre lo segundo argumenta que «las mariposas no deben ser capturadas, porque la polución las ha hecho escasear un nuestros parques y bosques. Si una mariposa entra en clase, lo primero que se ha de hacer es abrir todas las ventanas para que recupere la libertad» (p. 79). No contento con una lección argumentativa de semejante calibre, pongo por testigos a las páginas 176 y 177 de lo que sigue. A propósito de la glosa a uno de los puntos del manifiesto No es verdad, en el que se pide una evaluación participativa que incluya a todos los sectores implicados en la educación, «estudiantes, docentes, centros, familias y administración», Moreno Castillo entiende que «A quien esto escribió se le ha pasado por alto algo muy esencial: que lo que un profesor sabe de sus alumnos a través de los exámenes o de su trato con ellos en el aula es secreto profesional [la cursiva es suya] […]. Si todo el mundo (estudiantes, docentes, centros, familias y administración) ha de estar en medio de la evaluación metiendo la cuchara, mantener el secreto profesional es muy difícil». Juzgue el lector si se trata de un sesgo cognitivo mío o si es que el autor no entiende lo que lee.
Se queja de que lo tachen de reaccionario, pero reaccionario sólo es quien se opone a cualquier innovación. Como actitud ideológica, es atribuible tanto a derecha como a izquierda, sólo basta con negarse al progreso, y para Moreno Castillo cualquier innovación resulta perjudicial para la enseñanza. Se configura así una suerte de irracionalismo educativo que va contra la realidad, la verdad y la ciencia.
Juan José Romera López es licenciado en Filología Hispánica y profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Valle del Azahar, de Cártama Estación. Es autor de Retrato canalla del malestar docente (Córdoba, Toromítico, 2010).