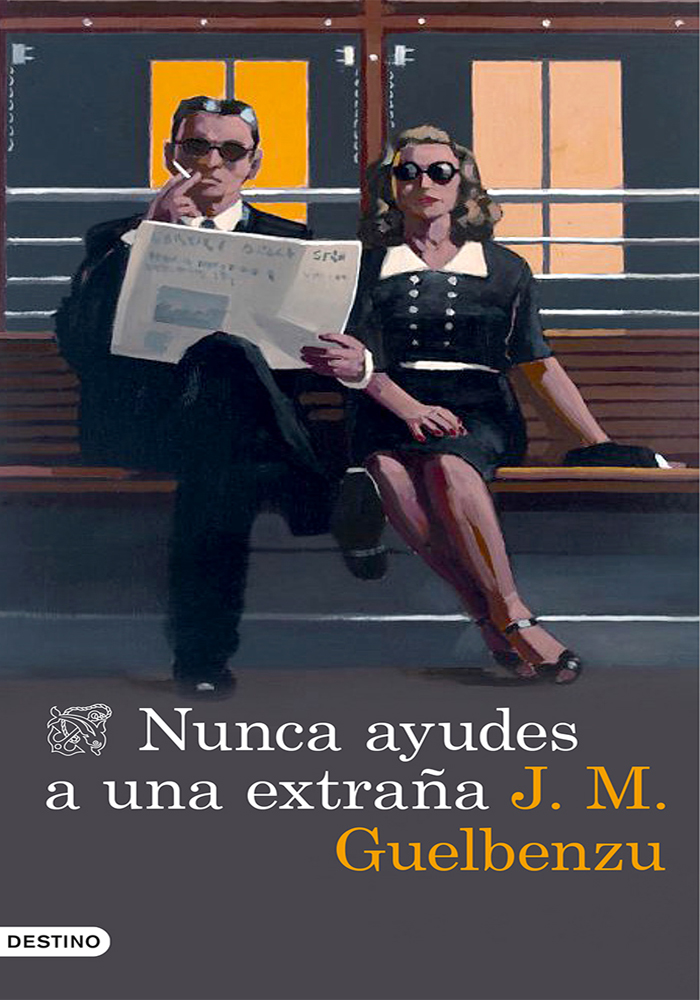«Solvitur ambulando»: se resuelve andando, le dijo Patrick Leigh Fermor a Bruce Chatwin una tarde en que ambos paseaban bajo los olivares griegos de un remoto pueblo en la península de Mani. El primero había cumplido ya setenta años. Chatwin, recién estrenados sus cuarenta y cinco, le había adoptado como mentor Chatwin, ya enfermo de sida, pasaba unos meses con los Fermor recuperando fuerzas. Cuatro años más tarde sus cenizas fueron enterradas bajo un olivo al lado de una pequeña capilla bizantina cercana al hogar de sus amigos..
En tiempos en los que corretear de un lado para otro se ha convertido en deporte generalizado, zambullirse en la obra del escritor y viajero Leigh Fermor supone una conmoción de magnitud considerable. Una experiencia a la vez maravillosa y tristemente turbadora. Maravillosa por el innegable placer que nos regala; triste y turbadora porque no puede rehuirse un sentimiento de melancolía. Nostalgia ante un modo de viajar pausado y profundo; añoranza de su narrador, aquel exuberante y generoso amigo que nos cedía plaza preferente en su alfombra mágica.
Patrick Leigh Fermor, último ejemplar de esta especie, se inscribe en la tradición de autores británicos que mezclan aventura con academicismo, poesía con prosa, humor con seriedad. Autodidacta, cultísimo, aventurero y vividor, su biografía es tan novelesca que en sí misma bastaría para convertirlo en figura de extraordinario atractivo.
Nació en 1915. Su padre era un prestigioso geólogo destinado en la India y la madre no tardó mucho en reunirse con él. El pequeño Patrick quedó atrás, al cuidado de una sencilla familia de granjeros. Fue una infancia felizmente asilvestrada y cuando sus padres regresaron lo encontraron convertido en un muchacho vivaz, ávido de conocimientos pero no apto para la escuela convencional. Tras varios intentos fracasados, lo inscribieron en una academia militar de Londres donde –como era de esperar– descubrió los círculos bohemios y las almas gemelas que los habitaban.
A los dieciocho años le llegó una temprana resaca. Estaba harto de juergas, se sentía vacío, sin perspectivas de futuro. Fantaseaba con huir a algún país lejano y allí empezar su vida de cero, escribir. Fue entonces cuando tomó la decisión que marcaría su vida: iría andando hasta Constantinopla. Inició su viaje en diciembre de 1933, cargado con poco más que un saco de dormir, sus cuadernos de notas y un montón de lápices. Por delante tenía los duros fríos del invierno centroeuropeo y la pequeña asignación familiar –cuatro libras mensuales– apenas le alcanzaba para subsistir. Lo resolvió viviendo a merced de las hospitalarias personas que encontró en ruta. Casi siempre fue acogido con afecto, cuando no entusiasmo; joven, bien parecido, tenía carisma a toneladas y un inusual talento para la conversación. Cualidades que conservó en la vida adulta y que le fueron de gran utilidad en sus viajes. Era un perfecto charmeur y como a tal se le recibía.
Poco a poco fue tejiendo una red de amigos y protectores que a su vez le dieron cartas de presentación para posteriores etapas del viaje. La estrategia fue tan exitosa que al final de su trayecto encontró acomodo en no pocos castillos y mansiones. Puso pie en Constantinopla el primero de enero de 1935. A punto de cumplir veinte años, había compartido mesa con campesinos, mercaderes y aristócratas; dormido en chozas, palacios o bajo los árboles. La Europa que dejaba atrás desaparecería muy pronto, engullida en el fragor de la Segunda Guerra Mundial, pero las lecciones que aprendió en sus caminos fueron decisivas. Plantaron la semilla de su futura escritura y lo convirtieron en un templado viajero; estoico cuando las circunstancias lo requerían, sibarita y sensual cuando se le ofrecía la posibilidad de serlo.
De Turquía se dirigió a Grecia. El encuentro con el mundo helénico y bizantino fue más que un coup de coeur, un amor sostenido y activo. Aprendió griego y vagabundeó por el país. En Atenas encontró a su primer gran amor, la princesa rumana Balasa Cantacuzène, doce años mayor que él. El flechazo fue mutuo, se instalaron en un viejo molino y durante una temporada vivieron el perfecto sueño romántico. Se amaban; ella pintaba, él escribía. A sugerencia de Balasa se trasladaron luego a Moldavia –norte de Rumanía– para vivir en la vieja mansión familar que ella y su hermana Helena habían heredado. Allí prolongaron su idílica ensoñación unos años más. Fueron épocas doradas. Baleni, casona vetusta y encantadora, estaba rodeada de aldeas campesinas y campos de labranza. Y las hermanas Cantacuzène, aristócratas venidas a menos, no tenían dinero pero sí otros muchos adornos: eran bellas, valientes, excéntricas, divertidas y, sobre todo, cultas.
Estalló la guerra y Leigh Fermor se dirigió de inmediato a Londres para alistarse. Al abandonar Moldavia se despidió de Balasa y Helena convencido de que iba a regresar pocos meses más tarde. No las volvió a ver hasta 1965, cuando por fin encontró su rastro tras el telón de acero y consiguió pasar unos clandestinos días con ellas (el régimen de Ceaucescu prohibía alojar a extranjeros). Malvivían en un ático de Bucarest –Baleni había sido confiscada– dando clases de inglés, francés y pintura, pero conservaban la misma gracia y encanto de su brillante juventud. La amistad entre ellos se mantuvo firme hasta la muerte de ambas.
Los Servicios de Inteligencia reclutaron a Leigh Fermor de inmediato. En 1940 era el oficial británico de enlace para el ejército griego. Al caer Grecia fue destinado a Creta y cuando la isla fue también invadida permaneció en ella año y medio viviendo en cuevas escondidas por las montañas. Se hacía pasar por pastor local, pero su misión era coordinar los grupos de la legendaria resistencia cretense.
Tras un breve período en El Cairo, de nuevo fue catapultado a Creta, esta vez en paracaídas y con una misión muy precisa: organizar el secuestro del general Kreipe, alto mando alemán de la isla. La operación se planeó y ejecutó de forma brillante. El general fue escamoteado bajo las mismísimas narices de sus tropas y en los días que siguieron el comando lo tuvo en constante paseo por las escarpadas cumbres de Lefka. La gesta, ya de por sí novelesca, quedó consagrada con un último toque literario e irresistiblemente «fermoriano». Sucedió que una mañana, al romper el alba, el prisionero miró el magnífico paisaje yaciente a sus pies y susurró: «Vides ut alta stet nive candidum / Soracte…». El futuro escritor, que fumaba a su lado, continuó: «…nec iam sustineant onus / Silvae laborantes, geluque / Flumina constiterint acuto?». Eran los primeros versos de una oda de Horacio, la única que él conocía de memoria (o eso jura).
El joven oficial fue aclamado como héroe. Recibió la ciudadanía de honor griega y la DSODistinguished Services Order. británica. Los del cine, siempre al acecho, hicieron de la historia una disparatada película. I’ll meet by moonlightDirigida por Michael Powell en 1957. no gustó a su protagonista en la vida real, lo cual es bastante comprensible. La película resulta inverosímil por mucho que conserve cierto encanto apolillado apto para los amantes del kitsch. Impagable la dramática presentación del personaje principal, un alocado Dirk Bogarde, brazos en jarras, recortado contra un fondo nocturno en lo alto de un peñasco cretense (en realidad provenzal). El actor encarnaba a Leigh Fermor en su rol de intrépido guerrillero y supuesto pastor, pero por alguna razón desconocida aparece siempre vestido como lord Byron en sus momentos más flamboyants, turbante y faja de seda incluidos. El resultado es hilarante además de pintoresco y, como bien apuntó la amiga de Leigh Fermor, Deborah Devonshire, «yo jamás dejaría mis ovejas a cargo de semejante pastor»Deborah Mitford, duquesa de Devonshire (1920) y vieja amiga de Leigh Fermor. Gran conocedora de las ovejas, posee extensos rebaños de ellas en sus diversas mansiones..
Acabada la guerra, el escritor emprendió un periplo de seis meses por las Antillas. Para entonces lo acompañaba Joan Eynes Monsell, fotógrafa que había conocido en El Cairo. Hija de un parlamentario conservador británico, había sido educada ad hoc –poco o nada, en sus propias palabras–, pero prefirió elegir caminos menos trillados. Era bella, elegante y de aspecto frágil, fragilidad aparente; ninguna mujer quebradiza o relamida hubiera sido capaz de viajar en las condiciones en que ella lo hizo. Joan adoraba a los gatos en general y a los griegos en particular. En su casa de Grecia entraban y salían en manadas –ahí siguen–, y cuentan que al menos ocho de ellos la acompañaron en sus últimos momentos. Murió en junio de 2003 a los noventa y un años, después de haber sido compañera y esposa de Leigh Fermor durante más de cincuenta años.
Las aventuras en las Antillas fructificaron y en 1950 se publicaba la primera obra del autor. The Traveller’s Tree es un texto de sabor fuerte y especiado que nos transporta al Caribe de los años cuarenta, antes de que la explosión turística convirtiera el rosario de islas antillanas en balnearios informes o inalcanzables paraísos de lujo. La prosa de Leigh Fermor es acusadamente sensorial, y el lector queda algo ofuscado, con sus propios sentidos aturdidos por las intensas oleadas de calor, humedad, polvo, sal y viento, sin olvidar los súbitos aguaceros que van cayéndole encima (de todo hay en cada isla). El libro se relee hoy con devoción, y conforme pasan sus aromáticas páginas uno cree estar abriendo sucesivas urnas de cristal –cada isla, una urna– que encierran preciosas reliquias milagrosamente preservadas del tiempo y la polvorienta modernidad.
De vuelta a Europa, se sucedieron los rumbos e itinerarios. De vez en cuando, el incipiente escritor se recluía en un monasterio o en la esquina de algún amistoso agujero, y allí trabajaba en solitario. A Time to Keep Silence, pequeña joya que narra las estancias del escritor con monjes de clausura –benedictinos y trapenses– y una visita a los monasterios ortodoxos de Capadocia, se publicó en 1957. El texto es en extremo delicado; fino, tenue como una gasa. Emerge entonces una escritura distinta, más introspectiva y calmada, que por momentos se yuxtapone a la del irrefrenable aventurero. El autor nos desvela un poco su alma. Ningún asomo de exhibicionismo, sólo la naturalidad de quien conoce y acepta las angustias inherentes a todo devenir humano.
En los años sesenta y setenta la pareja prosiguió su vida nómada. Ambos debieron de gozar de una envidiable fortaleza física, pues muchas de sus expediciones se hicieron en condiciones espartanas; caminaban días enteros, bajo un sol de justicia o azotados por la lluvia, a menudo dormían a la intemperie, comían poco y mal. Pero otras veces eran invitados de lujo en palacios y mansiones. La flexibilidad y una absoluta carencia de esnobismo –tanto por arriba como por abajo– parecen haber sido características de los Leigh Fermor. Y uno se los encuentra apaciblemente instalados en cualquier parte, siempre con la misma ecuanimidad. Ya sea un abandonado castillo infestado de ratas, el piso alto de un viejo pub, el flamante yate de un millonario, una tienda de campaña en pleno secarral, la cabaña de un pastor o los brillantes doseles de la duquesa de Devonshire.
Viajaban por todos los puntos cardinales, pero siempre recalaban en Grecia, país que ambos adoraban. Juntos la recorrieron a pie, en mula, en bote o en autocar. De sus muchos paseos surgieron dos libros conmovedores y el descubrimiento del paisaje que sería su hogar definitivo. En estricta ley, Mani (1958) y Roumeli (1966) no deberían ser calificados como «libros de viajes». Ambas obras son misceláneas, pequeños ensayos agrupados que a modo de satélites luminosos enfocan diversas zonas de un planeta común: Grecia. Los textos se leen con grata avidez, por sus heterogéneos contenidos y las ricas variaciones literarias. A lo largo de los capítulos, la zalamera prosa del escritor envuelve al lector para conducirle exactamente por las sendas que él elige. Es una audaz manipulación a la que nos entregamos con entusiasmo: raptos poéticos, esclarecedor academicismo, personajes extravagantes, irónicas observaciones, sobrecogedoras orografías. De todo ello emana el retrato de una cultura profundamente amada. Y eso es lo que Leigh Fermor transmite con infecciosa pasión. Su Grecia nos enamora y cautiva, y lo que ofrece es tan embriagador que por ese sueño, que fue el de él, también nosotros liquidaríamos lo poco o mucho que tenemos para salir disparados hacia Aeropolis, Pyrgos o Kalamitsi.
En una carta fechada en 1962, el autor describe con detallada emoción el emplazamiento sobre el que él y Joan construirían su definitivo refugio. En una de sus múltiples excursiones habían descubierto una pequeña y salvaje península llena de olivares que descendía hacía el mar en plataformas punteadas por erguidos cipreses. Allí, en el preciso lugar donde ahora se encuentra la mesa del salón principal, plantaron una tienda de campaña y alrededor de ella levantaron su casa. No disponían de agua ni electricidad, tampoco había carretera –los materiales de construcción se acarreaban en mulas–, pero con el tiempo se convertiría en un hogar bendito al que acudían amigos y admiradores en tropel (mayormente a beber retzina).
En 1971, el escritor se sumaba a una expedición que incluía a dos alpinistas, un antropólogo, un joyero campeón de esquí y un duque aficionado a la botánica. Partiendo de Cuzco, el improbable grupo anduvo dos meses por las cumbres andinas de Perú y Bolivia. Pese a la considerable cantidad de whisky que todos trasegaron –habían programado con meticulosidad abundantes dosis diarias– padecieron un frío atroz, además de adelgazar varias tallas alimentándose de chocolatinas y poco más. Con espíritu altamente deportivo, el balance final de la aventura fue calificado de excelente, y el mismo equipo repitió más tarde en los Pirineos y el Pindus.
Leigh Fermor seguía siendo un explorador compulsivo, pero ahora tenía un campamento base al que volver. Asentado en su propia casa, rodeado de libros y enciclopedias, encontró por fin el tiempo y estabilidad necesarios para poner en orden los cuadernos de notas del viaje a Constantinopla. En el prolongado y minucioso proceso que siguió, la sabiduría y experiencia de la madurez se sumaron al ingenuo y cándido entusiasmo de la juventud. El talento del autor hizo de ello un todo armónico y tan memorable flash back se materializó en dos obras que pronto se convirtieron en objeto de culto.
A Time for Gifts (1977) y Between the Woods and the Water (1986) fueron recibidos con igual entusiasmo por crítica y lectores. El primer volumen arranca en Londres y termina con la llegada del joven a Hungría, después de vastas correrías por Alemania, Austria y Checoslovaquia. En el segundo volumen, el estudiante –segun decía su pasaporte– cruza las llanuras húngaras y se pierde luego en lo más profundo de Transilvania para terminar en el sur de Rumanía, en las Puertas de Hierro, antesala de los Balcanes.
Poco a poco, a medida que avanza la lectura, el atónito lector asiste al lento despliegue de un extenso y barroco tapiz repleto de intrincados dibujos que el escritor caza al vuelo, en el instante justo y preciso, antes de que se precipiten en el vacío y desaparezcan para siempre. Es el mosaico de una Europa misteriosa, de secretos palacios y arcaicos bosques. Mundos que su narrador sabe perdidos, de ahí que los trate con desmesurada ternura y un poso de dulce tristeza. Aun así, su prosa es irremediablemente vital, y en su vigor levanta un vuelo espectacular, denso y suntuoso.
El escritor sigue viviendo en Grecia. Tiene noventa y cuatro años, conserva su insaciable curiosidad y un envidiable buen humor. Trabaja en el tercer y último volumen de su jornada a Constantinopla. Ciertas dificultades de visión ralentizan mucho su escritura, pero los lectores no perdemos la esperanza. Inshallah…
Lo cierto es que la obra de Leigh Fermor es poco extensa, sobre todo si se tiene en cuenta su larga biografía. Él mismo se define como escritor lento y pesado –«l’escargot des Carpathes», cloquea con picardía, remedando al crítico francés que le puso el apodo–, tan detallista que las horas se le van en cambiar una palabra que a su vez lleva a una serie de cambios concatenados, etc. Todo ello será verdad, sin duda. Pero después de haber compartido unas copas con él, a una le queda la agradable sospecha de que el autor prefirió destinar la mayor parte de su vida a –precisamente– vivir. Y aunque ello haya restado a sus lectores alguna otra posible obra maravillosa, nadie podría reprochárselo.
SirLeigh Fermor aceptó finalmente el título en 2004 después de haberlo rechazado –dice que por modestia– en 1991. Patrick Leigh Fermor nos ha hecho ya el inconmensurable regalo de un puñado de libros plenos de belleza, inteligencia, humanidad y humor. Y otro no menos importante, el de su mera existencia.
Long may it last…
BIBLIOGRAFÍA EN ESPAÑOL
• El tiempo de los regalos, a pie hacia Constantinopla, desde Holanda hasta el curso medio del Danubio, Barcelona, Península, 2001.
• Entre los bosques y el agua, a pie desde Holanda hasta Constantinopla desde el curso medio del Danubio hasta las puertas de Hierro, Barcelona, Península, 2004.
• Los violines de Saint-Jacques: una historia antillana, Barcelona, Tusquets, 2006.
• El tiempo de los regalos: a pie hacia Constantinopla, Barcelona, RBA, 2008.
• Time to Keep Silence (Un tiempo para callar). Se publicará en septiembre de 2010.
• Acantilado tiene también previsto publicar Mani en otoño de 2010 y Roumeli en 2011.